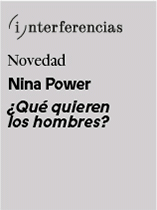Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify. Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Micrometafísica de una literatura inclasificable.
¿Qué escritor no querría deslizarse por la superficie de las cosas sin dejar de calar hondo, descubrir una historia en cualquier parte, atender a las voces de otros y al rumor del pensamiento, deshacerse del ripio, depurar la lengua, afinar el foco, burlar los límites de las formas hasta dar con la que habla por su tiempo? Mi heroína hoy en esa empresa es la norteamericana Lydia Davis.
La tapa de su último libro, Can’t and Won’t, reproduce a medias un relato breve que lleva ese título y enseguida aclara “stories”, entre resignados paréntesis, como si Davis quisiera saldar de una vez por todas la discusión superflua sobre el género de lo que escribe, que ocupa a reseñadores y críticos desde la publicación de sus Cuentos completos en 2009. Porque ¿qué escribe Davis? ¿Parábolas? ¿Poemas en prosa? ¿Aforismos? ¿Cuentos conceptuales? ¿Fábulas? ¿Argumentos, como los de Saer? ¿Observaciones, como las de T.S. Eliot? Entre las casi doscientas piezas de la obra reunida y las más de cien que se agregan en el nuevo volumen, hay muchas que caben en una página –a veces en un párrafo o en un par de líneas–, pero también las hay de cuatro, veinte o treinta, aunque sin los atributos más o menos convencionales del cuento moderno. Por lo general son historias sin trama, de personajes sin nombre, que transcurren en lugares que tampoco se precisan, y sin embargo entablan un diálogo empático con el que lee y enseguida los reconoce. La extrañeza del conjunto, su variedad, relegaron a Davis durante años a esa familia a la vez ilustre y minusválida de “escritores de escritores” (y hasta hoy se hace mención de su primer matrimonio con Paul Auster, como si el dato le diera a la obra un brillo suplementario), pero la contundencia singular del volumen antológico puso en perspectiva la obra paciente de más de tres décadas, le valió el Booker Prize Internacional, traducciones a varios idiomas y la admiración rendida de escritores, críticos y lectores. “Un gran logro acumulativo salta a la vista”, resumió el crítico James Wood en The New Yorker con mea culpa por el retraso, “una obra única en la literatura norteamericana, por su combinación de lucidez, brevedad aforística, originalidad formal, taimada comedia, desolación metafísica, tensión filosófica y sabiduría humana”. La descripción es ajustada y precisa, pero si se quiere hilar más fino la literatura proteica de Davis, irremediablemente, se escapa. No es fácil descubrir cómo se consigue esa combinación de gracia, expresividad, hondura y singularidad radical, rara en la literatura contemporánea. Conviene empezar por el principio.
Una serie módica de sus títulos (al azar, los diez primeros de Can’t and Won’t) podrían definirla por extensión: “La historia del salame robado”, “El pelo del perro”, “Historia circular”, “Idea para un cartel”, “Bloomington”, “La lección del cocinero”, “En el Banco (1)”, “Despierta en la noche”, “En el Banco (2)”, “Los dos Davis y la alfombra”. Insólitos, lacónicos o discretamente poéticos pero siempre transparentes, los títulos anticipan las historias mínimas que los relatos se disponen a contar, el detalle absurdo o cómico que irán a ampliar, la circunstancia, el lugar o la paradoja que inspira el soliloquio obsesivo o el aforismo, la idea o la serie que se despliega en el relato conceptual. Los comienzos, enseguida (bastan unos pocos de los Cuentos completos, elegidos también al azar), dan una idea aproximada de la variedad. Los hay enigmáticos (“En un pueblo de doce mujeres había una décimotercera”), inquietantes (“Mi marido y yo somos mellizos siameses”), insidiosos (“Todos tenemos una madre en alguna parte. Hay una madre en la cena con nosotros”), chispeantes (“Aquí estamos sentadas juntas, mi digestión y yo”), de un patetismo distante y sin embargo dolido (“Ahora, mientras se está muriendo, ¿puedo decir “Vive aquí’?”), o lacerantemente sinceros (“Lo más provechoso de ser egoísta es que no te importa mucho si tus hijos se lastiman porque tú estás bien”).
De ahí en más, Davis puede dar por terminado el relato en la primera frase y abandonar al lector frente al misterio aparentemente banal del epigrama (“Samuel Johnson se indigna: porque en Escocia hay muy pocos árboles”) o documentar los movimientos de tres vacas durante más de veinte páginas, pero también componer una historia con listas insólitas (de pequeñas incomodidades, de onomatopeyas de las cosas en la casa), probar formas (relatos circulares o condicionales), investigar incongruencias del lenguaje o reescribir a su antojo textos ajenos, obituarios, biografías, cartas. Reliquia antropológica en la era del correo electrónico, la carta es en sí misma un material precioso para Davis, un género apropiable para dar verdad documental al relato por una vía inesperada. En “Te echamos de menos: Estudio de las cartas que un grupo de alumnos de primaria escriben a un compañero, deseándole mejoría”, un narrador invisible analiza con rigor socioantropológico veintisiete cartas de niños de cuarto grado, las clasifica por temas con celo estadístico y desmenuza el lenguaje, hasta componer un friso vivo de la vida pueblerina en los años cincuenta. Pero hay también cartas insólitas a una empresa de arvejas congeladas, a una funeraria o a un fabricante de pastillas de menta (muchas de ellas efectivamente enviadas a los destinatarios reales), que delatan pequeñas estafas, investigan clisés traicioneros, equívocos de la vida cotidiana. Las faltas menudas cobran otra dimensión en la queja argumentada con lógica impecable y tocan al lector en la pequeña herida que recibe a diario, aunque así formalizadas acaban por dar gracia. A veces, sólo se trata de atender a la molécula de ficción que existe en cualquier parte y magnificarla: una línea en una carta de Kafka sobre la cena que va a ofrecerle a Milena, una visita al dentista que Flaubert cuenta a Colet, un sueño que regala un amigo o uno propio que se recupera por la mañana. “Mi abuela, mi madre y yo siempre fuimos buenas para el ahorro, muy económicas”, dijo Davis en una entrevista. “Me gusta la idea de que la escritura pueda pertenecer a esa tradición práctica”.
Pero la audacia formal y la chispa de ingenio que saltan a la vista en el primer recuento no alcanzan a describir una valencia doble de las ficciones de Davis, rara en los experimentadores radicales. La rumia obsesiva, las listas, el análisis seudocientífico de los casos nunca se apartan demasiado de la sustancia reconocible de la vida cotidiana. Abrazan los dilemas comunes del matrimonio, las separaciones, la vida familiar, la crianza de los hijos, la vejez o la muerte de los padres y también las trampas del lenguaje ordinario, en una micrometafísica que abreva en la propia experiencia y la devuelve extrañada. La inteligencia que brilla en la observación aguda o el retrato ácido nunca es alarde de superioridad sino comprensión afable, autoexamen impiadoso y a menudo autoironía. (Los narradores de Davis, observó un crítico, se dicen cosas que no quieren escuchar). En “Carta a la Fundación”, por ejemplo, la nota de agradecimiento de rigor de una becaria, escrita con diez años de retraso, se desborda en un recuento catártico de las miserias de la vida académica y los temores secretos de un profesor universitario que, se intuye (Davis recibió muchas becas y enseña en la Universidad de Albany), guardan un resto biográfico, enmascarado en la pretendida formalidad de la carta: “La docencia siempre fue muy difícil. A veces, incluso, desastrosa”, escribe. “Cuántas veces, de camino a la universidad en el ómnibus por las mañanas, no deseé que algo sucediera y viniera a rescatarme, un accidente menor en el que no me lastimara, o no me lastimara demasiado, que pudiera librarme de la clase”. Tampoco en “Cuestiones gramaticales” la disquisición lingüística sofoca el sentimiento del que escribe; sólo ensaya una forma de acercarse a un tema intratable con pudorosa distancia: “Si alguien me pregunta: ‘¿Dónde vive?’, ¿puedo contestar: ‘Bueno, no es exactamente que esté viviendo, se está muriendo”? Si alguien me pregunta: ‘¿Dónde vive?’, ¿digo ‘Vive en Vernon Hall’, o debería decir: ‘Se está muriendo en Vernon Hall’? […] Seguiré diciendo ‘mi padre’, pero quizá siga diciéndolo sólo mientras se parezca a mi padre, por lo menos aproximadamente. Luego, cuando se convierta en cenizas, ¿señalaré a las cenizas y diré: ‘Eso es mi padre’ o ‘Esas cenizas fueron mi padre’? o ‘Esas cenizas son lo que fue mi padre’?”. En “Las focas”, en cambio, el tono es mucho más íntimo y el recuerdo de la hermana mayor vuelve durante un viaje en tren a Filadelfia, dolido y a la vez despiadado, en el desfile de artesanías inservibles que solía regalar: “Elegía los regalos pensando en mí, pero cambiando las cosas un poco, con cierto optimismo, pensando quizás, Le servirá para guardar cosas, sin admitir que, no, probablemente no me sirviera para nada. Mucha gente, cuando elige un regalo, cambia las cosas con ese optimismo”. La abundancia de las piezas también habla: no todas son igualmente brillantes; algunas son extraordinariamente cómicas, otras, muy sombrías, escabrosas o ácidas, como si lo que de veras importara fuera el espectro completo de entonaciones, ritmos, humores.
Pero no es afán de originalidad lo que alumbra formas y tonos cambiantes, sino insatisfacción, tedio, desconfianza. La pura imaginación narrativa que urde tramas, describe lugares hipotéticos y da nombres a personas que no existen resulta más artificial para Davis que las muchas argucias formales de sus relatos. “Hoy por hoy, prefiero libros que contengan algo real, o al menos algo que el autor crea real. No quiero aburrirme con la imaginación de otro”, confiesa la narradora de “No me interesa”, mientras piensa cuánto la aburrirá recoger otra vez las ramas del jardín del fondo y apilarlas. Los nombres, los lugares, las descripciones ficticias quieren hacer ver lo que no se ve –desvelo de todas las variantes del realismo–, crean percepciones ilusorias (alucinan un doble, diría Clément Rosset) y Davis quiere acercarse a la singularidad de la experiencia, al balbuceo lógico o absurdo de la conciencia, a las cosas mismas en su repentina extrañeza. La identidad lábil de sus narradores y personajes –“él”, “ella”, “yo”, una madre, una hermana, o una mujer sola en un restaurant comiendo pescado– acoge al lector, lo cuela en el espacio ambiguo que ha creado por efecto de una suerte de alusión kafkiana –un acuerdo con el mundo y enseguida una reserva–, que sin embargo consigue sumarlo al devaneo íntimo de una voz que lo acompaña. Deudora confesa de Kakfa, Beckett, Grace Paley y el poeta Russell Edson (que le reveló las posibilidades infinitas de la forma breve), pero también de Flaubert y de Proust (a quienes tradujo al inglés en versiones contemporáneas), Davis no crea parábolas, ni alegorías, ni escenarios desolados, ni poemas en prosa, y su economía ceñida está en las antípodas de la memoria involuntaria proustiana. Lo suyo es un realismo que conviene a su tiempo. Si cabe la paradoja, un realismo abstracto.
Muchos relatos de Davis, los más breves, exigen del lector apenas unos minutos, se pueden leer entre dos estaciones de subte, mientras cambia el semáforo o antes de que llegue el tren, y sin embargo no le deben nada a la austeridad deliberada del minimalismo o a la compresión narrativa de las microficciones. No es la narración lo que la economía de Davis comprime sino la intensidad de la mirada, la amplitud del foco o el corolario agudo de lo que se ha visto o leído. Con el mismo foco ceñido, el relato también puede expandirse, y los movimientos de tres vacas en el prado vecino pueden pormenorizarse según los cambios de estaciones y la hora del día, en una crónica objetivista que acompaña el ir y venir de la mirada. Como en las novelas breves de Jean Echenoz, una vida puede resumirse en pocas páginas (todavía más comprimida aquí y ordenada con subtítulos) y, como en las de Nicholson Baker, una disquisición sobre qué pescado comer en la cena puede arborecer con lentitud exasperante. Pero la lentitud nunca es la morosidad manierista de los ejercicios experimentales sino su propia versión del realismo; el tiempo de la lectura puede comprimirse o ralentarse según la velocidad variable que imponen las piezas. Imposible leer de un tirón las más de setecientas páginas de los Cuentos completos (nada más lejos del vértigo ciego de un page turner); los relatos breves son de digestión lenta y en los más largos el ritmo se acelera o pierde el sincro. A veces el tiempo se despliega “en directo” de un párrafo a otro (y el narrador se pregunta en el segundo párrafo dónde estarán los personajes que abandonó en el primero) o cambia de dirección en una historia circular en la que las causas terminan siendo consecuencias.
Se comprueba muy pronto que el de la literatura de Davis no es el tiempo lineal, continuo y acumulativo de los relojes: el tiempo se pliega o se dilata en figuras complejas que cambian de un relato a otro según convenga. “20 esculturas en una hora” expone el problema con lógica matemática: “El problema es ver 20 esculturas en una hora. Una hora parece bastante tiempo. Pero 20 esculturas son muchas. Aun así, una hora sigue pareciendo bastante tiempo. Si hacemos el cálculo, descubrimos que una hora dividida por 20 esculturas da tres minutos por escultura. Pero aunque el cálculo es correcto, nos parece errado: tres minutos es muy poco tiempo para ver una escultura, y también es poco, si partimos de una hora completa”. El tiempo se riza en el resto del argumento y los tres minutos que en el comienzo parecían muy poco terminan siendo mucho hacia el final del “cuento” que se autorrefiere sutilmente. El lector no sólo descubre que ha leído las dos páginas en más o menos tres minutos, sino que también él hace esos cálculos inútiles frente a un libro o al entrar a un museo (y sin duda frente al índice de los Cuentos completos de Davis que está leyendo), aunque después el tiempo corra a su gusto en las salas, la lectura o el concierto.
Y es que la experiencia del tiempo, enseña Davis por caminos menos abstrusos que los de la física contemporánea, es inescindible de la experiencia del espacio. “Ahora que llevo un rato en este lugar, puedo decir con certeza que nunca antes había estado aquí”, se lee en el texto completo de “Bloomington”, que sólo le agrega a la frase la referencia geográfica equívoca del título (una ciudad de Illinois o de Indiana), y sin embargo ilumina la dimensión topológica del tiempo y el espacio, que puede revelársele en cualquier parte al observador atento: la singularidad del lugar más anodino se hace de pronto visible, si el que mira se toma el tiempo de contrastarlo con todos los lugares que ha visto. Puntos distantes en el tiempo y en el espacio se reúnen en la frase, como en la geometría descalabrada de una hoja de papel hecha un bollo.
No sorprende por lo tanto que muchas historias de Davis transcurran en el tiempo “muerto” de los viajes, las esperas o las tareas rutinarias. En tren, en auto por la carretera, en la cocina o en el Banco, la linealidad monótona de un tiempo que el hábito ha vuelto opaco se astilla con el recuerdo inesperado, se refracta con el recuento de detalles, la rumia, el cálculo o la ocurrencia insólita, o incluso se espeja en el sarcasmo de un autorretrato. Buscando lugar para sentarse en el tren, a la narradora de “Idea para un cartel” se le ocurre que los pasajeros podrían llevar un cartel que indique de qué forma cada uno podría molestar o no al resto durante el viaje. Cuando acaba de listar todo lo que diría el suyo –desde el snack que suele comer o el ruido que hará cuando recorte una nota de la revista que lee, a la cantidad de veces que podría levantarse para ir al baño–, ha llegado a destino. El tiempo o el rumor del pensamiento no se interrumpen para observar qué contienen; se fraccionan, como en las cronofotografías de Muybridge, para proyectarlos cuadro a cuadro y observar el detalle desapercibido en el avance. Economía e intensidad operan por sabotaje. “La carrera de los motociclistas pacientes”, una carrera en la que no vence el más rápido sino el más lento, sencilla a primera vista pero nada fácil para el temperamento impaciente del motociclista, puede leerse en el conjunto como una ars poetica, solapada en el dislate de unos motoqueros de película norteamericana que hacen rugir sus motores con botas de cuero y cabelleras al viento, derrotados por un veterano, entrenado en “contemplar el mundo visible con un maravilloso potencial para la velocidad entre las piernas y, sin embargo, avanzar con tan ta lentitud que cualquier cambio de posición resulta prácticamente imperceptible y el mundo permanece también imperturbable”. Reescritura beat de la paradoja de Zenón (o mejor, versión chusca de “La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga” de Borges), la carrera paciente es un elogio de la lentitud, una invitación a la proeza sencilla pero cada vez más rara de la atención prolongada.
“Son muy pocos ya los intervalos significativos de la existencia humana (a excepción del sueño) que no han sido penetrados o arrebatados como tiempo laboral, tiempo del consumo, tiempo mercantilizado”, concluye Jonathan Crary en 24/7. El capitalismo tardío y los finales del sueño, un manifiesto urgente contra la colonización del tiempo de la cultura y la comunicación contemporáneas. El principio de funcionamiento continuo –veinticuatro horas al día, siete días a la semana– impone un tiempo sin tiempo en el que la visión se anula con la aceleración, el ritmo espasmódico y la redundancia de las demandas. En ese panorama, el sueño, pausa todavía inalienable en el torbellino de la vigilia, se vuelve espacio de resistencia para Crary. Pero también el arte puede desacelerar la mirada, crear antídotos que le devuelvan singularidad a la experiencia y la sustraigan de los imperativos cada vez más solapados de la hiperconexión adictiva y el consumo adocenado.
Más de un relato de Davis podrá leerse mientras cambia el semáforo, como se lee un tuit o un sms, en sincro con el ritmo de la vida diaria, pero dejará al lector girando en falso por un buen rato, out of sync, desconectado. Otros lo reconciliarán con el remolino confuso de lo que va pensando. Sus historias sin género son un remanso cómico o sombrío en la tragicomedia de la vida cotidiana, un antídoto contra el movimiento continuo, una especie de breviario laico.
Imágenes [en la edición impresa]. Alberto Goldenstein, serie Flâneur # 2 y #3, 2004.
Lecturas. Seix Barral publicó los Cuentos completos de Lydia Davis en 2011, en traducción de Justo Navarro, pero muy pocos ejemplares llegaron a la Argentina. A falta de un ejemplar en español, las traducciones son mías en la mayoría de las citas. Can’t and Won’t acaba de aparecer en Estados Unidos y en el Reino Unido (Farrar, Straus & Giroux, 2014; Penguin, 2014), y la editorial Eterna Cadencia promete publicarlo en español hacia fin de año. Se citan o aluden en el artículo: James Wood, “Songs of Myself”, The New Yorker (19 de octubre de 2009); Clancy Martin, “Things They Don’t Want to Hear”, London Review of Books (vol. 32, Nº 14, 22 de julio de 2010); Clément Rosset, Lo invisible (Buenos Aires, Cuenco de Plata, 2014); Jonathan Crary, 24/7. Late Capitalism and the Ends of Sleep (Londres, Verso, 2013). La frase de Davis aparece en “Long Story Short” de Dana Goodyear, publicado en The New Yorker (17 de marzo de 2014). No abundan los comentarios críticos de la obra de Lydia Davis en español, pero destaca “Ante Lydia Davis”, de Enrique Vila-Matas, publicado en El País el 8 de julio de 2013, en el que el escritor español define la obra de Davis como “una combinación de inteligencia, brevedad aforística, comedia ligera, desolación metafísica, influjo filosófico y sabiduría humana”. La extraordinaria coincidencia con la caracterización de James Wood podría inspirar un relato de Davis.
Responsables del azar
Darío Steimberg
Reediciones y nuevas traducciones invitan a (re)leer la obra de Kurt Vonnegut.
Valorar una narración por su argumento no es parecido a explicar...
Los flashes y las manchas que nos hacen humanos
Jorge Carrión
Las novelas sin ficción de Emmanuel Carrère.
Todo es –al fin y al cabo– reescritura.
Emmanuel Carrère (París, 1957) ha confesado que leyó...
Markson en el desván
Marcelo Cohen
Fugacidad y esplendor de la herencia en las novelas de un escritor sin par.
David Markson, nacido en 1927, llevó a cabo una...
Send this to friend