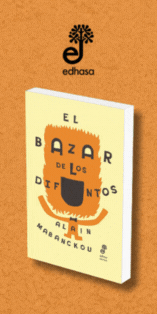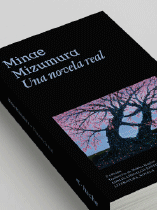Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Fernando Vallejo: cumbres del lenguaje para el elogio de la extinción.
Con el desparpajo de quien va a su propio velorio para darse el pésame, el Fernando Vallejo muerto, que todavía está entre nosotros, no parece querer aún sacarse de encima al otro Fernando Vallejo, el que vive y sigue escribiendo. Tratándose de un escritor que ha hecho de la ficción autobiográfica (desde su primera novela, Los días azules, publicada en 1985) la matriz de una obra cuya radicalidad casi no tiene antecedentes en lengua castellana, no es de extrañar que haya llegado a ese extremo. Si la figura dominante de la autobiografía –como dice Paul de Man– es la prosopopeya, ¿cómo la ficción de la-voz-más-allá-de-la-tumba no iba a establecer una relación anticipada con la muerte? “Colombia es un país afortunado. Tiene un escritor único. Uno que escribe muerto”, se jacta Vallejo en una de sus novelas. Y es justamente esa idea de una sobrevida póstuma, signada por una necrológica en proceso, lo que forma el núcleo de su mito personal, al cual ha agregado una dosis extra de nostalgia metafísica: su deseo de no haber vivido nunca.
¿Sorprende entonces que sea el “derecho de no existir” el único que a su juicio tienen los seres humanos? Justamente por eso no se cansa de repetir lo que quizá sea el principal leitmotiv de su literatura: el mandato de no traer más vidas a este mundo. De sobra conocidos son su horror a la superpoblación y su prédica antinatalista, que se entroncan con el desprecio que el narrador de sus novelas dice sentir por su madre (Fernando es el primero de nueve hermanos) y el odio que tiene por los pobres. “¿Cuál es la ley de este mundo sino que de una pareja de pobres nazcan cinco o diez?”, escribe en La virgen de los sicarios. “La pobreza se autogenera multiplicada por dichas cifras y después, cuando agarra fuerza, se propaga como un incendio en progresión geométrica”.
La alusión a Malthus y a su célebre Ensayo sobre el principio de la población –cuya hipótesis plantea que el crecimiento poblacional es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos, lo que ha dado pie al sofisma de que la desigualdad es necesaria porque en el mundo no habría suficiente para todos– es tan clara en el ideario de Vallejo que casi ha pasado inadvertida. ¿Será porque no lo nombra de manera explícita? Ni siquiera en La tautología darwinista, su ensayo de 1998, en el que acomete la osada tarea de refutar las bases teóricas de El origen de las especies, Vallejo toma en cuenta la deuda intelectual que Darwin dice tener con Malthus. ¿Le resultará demasiado que este bregara en el 1800 por el control demográfico y que, al mismo tiempo, estuviera en contra del aborto y del uso de métodos anticonceptivos por convicción religiosa? Hay una frase en El cuervo blanco, su reciente biografía del gramático Rufino José Cuervo, en la que su versión espasmódica del neomaltusianismo se tiñe del odio a la patria: “El mejor colombiano es el que no nace”, dice quien ve la vida humana como una ladilla aferrada al pubis de su “empecinamiento ontológico”.
En este punto, el referente es Schopenhauer. Ateo, misántropo, pesimista, misógino, defensor de los animales, el filósofo alemán encarna un modelo para el ateísmo, la misantropía, el pesimismo, la misoginia y el amor por los animales de Vallejo. Incluso en el tema de la muerte la sintonía es innegable. Para Schopenhauer, es un absurdo creer que el no ser pueda ser un mal, ya que antes de nacer no éramos. De ello infiere que el temor a la muerte debería dominarnos también al pensar en la época en que aún no existíamos. Apresados entre dos eternidades, los seres humanos transitamos el ensueño efímero de la vida sin poder reconocer que más valdría no haber venido a este mundo. “Desear la inmortalidad para el individuo –leemos en el capítulo XLI de El mundo como voluntad y representación– es querer eternizar un error, pues en el fondo la individualidad no es, en cada caso, más que un error, una equivocación aislada, algo que sería mejor que no existiese”.
La definición de Schopenhauer de la muerte como “el castigo del crimen de vivir” reaparece, casi calcada, en algo que dice Vallejo en La desazón suprema, el documental del colombiano Luis Ospina que se centra en su figura: “No hagan con otros lo que hicieron con ustedes, no paguen en la misma moneda, el mal con el mal, que imponer la vida es el crimen máximo. Dejen tranquilo al que no existe, ni está pidiendo venir, en la paz de la nada. Total, a esa es a la que tenemos que volver todos”.
Esta negación radical de la existencia –que en Schopenhauer supone un pesimismo ético, en la medida en que, siendo ateo, supo llegar a una doctrina de la compasión y la redención, en coincidencia paradójica con el cristianismo–, en Vallejo invalida cualquier rectificación humanista. “El hombre nace malo y la sociedad lo empeora –escribe en El desbarrancadero–. Por amor a la naturaleza, por equilibrio ecológico, para salvar los vastos mares hay que acabar con esta plaga”. Este sueño de exterminio en el que la extinción de la especie sería, en última instancia, la forma más efectiva de control demográfico, choca con el único momento afirmativo, la única causa que reivindica Vallejo: la defensa de los animales. Que al narrador de sus libros le cause más dolor una ballena varada que una hambruna en África ya lo dice todo. ¿Pero cómo puede este desprecio por todo lo humano convivir con la más honda sensibilidad altruista?
Nietzsche, otro punto de referencia que Vallejo suele pasar por alto (llama la atención que en La puta de Babilonia no le dedique ni una sola línea), acusaba a Schopenhauer y a Voltaire, sin razón, de saber “disfrazar su odio por ciertas cosas y ciertas personas de compasión por los animales”. Esto lo señalan Adorno y Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo, cuando analizan cómo la piedad fascista por los animales, la naturaleza y los niños (pensemos en el afecto desmesurado que Hitler sentía por su perra Blondie y en cómo Heinrich Himmler se sorprendía de que su masajista encontrara placer en disparar en los bosques a pobres criaturas indefensas) no estaba exenta de una intencionalidad dañina. “La caricia negligente al pelo del niño o a la piel del animal –dicen Adorno y Horkheimer– significa que la mano, allí, puede destruir. La caricia sirve para demostrar que ante el poder todos son la misma cosa, que no poseen ninguna esencia o naturaleza específica”.
La yuxtaposición de los contrarios en Vallejo poco tiene que ver con esto. Mientras en el nazi el gesto benevolente es un cinismo que sirve para encubrir, en una novela como La virgen de los sicarios acentúa la incongruencia. Vallejo ama a los animales para poder odiar más a los seres humanos. Y si bien admite que Hitler, al igual que él, adoraba a los perros y despreciaba al Papa, en ningún caso se permite la menor condescendencia con el fascismo. Todo lo contrario: su denuncia de los nexos históricos entre la Iglesia y el Tercer Reich en relación con la política de persecución a los judíos es uno de los ejes de La puta de Babilonia.
Este es sin duda su libro más revulsivo, donde la poética de la invectiva alcanza su punto más alto. En su biografía de Porfirio Barba Jacob, El mensajero, Vallejo cuenta una anécdota del poeta que él tantas veces ha reconocido como su modelo: rodeado de un grupo de estudiantes universitarios, Barba Jacob los invita a que lo insulten ofreciéndole un premio al que mejor lo haga. Si Fernando hubiera sido uno de ellos, ¿alguien duda de quién habría ganado la prueba? Por supuesto que en La puta de Babilonia no se trata sólo de una escalada retórica, sino de una empresa sistemáticamente blasfematoria, que lejos de ahogarse en sus espumarajos de rabia, aporta cantidad de datos y evidencias. Allí están señalados los orígenes cristianos del antisemitismo, las Cruzadas, la Noche de San Bartolomé, la masacre de los albigenses, la ruina de las culturas precolombinas, la quema de herejes y brujas, el Índice de Libros Prohibidos, los Pactos de Letrán con los que Mussolini negoció la creación del Estado del Vaticano, la complicidad silenciosa de Pío xii con los nazis y un larguísimo etcétera. Incluso Vallejo repudia sin ambages la misoginia de la Iglesia, lo que relativiza la pose misógina del narrador de sus ficciones (justificada, en gran medida, por la “función reproductiva” de las mujeres). En un gesto desacostumbrado, traduciendo al plural su irrenunciable primera persona, defiende una comunidad a la que declara su sentido de pertenencia: “¡Cristianos víctimas! ¡Víctimas nosotros de ellos! ¡Nosotros los librepensadores, los libertarios sexuales, los que queremos y defendemos a los animales, los judíos, los herejes y las brujas, los de la verdadera caridad, los de alma grande, que llevamos mil setecientos años aguantándonos!”.
Aun para un “destrozatodo” como Vallejo, siempre ensoberbecido en la diatriba y el sacrilegio, dinamitero del sentido común y de la buena conciencia, el antisemitismo representa un límite. Sin que su intención sea en ningún momento hablar mal de los judíos, en su papel de teólogo del círculo nietzscheano (ante la pregunta de un periodista sobre la “muerte de Dios”, su respuesta fue: “No se puede matar lo que no existe”), lo único que le critica al judaísmo son las hecatombes que “Yavé el Monstruo” exige en el Antiguo Testamento y los preceptos carnívoros que constan en el Levítico y Números. Muy distinto es lo que hace con el Islam y la figura de Mahoma, contra los que despotrica y maldice insistentemente a pesar de estar prevenido de los riesgos: “Los mahometanos saben muy bien lo malos que son. ¡Pero ay del que lo diga o piense! No perdonan. Yo porque soy un irresponsable y estos libros míos circulan poco. Además ‘por la verdad murió Cristo’, como dicen mis paisanos colombianos, muy buenos para ir a misa y robar, para rezar y matar”, desafía en La puta de Babilonia.
Pero ¿quién puede ser hoy ofendido? Dicho de otro modo: ¿quién daría a conocer la flaqueza de que alguien puede ofenderlo? Lo que está “mal”, Vallejo lo escupe a sabiendas de que está bien hacerlo. Y que se complazca en lo que está “mal” como si lo creyera correcto no expresa más que su agudo sentido de la incorrección política. Esto le permite, por ejemplo, desestimar el racismo de su narrador diciendo que no por odiar a los negros se es racista. En el fondo, Vallejo no discrimina: no halla en los rasgos particulares de un colectivo determinado –a excepción de sus compatriotas– un pretexto para el desprecio. Así evita caer en el lugar común, diluyendo la otredad con sus rasgos diferenciales (lo pasible de ser discriminado) en el crisol de un odio cuya especificidad está dada por la especie misma. Como dice en El desbarrancadero, al hablar de la época en que vivía con su hermano Darío en Nueva York, en un barrio habitado por negros y portorriqueños: “Y que quede claro para terminar con este penoso asunto que los demagogos obnubilados tacharán de ‘racista’, que yo a los negros heroinómanos de Nueva York no los odio ni por negros ni por heroinómanos ni por ser de Nueva York, sino por su condición humana”. Una prueba del “racismo ecuménico”, al que todo se le hace igual, que el narrador invoca en otro sitio.
Esta misantropía de amplio espectro, cuya única salvedad se expresa irónicamente en el elogio de la pederastia a la que el narrador se entrega tantas veces (sin contar el amor que dice sentir por su abuela y su padre), convierte el texto en una suerte de cuadrícula en la que cada frase es susceptible de desembocar en algún improperio. El automatismo de la injuria, la inercia con que reaparece una y otra vez y la lógica digresiva que le imprime a la narración, sobre todo cuando no se dirige a los personajes sino a Dios, a los colombianos o al papa Juan Pablo II (sus tres blancos favoritos), le dan a la escritura una accidentalidad cuyo contrapunto es la errática sintaxis del recuerdo. Así, lo que en la novela de otro escritor estaría fuera de lugar, en Vallejo conforma su campo semántico. La verdad que él tiene para decirnos sólo se puede ver sobre el trasfondo de lo absolutamente negativo. ¿Y qué mejor para ello que imaginar la muerte de la propia lengua?
La idea de una extinción del español la toma de Rufino José Cuervo, filólogo, humanista y erudito colombiano fallecido en 1911, a quien se lo conoce por ser el iniciador del Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, una obra monumental (compuesta de ocho tomos de más de mil páginas cada uno) que sigue exhaustivamente el origen y la modificación del significado de las palabras del idioma a lo largo de la historia, y que recién pudo ser terminado casi un siglo después de la muerte del ideólogo de tan increíble proyecto. De la agorera profecía de Cuervo, Vallejo ya daba noticia a sus lectores en Chapolas negras, su biografía de José Asunción Silva: “¡Qué bueno que usted se murió, y en 1911, muy a tiempo! Ah, no se cumplió su pronóstico: el castellano no se atomizó en muchas lenguas, como el latín, en la veintena de lenguas que usted presentía, una por cada país de Hispanoamérica. No. Por el contrario, la televisión convirtió esto en un solo horror continuo, un muladar común, en el mar del excremento humano. Mil veces hubiera preferido yo ver al castellano muerto, hecho una lengua muerta como el latín, y no apestando en vida, degenerándose, que por lo visto es lo que es vivir”.
Más allá de la náusea frente a los efectos homogeneizadores de la cultura de masas y el empobrecimiento del idioma, que Vallejo diga preferir la muerte de la lengua en la que escribe sin duda se encuadra en su retórica de lesa patria (tachada Colombia, ni el castellano se salva). A pesar del canon propuesto por Antoine Meillet, que postula que una lengua es considerada “muerta” cuando se demuestra que, a los ojos de un grupo de hablantes, se ha transformado en otra, el inaudito escenario que avizora Vallejo es el de un inglés castellano. “¿Se acaba, o no se acaba pues el español? –se pregunta en El cuervo blanco, retomando sarcásticamente el vaticinio de su biografiado–. ¡Qué se va a acabar esta lengua maravillosa! Nos vamos a anglicanizar a tal grado que nos tragaremos al inglés enterito hasta confundirnos con él. Seremos entonces la lengua dominante del planeta. Somos una lengua anglofágica”.
El giro al que somete la noción de mutabilidad de la lengua descripta por Saussure –imaginando una suerte de fagocitosis total, digna del más grotesco gatopardismo– en parte se debe a su visión entrópica de las cosas. “Todo se tiene que morir. Y este idioma también –sentencia en El desbarrancadero–. ¡O qué! ¿Se cree eterna esta lengua pendeja?” Esta idea de un progreso para la destrucción, esa fecundidad de la catástrofe en que creían los cínicos de la Antigüedad (de los que Vallejo se nutre), es lo que activa su resorte apocalíptico. “La inmensa mayoría de la humanidad odia la gramática. Yo también. ¡Pero odio más a la humanidad! Por mí que exploten mil bombas atómicas y que hayan muchos muertos”, dice burlándose de quienes pretenden, como Andrés Bello, cultivar el arte de hablar correctamente.
Así pues, la posibilidad del desastre siempre parece estar a la vuelta de la esquina. Tanatólogo, desastrólogo, apocalipsista, Vallejo es de los que procuran quemar las naves incluso si se están hundiendo. ¿Pero hasta dónde es posible destruir? ¿No termina el iconoclasta, en el extremo de su furor, martillándose la mano con la que martilla? Giorgio Agamben advierte en la exposición total de los cuerpos que es típica de la pornografía la concreción del sueño capitalista de la producción de un “Improfanable”. Se pregunta si es viable o no mancillar lo que está mancillado desde siempre, y en seguida uno piensa en cómo los gestos más transgresores de tantos artistas han sido “corrompidos” (es decir, normalizados) por la crítica o el museo. De allí que Agamben plantee que “la profanación de lo improfanable es la tarea política de la generación que viene”. ¿Pero cómo?
Maldecir la maldición del escritor maldito; despreciar por tibio el desprecio de los que rechazan lo que la mayoría respeta; corregir la incorrección política al punto de volverla incorregible. Todo eso parece perseguir Vallejo, quien –como dice Jacob Taubes en relación con el idealismo alemán– sabe que “en el reino de Prometeo el título de Anticristo se vuelve un título honorífico”. ¿No compite él acaso, en materia de ateísmo, con el Marqués de Sade? Está bien que la pornografía no es su medio, pero… ¿y la blasfemia? La interpretación del ser divino como obra humana deviene un odio tan visceral que adquiere ribetes casi místicos. Vallejo reza, cita “pruebas” de la existencia de Dios, brega por la unción de “Lucifer I, un papa antirreproductivo, sodomita, que es lo que necesita el mundo”, y hasta diseña un santoral a su medida: “Mis esperanzas las tengo puestas en el virus Ébola: San Francisco de Ébola, que mata en veinticuatro horas y que cuando se les escape de las aldeas de África en que lo han tenido confinado y cunda por el planeta va a acabar hasta con el nido de la perra. San Francisco de Ébola, ora pro nobis” (El don de la vida).
Si bien lo apocalíptico ha expresado históricamente una respuesta crítica a las injusticias del mundo y ha abierto ojos antes cerrados a realidades que han sido aceptadas como la norma, desde hace tiempo late una versión centrada obsesivamente en el fin, sin ninguna expectativa de un nuevo principio. Es, como dice Jacques Derrida, “un apocalipsis sin visión”, “un fin sin ningún fin”, sin esperanza redentora. En un contexto como este, ¿de qué modo nos interpela el evangelio del fin del hombre que predica Vallejo? ¿No genera una cierta inquietud que su desazón pueda hallar su garantía final en la catástrofe misma? ¿Deberíamos temer entonces? ¿Se dará el caso del genio del mal que anuncia, en tono triunfante, haber organizado el fin del mundo, y luego se da cuenta de que, si realiza su plan, no quedará nadie para aplaudirlo?
Lecturas. La referencia a Paul de Man es del ensayo “La autobiografía como desfiguración”, incluido en AA.VV., “La autobiografía y sus problemas teóricos”, Suplementos Anthropos N° 29 (1991). Una parte del guion del documental La desazón suprema. Retrato incesante de Fernando Vallejo, del colombiano Luis Ospina, se publicó en otra parte N° 3 (invierno de 2004). El libro de Agamben es Profanaciones (Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005). La frase de Taubes está en Escatología occidental (Buenos Aires, Miño y Dávila, 2010, p. 120). La cita de Derrida fue tomada de Krishan Kumar, “El apocalipsis, el milenio y la utopía en la actualidad”, en Malcolm Bull (comp.), La teoría del apocalipsis y los fines del mundo (México, FCE, 2000, p. 243). Es de interés la lectura del libro de Jacques Joset La muerte y la gramática. Los derroteros de Fernando Vallejo (Buenos Aires, Taurus, 2010). Los libros de Vallejo, en su mayor parte, han sido publicados por Alfaguara. El más reciente es El cuervo blanco (2012).
Después del tiempo del manuscrito
Sergio Chejfec
La escritura inmaterial y los efectos de realidad.
La escritura inmaterial (representada idealmente en la pantalla del procesador) postula una fricción entre inmutabilidad...
Paisajeno. Artefacto político y poético
Jorge Carrión
El temerario Willy McKey prueba que el clásico espíritu del vanguardismo también puede regenerarse.
La lectura de Paisajeno me ha llevado a preguntarme:...
Del argumento
Marcelo Cohen
Apuntes sobre la posible utilidad de las historias inútiles.
No termino de salir del sueño cuando la conciencia profana el amanecer con su...
Send this to friend