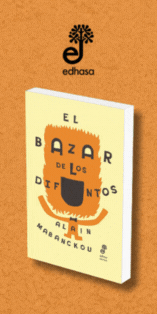Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Forenses
Federico Atehortúa Arteaga
En el cine argentino, al hablar de desaparecidos políticos siempre, mal que bien, se termina por adherir o discutir con las condiciones de la representación —o con la imposibilidad de representar— semejante horror; quizá el crimen más abyecto, porque no sólo arranca a un individuo de la vida, sino que le sustrae también la concretud de la muerte, esos despojos que anudan historia e identidad. Calcular treinta mil desaparecidos no equivale a un mero cómputo de daños ni a una consigna redonda, sino a la inscripción simbólica de lo innombrable dentro de una sociedad civil que, justamente gracias a ese esclarecimiento, se rehúsa a dejar que se repita la maquinaria que produjo aquel genocidio.
Pues bien, aunque cueste imaginarlo, con más de ciento veinte mil desaparecidos reportados, en Colombia no existe una tradición de representación de los desaparecidos. No porque no hayan faltado expresiones y luchas en torno al esclarecimiento de la verdad (las Madres de Soacha, por ejemplo), ni porque carezca de marcos jurídicos (como la Jurisdicción Especial para la Paz), sino porque la desaparición no ha llegado a sedimentarse ni en el sentido común civil ni en el estético. Y hablamos no ya de cine sino de televisión, donde el conflicto armado se instaló en la forma espectacular de la narconovela chabacana. Por lo demás, quizá por cierta economía y estratificación de los cuerpos —donde existen muertos de segunda y de tercera categoría—, no se está dispuesto a considerar, por ejemplo, a un desaparecido habitante de calle como lo que es: un desaparecido político.
Debido a esta vacancia en la sensibilidad ética de la nación, el documental-ensayo Forenses, dirigido por Federico Atehortúa Arteaga, se propone bordear conceptualmente a los desaparecidos colombianos como única manera de decir alguna cosa al respecto: un balbuceo formal, lindando con el silencio, cercano a la máxima de Adorno según la cual “sólo callando puede pronunciarse el nombre del desastre”. Estrenada en la Argentina durante el último Doc Buenos Aires y premiada con el galardón especial del jurado en la Sección Próxima del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (República Checa), la película de los hermanos Atehortúa —dirigida por Federico y producida por Jerónimo— se aparta del trauma testimonial para explorar algo más desconcertante: ¿por qué no hay nada allí donde debería haber un cuerpo?
Ese no-lugar del desaparecido político es un hueco ontológico, un vacío que ya conocía la tragedia antigua en la figura del insepulto Polinices y que, trasladado a la modernidad, reapareció como motivo central —no tanto temático como atmosférico— de aquellas dramaturgias de vanguardia que no encuentran causalidad ni resolución, que hacen de la indeterminación su principio estructural y de la degradación perpetua el único tiempo posible, sugiriendo, en ocasiones, que ni siquiera la muerte le será concedida al sujeto arrasado por el exterminio. Forenses dialoga probablemente más con esa tradición que con otras aproximaciones al trauma: antes que narrar, hace visible la imposibilidad de clausura e insiste en la ausencia y la sustracción (la negatividad) como horizonte estético, inscribiéndose en un linaje que va de Albertina Carri a Harun Farocki, donde el archivo se convierte en campo de disputa.
No es que se trate de una película silenciosa ni ininteligible, mucho menos experimental, sino de un artefacto no-ficcional —difícil, aunque transparente— que se aproxima a su objeto mediante procedimientos metonímicos que figuran la desaparición misma. En el prólogo, una mancha negra ocupa un diez por ciento de la pantalla y, a los costados, la pista óptica del sonido y las perforaciones del celuloide parecen decir: esto es película, esto es un cuerpo orgánico. Más adelante, la obra se detiene en una presunta cinta perdida, de la cual apenas sobreviven algunos fragmentos: el filme inacabado de la cineasta trans Katalina Ángel, quien, a partir del hallazgo del cadáver de una mujer transgénero registrado por el Estado como “masculino no identificado”, quiso restituir en la ficción la identidad disidente borrada.
Esa capa se enlaza con la memoria fragmentada de Jorge Arteaga, tío del director, cuya desaparición en los años ochenta fue desplazada durante décadas por versiones inventadas sobre su paradero, relatos familiares que evitaban pronunciar la palabra “desaparecido”. En paralelo, Atehortúa evoca un archivo perdido de fotografías que las familias intercambiaban para rastrear a los suyos, espectro que dialoga con otro archivo, el televisivo, inaugurado en la transmisión en directo de la toma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985: veintisiete horas ininterrumpidas de imágenes que convirtieron la violencia política en entretenimiento continuo y transformaron a los ciudadanos en espectadores de su propia catástrofe. Finalmente, todas estas líneas se articulan con el testimonio de la antropóloga forense Karen Quintero, cuya pesquisa —medir, clasificar, exhumar— le sugiere al director asociaciones de sesgo kafkiano: si se lograra encontrar, con optimismo extremo, tres cuerpos al día, harían falta al menos cien años para hallar a todos los desaparecidos.
Pero la deriva formal no se detiene en la historia nacional y puede ser tan lúdica (tan lúcida) como para hacer uso de primitivas películas mudas católicas sobre la crucifixión, imágenes centenarias, rígidas y catequéticas, donde el milagro no está en el martirio sino en la tumba vacía. El film de Atehortúa sugiere, al pasar, que la principal religión de Occidente se fundó en la desaparición de un cuerpo como garantía de su resurrección. No importa tanto esa idea (audaz en sí misma) como sí la potencia del desvío y del uso pervertido del archivo, desde donde Forenses enlaza con otra concepción de lo real.
Como en Lacan, lo real de la película está en la letra: no en lo que se muestra o se representa, sino en el resto material que resiste a la interpretación. En Forenses esa letra no se reduce al celuloide —sus perforaciones, su pista óptica, sus rayaduras— ni a los videos digitales perdidos o a las fotografías especulativas del tío, sino que se despliega también en la cartografía colombiana. El símil que propone Atehortúa es contundente: un mapa se crea, se bordea, se vectoriza igual que una escena del crimen, igual que el hallazgo de cuerpos NN. El desaparecido se confunde con la geografía hasta abarcar la totalidad del territorio. Encontrar el cuerpo es, entonces, convertir el mapa en territorio, salvarlo de su fantasmagoría. Los forenses, al igual que los arqueólogos, buscan restituir la fractura: unir restos con identidad e historia. Y del mismo modo en que Macondo sólo pudo nombrarse tras su primer muerto, Colombia parece condenada a fundarse una y otra vez sobre el cadáver hallado. Forenses empuja esa paradoja hasta el límite y concluye con osadía: “Un nuevo cuerpo está naciendo en Colombia: el de los desaparecidos”.
Forenses (Colombia, 2025), guion de Federico Atehortúa Arteaga, Jerónimo Atehortúa Arteaga, Sonia Ariza, Katalina Ángel y Juan Mora, dirección de Federico Atehortúa Arteaga, 91 minutos.
Hamnet
Chloé Zhao
Antonio Gómez
Hamnet es la adaptación del libro de Maggie O’Farrell publicado en 2020 con un subtítulo de sincronía espeluznante: “Novela de la...
Nueve auras
Mariano Frigerio
Manuel Quaranta
“No puedo creer que yo haya hecho esto", declaró Fabián Bielinsky tras la primera proyección de Nueve reinas (2000), sentencia (o confesión) que demuestra, en principio, dos...
Más que rivales
Jacob Tierney
Ignacio Pastén López
El 24 de enero, mientras Nueva York se preparaba para una de las tormentas invernales más severas de la última década, el alcalde Zohran Mamdani recomendó a...
Send this to friend