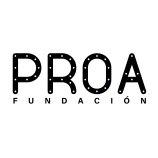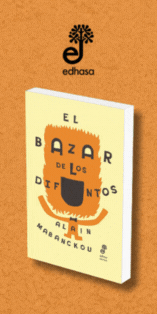Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Dio la casualidad —o, mejor dicho, las efemérides de la historia y la cartelera de los cines todavía guardan cierto orden secreto— de que, en un lapso no mayor a un mes, fui a ver en el Gaumont la versión restaurada de La historia oficial (1985), luego de haber asistido a una proyección de Aún estoy aquí (2024). Ambos filmes, ficciones de narración clásica (elocuentes, elegantes, sofisticadamente construidos), abordan la desaparición de personas en las dictaduras de la Argentina y Brasil, respectivamente, y comparten, además, el haber sido premiadas con el Oscar a mejor película internacional.
Antes de continuar, conviene una aclaración: entiendo que cada país procesa estéticamente sus traumas a su manera y, dado que no conozco en profundidad la experiencia brasileña, no tengo elementos para afirmar si Ainda estou aquí se inscribe o no dentro de una tradición que ya la vuelve obsoleta. Esto no significa, sin embargo, que no pueda compararla con el cine argentino, donde sí contamos con suficientes obras —algunas maestras, otras dispares, incluso contradictorias entre sí— que han abordado el mismo trauma. De manera que hay una especie de “progreso sensible” o de paradigmas superados de los que podríamos hacer genealogía para concluir, o al menos preguntarnos, por qué de todas las películas icónicas sobre la dictadura argentina, la que es más análoga a Aún estoy aquí es La historia oficial, con una brecha de cuarenta años entre ambas.
Adelanto que, al hablar de estas dos películas, nos enfrentamos sobre todo a un problema de representación. Uno no muy distinto del famoso “después de Auschwitz”, formulado por Theodor Adorno, y que aquí podríamos denominar “después del Proceso”. El autor de la Dialéctica negativa no sostenía que fuera imposible escribir poesía después del Holocausto, sino que cualquier intento de versar una verdad trágica corría el riesgo de convertirse en la repetición de eufemismos que, con el tiempo, devendrían eslóganes. Lo que Adorno detectó (y Beckett llevó al extremo) fue la ineficacia del lenguaje para aprehender la cosa, para nombrar el horror sin, al mismo tiempo, vaciarlo de su peso insoportable. De ahí que un travelling en un campo de concentración no sea un mero problema formal sino un dilema ético: Jacques Rivette lo denunció con contundencia en su célebre crítica a Kapo (Gillo Pontecorvo, 1960), señalando como abyecto el movimiento de cámara que embellecía la muerte de un personaje en el alambre de púas.
Otro filósofo de la estética, Christoph Menke, explica de manera contundente el Después de Auschwitz, afirmando que Adorno “introduce a Kafka en oposición a Kant”. Esto implica una fractura del optimismo metafísico tradicional a raíz de la experiencia del absurdo. En términos más claros, esta fractura revela una contradicción entre el poder subjetivo de la libertad y la imposibilidad de llevar a la realidad aquello que esa libertad se propone alcanzar. La experiencia kafkiana —y para comprenderla basta recordar la inescrutabilidad de El castillo, la puerta abierta pero inaccesible de Ante la ley, o la acusación sin objeto en El proceso— expone que la mera posesión de un poder subjetivo no garantiza la consecución de un objetivo.
Dicho de otro modo: en el mundo contemporáneo, ya no existe una conexión comprensible entre lo que el sujeto hace y lo que al sujeto le ocurre. Después del Proceso adquiere aquí una doble acepción: no sólo remite a la dictadura cívico-militar, sino también a la novela homónima de Kafka. En ambos casos, la experiencia del absurdo radica en la imposibilidad de hacer el bien siendo “una persona de bien”. Imposibilidad que es, precisamente, la tragedia del personaje de Norma Aleandro en La historia oficial.
Pero dejemos quieto a Adorno, que en definitiva odiaba el cine, y recurramos a otra tradición estética de posguerra. Así como el neorrealismo italiano puede pensarse en tres etapas: la primera, digamos, de hambre, dolor, denuncia (De Sicca, Rossellini); la segunda, de formalismo, autoría e intimidad onírica y aristocrática (Fellini, Antonioni, Visconti) y finalmente la tercera de la más desternillante y sombría comedia (Scola, Ferreri, Monicelli), es atractivo imaginar que el cine argentino ha narrado su propia pesadilla en al menos dos etapas —yo sigo esperando a que llegue la tercera, irónica— que va de La noche de los lápices (1986) a Los rubios (2003).
Estos dos periodos no son necesariamente históricos, sino de paradigmas perceptivos extremos: el de ese primer horror llevado a una ficción argumental clásica y emocionalmente indulgente, versus el del osado ejercicio —o juego— formal de Albertina Carri, hija de desaparecidos, quien asume la imposibilidad de nombrar lo acaecido con sus padres, lo innombrable, como excusa para una digresión distanciada en su ópera prima, un documental-ensayo-ficción que espanta y provoca risa a ratos, pero ante todo hace pensar. La negatividad adorniana (encarnada en Carri), trasladada a la experiencia latinoamericana, sugeriría sin más que cualquier representación figurativa del terrorismo de Estado, es decir, aquellas películas que orbitan La noche de los lápices —sobre todo las que dramatizan explícitamente la tortura y la desaparición—, serían inmorales o, al menos, ineficaces; propensas a la propaganda (¿léase, premios Oscar?).
El teatro libre recurrió a la metáfora con resultados diversos (Griselda Gambaro, Tito Cossa, Eduardo Pavlovsky) para hablar de la dictadura. El cine, en cambio, con su insoportable necesidad ontológica de representación, tuvo que atravesar ese tramo con películas tan memorables como olvidables: memorables por su valor histórico, olvidables porque nadie las recupera. “Canción para mi muerte” y “Rasguña las piedras” mediante, la experiencia del torturado fue complacida y fijada en imágenes digeribles para la moral culposa de la época en aquel film de Héctor Olivera. Al mismo tiempo, no logró —pero ni siquiera Spielberg lo habría logrado— aprehender el terror eléctrico de la picana.
Sin considerarme un conocedor cabal de todo el cine sobre la dictadura cívico-militar, basta con ser apenas un poco cinéfilo para identificar el momento en que algo realmente significativo ocurrió con la representación de lo irrepresentable. En mi opinión-talibán, ninguna película sobre la dictadura (no sólo argentina sino latinoamericana) puede seguir siendo ingenua en su sistema mimético después de la ópera prima de Albertina Carri. Algo ahí cambió, en el centro de la sensibilidad argentina, que obliga, en principio, a tomar una cierta distancia —irónica o conceptual— antes de saltar de lleno al travelling de un centro de reclusión. Pero esto, aunque lo parezca, no trata sobre Los rubios, sino precisamente sobre dos películas de narración convencional que, aparte del travelling, echan mano de todo el arsenal de la ficción clásica.
¿Dónde ubicamos La historia oficial? Más cerca de La noche de los lápices, por supuesto, aunque no demasiado lejos de Los rubios en cuanto a frescura. Cuarenta años después, el filme de Luis Puenzo no sólo se sostiene, sino que reluce y conmueve; tal vez porque hoy atravesamos una profunda crisis de la narración clásica y nos hemos acostumbrado demasiado al empaquetamiento ultraprocesado de las plataformas de streaming. Me refiero, sobre todo, a las series, y no subestimo el caso singular de Argentina, 1985 (2022). Reconozco que, más allá de su evidente “look Amazon”, la película de Santiago Mitre responde a una operación deliberada, equilibrando con astucia su componente comercial y su vocación democrática, aceitada especialmente por su coguionista, Mariano Llinás. Una propuesta oportuna, sumamente eficaz y (palabra odiosa, pero justa en este caso) necesaria, sobre todo por la fidelidad con que rescata los testimonios que conmovieron, por primera vez, a muchos jóvenes. Existen, por supuesto, otras obras sobre la dictadura que transitan una zona intermedia entre la representación clásica y un rigor formal que se detiene en cuestiones colaterales al Proceso: el silencio cómplice de la clase media en Rojo (2018), la apropiación de bienes de los desaparecidos en la extraordinaria Azor (2021), o esa brillante fábula kafkiana que es La última noche de Francisco Sanctis (2016).
Dejando entonces de lado cualquier idea de “evolución” cronológica en la representación del horror —con todas las comillas necesarias— y asumiendo que Aún estoy aquí debe compararse con La historia oficial por sus múltiples semejanzas, no sólo audiovisuales sino también en lo que respecta a sus condiciones de producción, distribución y lobby (que las llevaron al Oscar), hay que decirlo sin rodeos: la película de Walter Salles queda en evidente desventaja frente a la de Puenzo, por varias razones.
La primera de ellas, la más importante o al menos lo que primero salta a la vista, es la falta de ambigüedad de la película brasileña: su declarada literariedad, en comparación con el insoportable dilema humano que se pone en juego en el film argentino. Se podría argumentar que el enfoque de Aún estoy aquí es justamente el opuesto, pues estamos dentro de una familia que fue víctima directa de una desaparición forzada. No se trata de relativizar el drama ni de buscar vicios en la familia ni en darles matices a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al tratarse de un contexto análogo en cuanto a las dinámicas domésticas, llama la atención que en La historia oficial está absolutamente naturalizado el nefasto eufemismo del “algo habrán hecho” los rebeldes, para justificar lo que les pasó; mientras que en Aún estoy aquí, el Estado es un agente terrorista desde el minuto uno, y el ecosistema es de amenaza y resistencia, lo que deja al espectador sin ningún desafío ético que atravesar (los malos son los milicos, fin), y, por ende, con poco drama más allá del drama en sí.
La película de Salles, tal vez supeditada al rigor histórico del caso real, no permite fugas ni contradicciones, ni siquiera un momento de debilidad total o quebrantamiento de la esperanza. La muy talentosa Fernanda Torres atraviesa con temple honorable una serie de vejaciones, más como un símbolo humanitario que como un personaje dramático. Hay que abonar, no obstante, que en Aún estoy aquí, a pesar de su literalidad, no hay una sola gota de sangre; o en realidad, hay solo una, seca, que el personaje de Torres, pasmada, observa en el suelo durante el interrogatorio. Antes, la secuencia de la espera del marido durante las horas posteriores a su detención es también notable por su clima de tensión y el intento inútil de conservar la calma. Otra hubiera sido la experiencia si el director hubiese dilatado, hasta el extremo de convertir esa secuencia en el corazón mismo de la película, esa incertidumbre narrada con maestría —verdadero pasaje entre la vida y la desaparición, la auténtica casa tomada— y no hubiera cargado tanto las tintas con el temario reivindicativo del acta de defunción como último triunfo moral.
En contraste, La historia oficial cuenta con una gran densidad metafórica puesta en juego en cada situación doméstica. A ratos se pone redundante en su representar una cosa por otra; como cuando la nena juega en su cuarto con su muñeca y es intervenida con unos niños armados de juguetes. Sin embargo, cualquier exceso de este tipo se perdona cuando, en retrospectiva, detectamos en la escena de presentación de la niña la que considero la metáfora más cruel de todo el cine nacional. Recordemos: Norma Aleandro, en su papel de madre adoptiva, está bañando a Gaby, cuando de repente tiene que atender otro asunto y le pide a la pequeña que, mientras se enjabona, cante para que ella sepa que no se ahogó. Cuando la vi por primera vez, pasó desapercibida porque se trata de una metáfora demasiado sutil que acompaña la acción dramática, la niña bañándose y cantando, sin forzar su doble lectura. Ahora, ya sabiendo el desenlace, ¡claro!: si los padres de la nena murieron, seguramente ahogados, tirados al río desde un avión militar, qué perversión maestra pasó por la cabeza del guionista para bromear con un ahogo en la bañadera en la presentación de Gaby. El escalofrío aparece antes de tiempo y —probablemente para quien la vio en los ochenta, con la herida abierta— de ahí en adelante cada escena doméstica resulta, por naturaleza, ominosa.
Escenas domésticas son también las que abundan, excelentemente narradas, en Aún estoy aquí, pero estas apenas funcionan como contraste emocional: miren qué felices éramos juntos (familia de izquierdas, intelectual, clase acomodada, con principios y valores —su única contradicción es entregar cartas de los rebeldes—), para ver qué doloroso resultó el proceso (el secuestro y desaparición de Rubens Paiva, el interrogatorio y tortura de Eunice Paiva). Y, finalmente, el cómo, Derechos Humanos y Comunidad Internacional mediante, nos compusimos después (el escándalo mediático, el reclamo de las ONG, el acta de defunción), y memoria, verdad y justicia… Bello y noble para la reparación histórica, pero un poco empobrecedor para la representación del horror, cuya muletilla más peligrosa es la de erigir víctimas perfectas, en mármol.
Dirán, finalmente, que es injusta la comparación, al tratarse de dos películas que se llevan cuatro décadas. Lo sería, es verdad, si por una creencia sospechosa de progreso cinematográfico, estuviese remarcando los detalles formales y de representación en los que quedó vieja La historia oficial. Pero es que ocurrió todo lo contrario pues, luego de ver La historia oficial, quedó vieja Aún estoy aquí, ganadora del Oscar el mes pasado.
CODA: Antes de terminar este texto, hablé con varios amigos argentinos que se sorprendieron por mi entusiasmo excesivo hacia La historia oficial. Me di cuenta de que aquello que a mí me molesta de Aún estoy aquí —su explicitud— ellos lo habían identificado siempre en la película de Puenzo, especialmente en el monólogo, tal vez demasiado “didáctico”, de Chunchuna Villafañe. Entendí que este es uno de esos casos en los que mi extranjería, más o menos sesgada, quién sabe, me hace percibir de otro modo ciertas obras del mainstream histórico. Probablemente, si me hubiera criado aquí, sentiría una gran desconfianza previa hacia La historia oficial. De cualquier manera, más allá de los elogios merecidos, no es casualidad que las pocas películas latinoamericanas premiadas con el Oscar aborden sus respectivas dictaduras. El tema sigue funcionando como un exotismo legitimante, un lugar común de nuestros países que, lejos de incomodar, reafirma la imagen que Hollywood prefiere proyectar de la región.
Nuestro año glacial
Paulo Andreas Lorca
Vivimos tiempos elementales. Es decir, los nuestros son tiempos sitiados por el insólito flujo de los elementos —incendios, tempestades, erosiones, deshielos— a causa de la influencia antropogénica....
Energía y optimismo. A propósito de los sesenta años de la galería Ruth Benzacar
Manuel Quaranta
Desde su advenimiento en el siglo XIX —apuntalado por la autonomización del arte, la emergencia de un mercado y la individualización del artista—, las galerías han sido...
¿Cómo se cuenta el cambio climático?
Nicolás Scheines
El último 22 de noviembre finalizó la COP30 y existió un único consenso: el documento firmado no estuvo a la altura de las expectativas. Estas eran altas...
Send this to friend