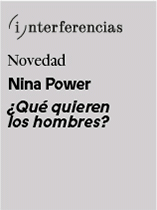Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
El summer of love se extendió por dos años, concretamente, entre junio de 1967, cuando se edita en Inglaterra el Sgt. Pepper’s de los Beatles —el mismo año en que Charles Manson sale de la cárcel tras cumplir una condena por delitos menores—, y agosto de 1969, fecha de los asesinatos de Cielo Drive. La crisis del American dream ya venía incubándose, aunque se mantenía preciosamente oculta bajo la arquitectura brillante y artísticamente irrepetible de ese 1967 que fue, también, el año en que apareció el primer disco de The Doors. La posteridad de los crímenes de Manson habría de confirmar, primero, que este estaba (musicalmente, por decirlo de alguna manera) mucho más cerca de la banda de Morrison que de la de Lennon & McCartney —a pesar de su ensañamiento con el Álbum blanco— y, segundo, que eso que Paul McCartney quiso ver en persona cuando viajó a Estados Unidos para presenciar el Monterey Pop Festival no era otra cosa que el espacio virtual donde sonido, esperanza y decepción (no necesariamente en ese orden) iban a darle a la época su impronta erótica y popular, forjadora de toda una tradición didáctica.
Lo que Quentin Tarantino sustrae al giro nostálgico y publicitario de la posmodernidad para devolvérselo, modificado, a la historiografía de los estados de ánimo nacionales (esa disciplina que sólo existe en el cine y la literatura, y de la que el periodismo es algo así como una variante bastarda) es, precisamente, la pregunta por las distintas formas en que un artista puede retorcerse dentro de determinada tradición para tratar de prorrogarla. El tercer intento de Tarantino de “reescribir” la historia se clava en ese traumático 1969 para contar, hoy, la extrañeza de una generación —la suya— que releyó el pasado del cine con una paciencia anacrónica, para conformar un tiempo nuevo de la cinefilia hecho con las velocidades y las escalas obligadas de un archivista. Para una época en la que el cine se ha transformado en una especie de activismo contra la memoria —con esa capacidad asombrosa que tiene hoy en día para subestimar su propio pasado y relanzarse tecnológicamente hacia adelante como engendro multimedia—, la artesanía y el atrevimiento de Tarantino consisten justamente en recolectar, recuperar elementos con los que volver a narrar el carácter colectivo de la experiencia cinematográfica en una actualidad signada por el encapsulamiento y la individuación neurótica del consumo de imágenes. Ese gesto, propuesto en una era de memoria atrofiada por la capacidad de almacenarlo absolutamente todo, es, en sí mismo, una maniobra política, no tanto de resistencia como de profundo malestar. La síntesis, la abreviación y el recorte están reñidos por definición con ese objetivo, y tal vez por eso las películas de Tarantino son largas, morosas, desconcertantes como objetos recuperados entre las ruinas de algo que alguna vez fue importante y majestuoso y hoy sólo sobrevive en sus pedazos dispersos, de significado inalcanzable desde la memoria cuántica digital pero recuperable a través de esa forma oblicua de la nostalgia que es la cinefilia.
El cine de Tarantino está construido con esos pedazos, lo que no significa en modo alguno que se trate de un simple pastiche cosido con ánimo frankensteiniano. En ese sentido, es curiosamente antifragmentario —el fragmento es la unidad de medida de la posmodernidad—, aunque la esencia episódica y la organización por capítulos de casi todas sus películas pueda llevar a confusiones. Las condiciones de volumen y espesor de las películas de Tarantino son inmensas y no se agotan en la cita sino que se inician en ella, y acaso sus únicos “restos” o “residuos” adosados sean sus personajes, figuras móviles y cambiantes desconcertadas por la lógica del mundo alguna vez perdido y ahora recuperado al que se las ha trasladado (y alguna vez habrá que escribir sobre la confusión con la que los personajes de Tarantino se mueven en ese “medio”). Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y Cliff Booth (Brad Pitt) repiten ese carácter residual, como de escombro venido de otro plano histórico, y el “medio” en que les ha tocado moverse es el decorado más minuciosamente construido en toda la filmografía del director de Perros de la calle. El carácter analógico, profundamente antidigital de esa reconstrucción, es sólo uno de los tantos señaladores éticos/estéticos distribuidos a lo largo de los casi ciento setenta minutos de proyección. No es el más importante, pero constituye una declaración de principios capaz de transmitir escalofríos culturales a través del tiempo.
Dalton y Booth se están quedando afuera del mundo —su mundo es Hollywood, digamos—, y la cercanía de Polanski (que viene de filmar El bebé de Rosemary) y su mujer, Sharon Tate (Margot Robbie), sólo puede tener para ellos los alcances de un contacto extraterrestre. Como actor, Dalton está perdiendo vigencia a pasos acelerados, pero como personaje de Hollywood su anacronismo es enternecedor y antiprofesional. Dalton es un testigo melancólico del paso del “Hollywood-de-los-artistas” al “Hollywood-de-los-personajes”, signo farsesco de la crisis del sueño americano que se derrite al calor del napalm rociado en Vietnam, las consignas incendiarias de los “radicales” de Berkeley y la inadaptación de los hippies de Haight-Ashbury. Los bocaditos de ácido de Timothy Leary ya son demasiado empalagosos como para rociarlos, además, con el azúcar de los films de Doris Day, y para 1968 la muerte de Martin Luther King, el Mayo francés y el aplastamiento con tanques de la Primavera de Praga habrán terminado de zanjar la cuestión. El mundo ya es otro, y no sólo Dalton y Booth han extraviado su lugar en él.
Charles Manson, como personaje, tiene poco que ver con Había una vez… en Hollywood. Su presencia es casi marginal, lejana y evanescente, como la de un valet-parking siniestro cuya única función es conducir la película hacia donde sabemos que termina, estacionarla en el ángulo de la historia que, también sabemos, tiene reservado. La pasión reciente de Tarantino por la ucronía no puede sustraernos —no del todo— a la perspectiva sombría de la realidad, y su perseverancia en usar la historia como un juguete es un modo catártico de la impotencia. Pero su enorme inteligencia se basa en decirnos que se ha escrito demasiado sobre Manson, que se han llenado miles de páginas sobre un personaje sin ningún encanto, atractivo o cualidad, y que tal vez sus chicas pasaron de la frustración al crimen porque descubrieron —un poco tarde— precisamente esa mediocridad e intrascendencia como horizonte vital y futuro de un presente que se les estaba acabando. Cielo Drive no es ni un nudo ni un agujero en la historia de la cultura popular de Estados Unidos, como tampoco lo es cualquier lugar del mundo por el simple hecho de haber cobijado una desgracia. Tarantino reescribe ese lugar común de la cultura de masas y lo que allí ocurrió, pero lo verdaderamente original o novedoso de su película no pasa por esa suerte de tardía justicia poética, a la que conviene respetar, como bien pidió el director en Cannes, sin contar el final. Había una vez… en Hollywood podría terminar cuarenta minutos antes de lo que efectivamente termina y aun así ser —quizás— la película más inteligente filmada por Tarantino hasta hoy, porque buena parte de su audacia reside en señalar que las miles de páginas escritas alrededor de Manson no reflejan la dimensión catastrófica de su época, sino, apenas, el rebote furioso y bestialmente carnal de su morbo. En la política catastral del sentimiento, Tarantino nos dice que Spahn Ranch es mucho más importante que Cielo Drive para tratar de entender en qué nos transformamos, pero no porque allí vivieron los asesinos, sino por el tipo de cine que allí se supo filmar como parte de un proyecto mucho más amplio de inclusión cultural. Tarantino construye esta máquina del tiempo porque hoy el cine está terminado, sepultado bajo toneladas de series inútiles y videoclips de superhéroes, y su certificado de defunción comenzó a escribirse, sugiere, en ese 1969 salpicado de sangre. Todavía quedaban un par de años de New Hollywood, es cierto, pero ese otro sueño que intentaron construir Scorsese, Coppola, Cimino y algunos otros no duró demasiado. Lo mejor que nos dice Había una vez… en Hollywood es que asociar el fin de cosas tan importantes con la mediocridad de Manson y su resentimiento personal canalizados en furia homicida es un gesto tan arbitrario e injusto como vincularlo al casamiento de John Lennon con Yoko Ono, ocurrido unos pocos meses antes de ese mismo año con el que, hasta Tarantino, no sabíamos muy bien qué hacer.
Base de sobra. ¿A quién le toca ser el negro de nuestro tiempo?
Franco Torchia
“Si yo no soy el negro acá, pregúntense por qué han inventado eso. Nuestro futuro depende de ello: de si pueden o no hacerse esa pregunta”, aseguró...
Ese bow-window no es americano. Mariana Obersztern lee a Samantha Schweblin
Graciela Speranza
Decía aquí mismo no hace mucho que las adaptaciones literarias están condenadas a la sospecha. Y que, aunque a veces da gusto ver cómo...
Cómo vivimos 4. Sobre la lectura
Nicolás Scheines
Poco antes de sentarme a escribir esto, tenía que ponerme a trabajar, es decir: continuar con la lectura de un “manuscrito” (un archivo de Word) y su...
Send this to friend