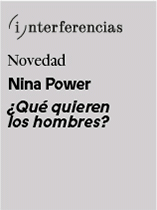Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
“No entres dócilmente en esa noche quieta”, escribió un joven y vehemente Dylan Thomas, y no sabemos cómo tomó su padre la demanda. La sociedad atribuye a los viejos experiencia, sabiduría o idiotez, les cede derechos formales e ignora las desgracias de un objeto molesto que se incrusta en el cuerpo y crispa el ánimo. La vejez se disfraza y asalta. El mundo la conjura con cifras. Pero la literatura muestra cuán imposible es tipificarla, y es en las palabras donde el viejo, el gran abandonado, busca un reparo. Aquí se observan las estrategias de consolación con las que el escritor elude el dilema de rendirse dócilmente a la muerte o negarla.
En 1971, en un ensayo sobre El hacedor, Juan José Saer afirma que este es el “último gran libro” de Borges y atribuye a su estadio biológico “la poca calidad” de los libros siguientes y las poco felices gestualidades políticas del escritor. Sin atisbo de duda, Saer escribe: “Prefiero afirmar que hace algunas décadas Borges ha escrito cuatro o cinco libros que figuran entre los más perfectos de nuestro tiempo, y que el tartamudeo político y literario es uno de los derechos, o de los inevitables estragos, que debemos reconocerle a la ancianidad”.
Durante los primeros meses de 1970, Borges dicta en inglés a Norman Thomas di Giovanni un recuento de hechos y circunstancias de su vida y de cómo incidieron en su obra. El resultado del registro se publica en septiembre de 1970 en la revista New Yorker, aparece más tarde como introducción a una antología en inglés y finalmente, en 1999, se edita en español en un libro: Jorge Luis Borges. Autobiografía (18991970). El párrafo con el que a los setenta años el escritor decide cerrar sus confesiones dice así:
A mi edad uno debería tener conciencia de los propios límites, y ese conocimiento quizá contribuya a la felicidad. De joven pensaba que la literatura era juego de variaciones hábiles y sorprendentes. Ahora que he encontrado mi propia voz, pienso que corregir y volver a corregir mis originales no los mejora ni los empeora. Por supuesto, eso es un pecado contra una de las tendencias de la literatura de este siglo: la vanidad de la reescritura, […]. Supongo que ya he escrito mis mejores libros. Eso me da cierta tranquilidad. Sin embargo, no creo que haya escrito todo. De algún modo, la juventud me resulta más cercana que cuando era joven. Ya no considero inalcanzable la felicidad como me sucedía hace tiempo. Ahora sé que puede ocurrir en cualquier momento, pero nunca hay que buscarla. En cuanto al fracaso y la fama me parecen irrelevantes y no me preocupan. Lo que quiero ahora es la paz, el placer del pensamiento y de la amistad. Y aunque parezca demasiado ambicioso, la sensación de amar y ser amado.
Más allá de la opinión crítica de Saer sobre la obra tardía de Borges y sus desaciertos políticos, y sorteando el apremio generacional entre dos de los grandes escritores de la literatura argentina, la sentida confesión de Borges en el umbral de sus años viejos pareciera haber motivado a Saer para pensar El hacedor como el punto de flexión de un escritor en el límite de su juvenil entusiasmo, sumergido en conflictos “entre los imperativos del arte y el laberinto social”. Pero, a su vez, las reflexiones que el envejecimiento suscita en Borges pueden tomarse como una anticipada defensa, o mejor, una manera de cerciorarse de su lugar como un escritor que va perdiendo “su alacridad” –como decía Flaubert– frente a una lógica del mundo que paulatinamente le será ajena. En esta dirección, las intervenciones de Borges y de Saer sobre Borges permiten pensar algunos aspectos de la vejez desde una perspectiva social –Saer alude a un reconocimiento de “derechos” de la ancianidad– e individual –los “inevitables estragos”–.
Podemos pensar que la ardua tarea de envejecer recorre la distancia que media entre los estragos que la sociedad reconoce y los viejos padecen, y aquellos derechos –adquiridos sin duda– que la sociedad se permite reconocer para sus viejos.
Sobre los derechos
–¡Tengo derecho! –le susurra Norma al oído.
–¡Tienes derecho, pero no lo ejerzas, no es buena idea! —susurra él.
–¡No se le puede permitir que se quede tan ancha! ¡Está equivocada!
–Es vieja y es mi madre. ¡Por favor!
El diálogo pertenece a la novela de J. M. Coetzee cuyo título, Elizabeth Costello, nombra al personaje central, una reconocida escritora australiana de edad avanzada que itinera por el mundo como conferenciante invitada por distintas universidades. Vieja irreverente y, además, madre amada, respetada pero incómoda, Elizabeth enfrenta y sorprende exponiendo con llaneza su peculiar visión sobre el trato a los animales, el valor de la razón y de la sensibilidad, el mal, la belleza, el deseo y la muerte, la literatura y la realidad, la naturaleza y el arte o Dios. Pero fundamentalmente, la novela, un sugestivo fresco de la vejez, rodea sigilosamente los derechos, adquiridos u otorgados, de los viejos. En sus conferencias, la anciana mujer, desorientada en un mundo que la reconoce y la presenta indefectiblemente no por lo que es y piensa en su vejez sino como la escritora que fue, está atribulada por el deber moral –¿o el derecho?– de ser sincera: “Yo digo lo que pienso. Soy una anciana. Ya no tengo tiempo para decir cosas que no pienso”. Apelando a argumentos no siempre coherentes y muchas veces irritantes, logra poner de manifiesto la aporía que subyace en toda bien intencionada declaración de los derechos de la vejez.
El diálogo que susurran Norma, la nuera intolerante y profesora competente en filosofía, y John, el hijo condescendiente y físico académico de la universidad que ha organizado las conferencias, mientras escuchan a la vieja que sobre el estrado ejerce su derecho a decir lo que piensa aunque pierda el hilo, da cuenta de la complejidad de todo paradigma que pretenda distribuir con equidad los derechos entre quienes, para decirlo en los términos de Elizabeth Costello, “a medida que el deseo va abandonando su cuerpo” ven con claridad “un universo regido por el deseo”, y aquellos que aún conservan intacto el deseo en el cuerpo.
Borges y su derecho. Si el envejecer significa un cambio que se dirime entre aceptar una etapa en la que todas las relaciones se alteran y dejar de actuar, Borges parece intuir y capea tempranamente el cambio que conlleva envejecer. El astuto y genial viejo demuestra saber, a los setenta años, que la vejez y la muerte no están en la lógica de ningún sujeto: viejo siempre es “el otro” y pensar en la muerte es sumergirse en el miedo que provoca aquello vedado a la imaginación. Aunque la muerte sea inexorable, siempre parece ser ajena; nadie muere en presente. “A mi edad uno debería tener conciencia de los propios límites…”, dice Borges y, con el uso del impersonal y el condicional, se excluye elegantemente de una fórmula que garantizaría cierta felicidad para acompañar la espera de lo único que es dable esperar a los viejos, la muerte. Sin embargo, al envejecer se llega a un acuerdo. Habría una suerte de compromiso –“insano” alerta Jean Amery– en el que no sin turbación se establece un equilibrio precario “de miedo y esperanza, de rebelión y resignación, de rechazo y afirmación” a partir del cual se intenta neutralizar el temor a la muerte.
Así, entonces, Borges toma conciencia de su nuevo papel; resignifica su tabla de relaciones –con el fracaso, la fama, el placer, con el valor de la literatura– y manifiesta con humildad mendicante su necesidad de transitar –aunque sea ilusorio– por esa calle de dirección única: la sensación de “amar y ser amado”. Al envejecer, el sujeto se reencuentra con el tiempo; acomoda a su manera su paso en el tiempo y con el tiempo. “Vejez mentíais…”, reprocha Saint John Perse, “el tiempo que el año mide no es medida de nuestros días”. Borges, a su tiempo, trastoca el devenir biológico al sentir que la juventud le resulta “más cercana que cuando era joven”. Y su apacible actitud frente a la felicidad coincide con la idea de que en la vejez la visión de las cosas va adquiriendo mayor nitidez. Al cumplir ochenta y siete años Ingmar Bergman nos lega la siguiente imagen: “Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”. Para Borges, es haber encontrado “su propia voz”.
Dice Simone de Beauvoir que los escritores en la vejez sienten disminuir las fuerzas que encauzan las pasiones que se desencadenan al escribir; los invade el desgano, la indiferencia o la agresividad. Sin embargo, son muchos los que no cejan en su tarea. Quizás, aunque la imaginación se debilite, escribir les permita apalear la hostilidad a la que los enfrenta el mundo, o tal vez, a través de lo imaginario, puedan comunicar y comunicarse aquello que no se puede aprehender por experiencia directa.
Por oficio, la escritura le permite a Borges tantear su condición de ser viejo antes que la sociedad se lo señale –“Supongo que ya he escrito mis mejores libros. Eso me da cierta tranquilidad”– pero, sin esperar la dádiva, se apropia de su derecho de anciano –“Sin embargo, no creo que haya escrito todo”–. A los setenta años, Borges descubre su “edad social”; es decir, el momento en que el sujeto reconoce que no es más que lo que es y presume que el mundo no está dispuesto a considerar su potencialidad. Con las líneas con las que da por concluido un período de su vida, Borges instiga a la sociedad. Golpea a sus puertas para saber si alguien, al responderle, todavía lo legitima como un “viejo social” con cierto valor o significación para su circulación en el mercado. Saer contesta. La provocación tuvo su efecto. El escritor aún puede decir: soy Borges, y hasta pretender “amar y ser amado”.
Estragos
………………….
Están viejos. Un modo
taciturno y el temblor
de las cucharas que endulzan
–vacilando– el café, los revela
también a ellos
prontos a pasar.
Ahora han sentado
A la fealdad sobre sus hombros.
…………………………………….
Mientras tanto y a oscuras
bajo la mesa, entre sus rodillas,
se desarma un muñeco de estopa:
Stuffed men
Hollow soul
Fogwill
Los viejos hoy son “in-deseables”, arriesga Barthes en su ensayo “Chateaubriand: vida de Rancé”. Entonces, ¿qué queda a los viejos más que aferrarse a su propia existencia? Despojados, en un mundo que se mueve en torno al poder, los viejos no pueden nada; no pueden con su cuerpo, con su sexo, con sus fluidos ni con su detritus. La indiferencia de los otros los atraviesa convirtiéndolos paulatinamente en nada. Sin embargo, los viejos resisten. Hay una fuerza vital que los lleva a hablar, a vociferar su tragedia. Los ejemplos abundan: Michelet suspiraba: “la vejez, ese largo suplicio”; Paul Claudel escribe en su Diario: “¡Ochenta años! ¡Ni ojos, ni oídos, ni dientes, ni piernas, ni aliento! Y es asombroso al fin de cuentas cómo uno llega a prescindir de ellos”. Sartre, en “Autorretrato a los setenta años”, detalla sus males –dolor de piernas, problemas de presión, delirio esporádico, hemorragia ocular, pérdida de la visión, deterioro de la memoria– y confiesa: “Mi oficio de escritor está completamente destruido. Sin embargo, todavía puedo hablar. […] Fui y ya no soy. Pero debería estar muy abatido y, por alguna razón que ignoro, me siento bastante bien”. Sartre acepta la condena de reconocerse en su ajenidad y con inquietante serenidad subraya la ambigüedad de su situación. Casi una aporía.
Envejecer es una pasión desgraciada. Como el amor, la vejez es un objeto extraño, molesto y doloroso, que se incrusta en el cuerpo con el cual quien envejece –como quien se enamora– establece una relación casi mágica, pero que al desplegarse se tiñe de crispada rebeldía.
Cuenta Victoria Ocampo en su Autobiografía que uno de los diálogos nocturnos que unía los respectivos cuartos de sus abuelos era el siguiente:
–¡Angélica! No puedo dormir.
–Hay que tener paciencia Manuel. Ya estamos muy viejos. El insomnio es cosa de viejos.
–¡Entonces me joderé, carajo!
Finalmente, ya instalada la vejez, esa relación entre familiar y extraña con un cuerpo que lentamente deja de mediar con el mundo se envilece, regodeándose en la resignación.
Los avezados personajes de Memento Mori, la novela de Muriel Spark, dan cuenta de esas tribulaciones; dice uno: “¡Qué irritante es comenzar a envejecer! ¡Cuánto mejor es ser viejo!”; y otro: “Tener más de 60 años es como estar en una guerra. Todos nuestros amigos están desapareciendo o ya murieron, y nosotros sobrevivimos entre los muertos y los moribundos, como si estuviéramos en un campo de batalla”.
A modo de conclusión. Es difícil encontrar un concepto o una noción que abarque la multiplicidad de experiencias que manifiestan la vejez. Sin temor a la tautología, Beauvoir afirma que la vejez “es lo que les ocurre a las personas cuando se vuelven viejas”. La vejez se disfraza y asalta. Puede reconocerse en una figura imaginaria, en uno mismo con perfil de anciano o en un personaje que ofrece su vejez literaria para mostrar las posibles circunstancias que implica recorrer un sendero que desemboca en la muerte. Con frescura algunos, con prepotencia otros, desafiantes, ingenuos o sin conciencia, los personajes de viejos anticipan, como en un reloj que adelanta, lo que devendrá, mostrando, a su vez, sus estrategias ¿ilusorias? de consolación.
En este sentido, es ejemplar la actitud de la entrañable vieja indigna de “Die unwürdige Greisin” de Brecht que, liberada de las ataduras de la juventud, “logra imprimir en su rostro ajado la sonrisa amplia con la que esperó su muerte”.
Que la vejez es una “pasión desgraciada” lo demuestra el personaje de Gambaro de “Es difícil organizar la pasión”, título que anticipa sin metáforas el esfuerzo de un viejo con “dientes herrumbrados” para sobrellevar la humillación cotidiana con la ilusión de un amor equívoco.
Los ancianos que asisten al velorio de Emily en “Una rosa para Emily”, de Faulkner, confirman que es cosa de viejos dar al mundo la forma de sus palabras o también, quizás para ajustar cuentas con la vida, alterar los hechos que alimentan sus recuerdos.
Julian Barnes en La mesa limón –mesa de un bar finlandés que convoca los relatos de la muerte– compila una serie de cuentos cuyos personajes son viejos. Uno de esos cuentos, “La historia de Mats Israelson”, pone en escena una de las encrucijadas de la vejez: las cosas son cuando ya no son más.
En “Ver las orejas al lobo”, un inquietante relato de Alice Munro, Fiona es –o mejor, fue– una mujer inteligente y audaz que, consciente de su deterioro senil, acuerda con su marido de siempre su internación en un instituto. En los treinta días de solitaria adaptación, Fiona condena a la indiferencia un pasado que ya no le pertenece. Su nueva afinidad electiva es un hombre mayor que, como ella, comparte ese nuevo hogar y sus estragos. Separada del mundo y con la complicidad de su marido, Fiona vive un presente ¿ilusorio? en el que no se excluye la ternura ni el temor al abandono. La escena que reencuentra a los dos nuevos amantes improvisados por el destino cierra el relato y enfrenta al lector con el sinsentido de la vida.
En la vejez, comentó Héctor Tizón citando a una vieja, “todo se destiñe, hasta tal punto de confundirse los colores”.
El abandono y la muerte –como su forma acabada– rondan la vejez y los escritos que hablan de ella. Barthes recurre a un poema tardío de Miguel Ángel para afirmar la hipótesis de que la vitalidad de los viejos “retirados del mundo”, “abandonados”, se traslada a la escritura. Miguel Ángel describe con poética crudeza los estragos de su vejez: deterioro físico, aislamiento, tristeza, sinrazón de la existencia; la muerte como salvación: “Viejo, pobre, dependiente de otros, me descompondré si no muero pronto”.
Así, en el límite de sus fuerzas, sin cuerpo donde parapetarse, el “abandonado” busca en las palabras un reparo para aguardar la muerte. Antes, algunos, optimistas, confiaban en mantener el ardor de la pasión –“serán ceniza, mas tendrán sentido; polvo serán, mas polvo enamorado”–. Otros, hoy, esquivos a la rigidez del soneto, son incrédulos: “Ya no quiero quedarme. […] Me voy, /el polvo de oro / es mugre envanecida / que, con brillo prestado, miente lujo”.
Otros, muchos, sin palabras, simplemente, mueren.
Lecturas. Las clásicas: de Cicerón y Séneca a Simone de Beauvoir, Sartre, Bobbio. Insoslayables: Jean Amery, Revuelta y resignación. Acerca del envejecer (Valencia, Pre-textos, 2001); Vladimir Jankélévitch, La muerte (Valencia, Pretextos, 2002); Franco Rella, En los confines del cuerpo (Buenos Aires, Nueva Visión, 2004). Y también: el ensayo de Roland Barthes, “Chateaubriand. Vida de Rancé” en El grado cero de la escritura (Buenos Aires, Siglo XXI, 1973) y la breve nota dedicada a los ancianos en Lo neutro (Buenos Aires, Siglo XXI, 2004).
Entre las ficciones recientes citadas: Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio, de Alice Munro (Barcelona, RBA, 2003); Elizabeth Costello, de J. M. Coetzee (Barcelona, Grijalbo Mondadori, 2004) y La mesa limón de Julian Barnes (Barcelona, Anagrama, 2005).
Los versos de Fogwill son de Últimos movimientos (Buenos Aires, Paradiso, 2004). Los versos que dialogan con el soneto de Quevedo son de Hugo Padeletti y se incluyen en Canción de viejo (Buenos Aires, Interzona, 2003).
Adriana Mancini es profesora de Literatura Argentina Contemporánea en la Universidad de Buenos Aires. Editó una colección de textos inéditos de Walter Benjamin, Cuadros de un pensamiento, y publicó Silvina Ocampo. Escalas de pasión (Buenos Aires, Norma, 2003). Actualmente investiga la representación de la vejez en la literatura argentina contemporánea.
Después del tiempo del manuscrito
Sergio Chejfec
La escritura inmaterial y los efectos de realidad.
La escritura inmaterial (representada idealmente en la pantalla del procesador) postula una fricción entre inmutabilidad...
Paisajeno. Artefacto político y poético
Jorge Carrión
El temerario Willy McKey prueba que el clásico espíritu del vanguardismo también puede regenerarse.
La lectura de Paisajeno me ha llevado a preguntarme:...
Del argumento
Marcelo Cohen
Apuntes sobre la posible utilidad de las historias inútiles.
No termino de salir del sueño cuando la conciencia profana el amanecer con su...
Send this to friend