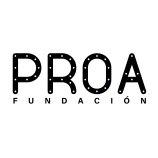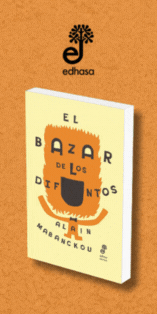Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
El brazo de Pollak
Hans von Trotha
Del mismo modo en que alguien que ha sufrido una amputación continúa sintiendo, incluso mucho después, la presencia del miembro fantasma, la historia del arte conserva la ilusión tangible de ciertas ausencias —fragmentos, lagunas, piezas extraviadas— que, por su espesor simbólico, acaban volviéndose parte del tejido interpretativo de la obra. Uno de los casos más elocuentes lo encarna el célebre grupo escultórico del Laocoonte y sus hijos, cuya composición mutilada fue durante siglos objeto de especulación estética y reconstrucción imaginaria.
El brazo faltante del protagonista, eje de múltiples conjeturas, había sido ensalzado por el Renacimiento en aras de una visión heroica y monumental: un gesto altivo, extendido hacia lo alto, que glorificaba el acto de resistencia por encima del padecimiento. Sin embargo, en 1906, el arqueólogo y anticuario Ludwig Pollak descubrió —entre los restos olvidados de una tienda de antigüedades— lo que más tarde sería reconocido como el fragmento auténtico: un brazo doblado, recogido sobre el propio torso, menos imponente que vulnerable. El Laocoonte, así, dejaba de configurar la representación del héroe trágico para convertirse en una víctima demasiado humana. La pieza fue entregada al Vaticano y permaneció olvidada durante décadas, hasta que en 1957 se confirmó, mediante estudios y análisis de encaje, que se trataba del brazo original. La interpretación renacentista resultó —literal y simbólicamente— corregida por el hallazgo de Pollak, quien jamás supo de esto porque había sido asesinado, junto con su familia, en Auschwitz.
La documentada novela del alemán Hans von Trotha gravita en torno a la vida de Ludwig Pollak y su hallazgo —no sólo arqueológico o estético, sino también moral— frente a la barbarie: el rescate de un fragmento perdido que corrige una ilusión de grandeza, mientras su propia existencia, signada por la devoción al arte y al conocimiento, es arrasada por la maquinaria del exterminio.
El relato se centra en la víspera del 16 de octubre de 1943. Las SS tienen preparada una redada para deportar a más de mil judíos romanos a Auschwitz. Al tanto de la situación, el Vaticano envía al profesor K. al Palazzo Odescalchi para ofrecer asilo a Pollak. Este, en vez de huir, prefiere retener al emisario con la historia de su vida.
La conversación de K. con Pollak —o más bien el monólogo ininterrumpido de este último— es un despliegue laberíntico de recuerdos y digresiones al que su autor sumerge sus vivencias como un modo de postergar el presente y, al mismo tiempo, de erigir una barricada contra la indiferencia. Pollak habla de su infancia en Praga, de la Viena finisecular, de su biblioteca; de su amor por las estatuas rotas; de Mahler o Rodin; habla también de su veneración por Goethe, a quien considera una deidad y un consuelo; de su pasión por los catálogos como una forma de imponer orden en un mundo caótico. Por supuesto, asimismo, habla del insigne grupo escultórico Laocoonte y sus hijos, atribuido por Plinio el Viejo a los escultores Agesandro, Arenorodo y Polidoro de Rodas, y que alude al castigo que los dioses griegos proporcionaron al sacerdote troyano que quiso advertir de la conjura del caballo de madera dentro de las murallas de la ciudad.
Y a medida que Pollak evoca sus vivencias —sus viajes a Egipto y Oriente, sus encuentros con figuras como Richard Strauss, J.P. Morgan o el emperador astro-húngaro, su lucha contra el antisemitismo y el secuestro de sus bienes—, la novela se convierte en un tapiz en el que la memoria personal se entrelaza con los hilos deshilachados de una Europa en descomposición. Cada anécdota no sólo ilumina una época, sino que en su conjunto revelan la lenta desaparición de un mundo que, como el brazo ausente del Laocoonte, sólo persistirá en el recuerdo de quien supo tocarlo.
Así, entre el relato de Pollak a K., y el que este a su turno le hace al día siguiente a un tal monseñor F., se conjugan dos estratos temporales, cada uno de los cuales se repliega y se ramifica en historias cuyo centro gravitatorio es esa noche —noche singular de la historia— que, a su vez, entreteje dos figuras: la del erudito coleccionista y la del sacerdote tracio Laocoonte. Superposición que nada tiene de arbitraria, puesto que ambos portan una palabra de advertencia, ambos eligen no callar ante lo que otros prefieren ignorar, y ambos son castigados —uno por los dioses, otro por los hombres— por haber hablado.
Entretanto, el presente se dilata, el pasado sedimenta, y el relato —con todas sus fisuras, imperfecciones y zonas oscuras— se vuelve el único baluarte contra el olvido.
Hans von Trotha, El brazo de Pollak, traducción de Jorge Seca, Periférica, 2024, 168 págs.
Brooklyn, una novela criminal
Jonathan Lethem
Patricio Pron
Niños: juegan al béisbol, viajan en la plataforma entre los vagones del metro, roban en las tiendas, se insultan, se golpean, comparten secretos. Niños “de todo tipo,...
La última novela
David Markson
Juan F. Comperatore
Reservorio de chismes de salón, anécdotas menores, efemérides marginales, subrayados de lecturas discontinuas, citas de atribución dudosa y recuerdos deshilachados de vidas ajenas; entre toda esa hojarasca...
El jardín de rosas
Maeve Brennan
Virginia Cosin
Existe un término en alemán para designar el acto de “esparcir”, “desparramar”, “despedazar”, “traspapelar”, “desperdiciar”, pero que también se usa en bibliotecología o lexicografía para “formalizar”, “extractar”,...
Send this to friend