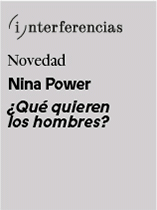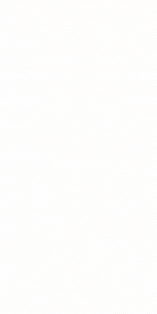Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
La extrañeza persiste, ocho décadas después. La Casa O’Gorman se alza en el barrio de San Ángel Inn, al sur de la ciudad de México, como testimonio de una utopía. Materializa, en más de un sentido, las contradicciones del proyecto moderno. En una zona de calles empedradas y caserones que proponen, sin importar los años de su construcción, variantes de los estilos coloniales, un joven arquitecto se planteó cambiar las reglas del juego. La primera vivienda funcionalista de México (una de las más radicalesde su tiempo, en cualquier lugar) fue, ante todo, un manifiesto.
Encabezado por Víctor Jiménez, un proyecto de la UNAM ha devuelto a la existencia a la casa que Juan O’Gorman (1905-1982), una vez superada su etapa como dibujante en el estudio de Carlos Obregón Santacilia, proyectó para señalar el rumbo que debía tomar la arquitectura de la Revolución. Las acuarelas de 1929, año en que comenzó la construcción, muestran ya las intenciones: apropiación de principios compositivos de Le Corbusier (columnas que separan el edificio del terreno, planta libre, fachada libre, ventanas alargadas), incorporación de elementos vernáculos (colores vivos, cerca de cactos, métodos de construcción tradicionales) y exhibición de la estructura y las instalaciones (del cableado eléctrico a los depósitos de basura). En suma, O’Gorman planteó un funcionalismo mexicano, atento lo mismo a la eficiencia que a las costumbres. Eso no evitó, sin embargo, que orientara el enorme ventanal al poniente: hoy, que puede visitarse como parte del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, resulta indispensable el aire acondicionado para habitarla en verano.
La Casa O’Gorman forma, junto con las de Rivera y Kahlo (1931-1932) en el terreno contiguo, uno de los conjuntos más singulares de la arquitectura moderna. Lo sabe Toyo Ito, quien desde los años noventa ha difundido en Japón la obra del arquitecto mexicano y quien, en su última visita a México, se declaró “sorprendido” luego de visitar el edificio recuperado. Síntesis de las ambiciones políticas de la Revolución y del espíritu vanguardista que animaba a muchos de los artistas que la acompañaron, la vivienda se sustrae de su entorno para imponer una lógica propia. Por décadas se intuían sus formas desde las casas de los célebres pintores, pero todo en ella había sido alterado. Lo que el visitante aprecia hoy es un inesperado diálogo entre las tres casas: O’Gorman no pudo saber en 1929 que el azul de la de Kahlo teñiría los ventanales de la que edificó para su padre (ninguna de las dos fue habitada por sus destinatarios), creando un juego de colores con el ocre rojo de sus muros, ni que la ventana de la escalera interior miraría, voyeurista, hacia el estudio de Rivera.
Experiencia a la vez espacial y plástica, la primera obra de Juan O’Gorman ha alcanzado el siglo XXI sin perder un ápice de su naturaleza radical. La apuesta por una modernidad localizada resuena en esa esquina de San Ángel. Su exigencia de rigor es tan grande que ni su propio autor pudo sostenerla por muchos años.
Un hambre de palabra
Magali Lara
Manuel Quaranta
Desde la puerta de ingreso a la exposición de Magali Lara se destaca, por encima de la línea de horizonte, un dibujo que en la primera impresión...
Patrimonio
Martín Bollati
Hernán Borisonik
¿De qué se alimenta una inteligencia artificial? En primer lugar, y más que nada, de electricidad y mucho trabajo humano. Una vez garantizado el recurso material, puede...
Supervivencias. A propósito de Arte argentino de los años noventa, de Fabián Lebenglik y Gustavo Bruzzone
Sol Echevarría
La embestida política y económica de los últimos meses contra las instituciones culturales argentinas puso en evidencia que el arte es un territorio en disputa: el intento...
Send this to friend