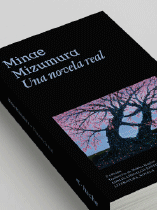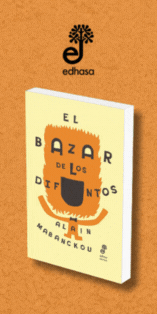Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Salvo porno y cine didáctico, Raúl Ruiz se jactaba de haberlo filmado todo. Una de las pocas ocasiones en que no se lo puede acusar de exagerar. Hizo neo-neorrealismo latinoamericano, fotonovelas, adaptaciones de best-sellers, experimentos de entrecasa con amigos, documentales de suspenso, mainstream europeo de qualité, biopics con estrellas internacionales, encargos para Hollywood, cine-danza, trabajos prácticos de fin de semana con estudiantes universitarios, miniseries para TV, teatro filmado, ensayos audiovisuales, quickies serie B, adaptaciones de cuentos folclóricos, falsos films comerciales, etc. Pero, insaciable y polimorfa como es, la obra de Ruiz está particularmente empeñada en sacar de quicio una variable del cine: la duración. A lo largo de cincuenta años de carrera, en efecto, Ruiz parece haber explorado todos los formatos temporales posibles de un film, desde el haiku de animación de Wind Water (que comenta Las meninas de Velázquez en cuatro minutos y media docena de lenguas, entre ellas el chino y el árabe) hasta el folletín-río de Los misterios de Lisboa, que adapta la novela de Camilo Castelo Branco en seis horas, pasando por todos los matices del corto y el mediometraje, el telefilm, el episodio para film colectivo. Ruiz es el anti Rohmer, el anti Woody Allen. Imposible saber a qué atenerse con él. No hay dos películas suyas que tengan la misma duración. Su filmografía tolera mal las categorías convencionales con que la industria del cine ordena y comercializa los productos que produce. A veces, con el correr del tiempo, cambia incluso de medida una misma película, a tal punto suelen transformarla, una vez terminada, una combinación de indolencia y maltrato (en el caso, bastante frecuente en Ruiz, de los films olvidados o dados por perdidos), o el trabajo de reedición al que Ruiz la somete años más tarde, al tropezarse de nuevo con ella en algún recodo de su trayectoria. Esa inestabilidad es especialmente crítica en los films inconclusos, una tipología desdichada que Ruiz, quizá como nadie en el cine latinoamericano y pocos en el mundo, supo repatriar de la dimensión del accidente (y por lo tanto del lamento) para convertirla en un género nuevo, extraño, extrañamente deliberado, donde la violencia de un fin abrupto, imprevisto, no es exactamente (o no sólo) una contingencia exterior, atribuible a fuerzas más o menos conocidas (crisis presupuestaria, diferendo con productores, emergencias políticas), sino el motor oscuro y ciego que anima al film y hasta su sello de fábrica. Si Ruiz es un virtuoso de la temporalidad –un virtuoso sui géneris, desde luego, en la medida en que sus hazañas fueron y siguen siendo extremadamente solitarias–, no es tanto por la falta absoluta de prevenciones con que abordó, a veces en simultáneo, con esas cuatro manos que parecía tener cuando filmaba, ficciones exprés y melodramas maratónicos, como por haber alojado en el corazón mismo de las películas al otro de la duración, a su álter ego fatal: la interrupción.
Vienen a la mente dos “ilustraciones” singulares del fenómeno, a la vez infantiles –en el sentido de literales– y de una audacia que todavía asombra. (Es el problema del “ejemplo” en sistemas de alta perversión como el de Ruiz, donde no ilustra ni enseña nada, más bien engendra un doble aberrante de la teoría o el concepto o el fenómeno que se supone debería iluminar, y rápidamente, en vez de explicarlos, los condena a la irrisión). Una está en L’Hypothèse du tableau volé (1979), el thriller con estructura de visita guiada de museo con el que Ruiz “adaptó” por primera vez la escolástica libertina del escritor Pierre Klossowski (o más bien el proyecto de hacer un documental sobre él, abortado porque Klossowski, que no estaba enterado del asunto, se fue de vacaciones y ya no estaba disponible para filmar). En un momento del film (que entre paréntesis dura una hora y siete minutos, más que un mediometraje, menos que un largo y no exactamente lo que hubiera debido durar para encajar en la grilla del INA [Instituto Nacional del Audiovisual de Francia], que lo produjo), el coleccionista encargado de la visita, Jean Rougeul, sentado en un sillón con las manos entrelazadas, reflexiona sobre cierto cuadro misterioso que escandalizó a París a mediados del siglo XIX cuando de pronto, en la mitad de una frase, ladea suavemente la cabeza y se queda dormido. La otra está en Las tres coronas del marinero (1983), el film que terminó de consagrar a Ruiz como enfant gâté de los Cahiers du Cinéma y la entonces agonizante cinefilia francesa. En una escena, el protagonista del film, un marino muy dado a las aventuras y los relatos tramposos, sufre de pronto una laguna mental, se queda literalmente sin texto y maldice por lo bajo: “¡Mierda: me olvidé!”.
No es del todo atinado decir que esos momentos “están” en los films. Lo sería si participaran de la misma dimensión de la que participa el resto de las escenas, si fueran elementos diegéticos simples, que aportaran algo, aunque más no sea una indecisión, un rasgo psicológico, al personaje y al relato. Serge Daney, maravillado, los leyó como evidencias de lo frágil que es (lo frágil que era entre fines de los años setenta y principios de los ochenta) nuestra relación con el mundo. En ese sentido, el coleccionista-detective de La hipótesis del cuadro robado y el marinero-narrador borracho de Las tres coronas del marinero serían dos avatares del sujeto desarraigado y perplejo al que pronto nos acostumbraría la doxa posmoderna. Y es cierto que hay en ellos algo de la falta de convicción, o de la convicción precaria, amenazada, que suele minar a los héroes del cine de Ruiz, dándoles a sus trayectorias ese aire errático y caprichoso que tanto daño hace a los manuales de guion. Escrupuloso como es, atento a los detalles más ínfimos del caso que evoca, el coleccionista, con todo, sufre a menudo unas bajas de energía alarmantes, como si periódicamente estuviera a punto de dar un portazo y abandonar. El marinero, impetuoso e hiperactivo, necesita con desesperación formalizar un pacto con el estudiante prófugo, pero la escena que el film le concede para conseguir su propósito no parece serle suficiente, no llega a colmarlo, y basta ver la avidez que brilla en sus ojos o la impaciencia que no lo deja quieto para adivinar todo lo que está tentándolo desde el fuera de campo. En ambos casos la renuncia está allí, a un paso, como una alternativa de relato más, o como la posibilidad de su extinción. El coleccionista y el marinero se meten en toda clase de intrigas, pero lo que los define –como en general a todos los héroes de Ruiz– es más bien cierta propensión, traicionada por esos cortocircuitos que son los desfallecimientos, los olvidos, los raptos de distracción, a desistir de la aventura que han emprendido. Todo personaje ruiziano esconde a un desertor; en todo protagonista acecha un prófugo que dimite y declara, él también, como Bartleby, que preferiría no hacerlo (la frase que, según Ruiz, fue “la consigna de toda mi generación”).
Interrumpir es un arte. Hace falta una buena cuota de osadía y de inescrupulosidad, pero sobre todo un sentido del timing milagroso, por no decir suicida, en la medida en que nadie nunca estará en condiciones de reconocerlo como tal en el momento en que suceda; quizá después, en el mejor de los casos… Si Ruiz es bergsoniano, es ante todo porque cada vez que habla del tiempo, el archivo al que va a proveerse de metáforas y analogías es la música. La interrupción –el contratiming– no es una excepción. Con la interrupción, se diría que el film se va con la música a otra parte. Si fuera sólo de corte, el efecto sería poderoso pero fugaz. Pero en Ruiz la función capital de la interrupción es desviar y abrir, hacer que las cosas se salgan de surco: hacer delirar. La pequeña muerte temporal a que da lugar la narcolepsia del coleccionista produce un poco de vértigo, pero no es nada comparada con el doble fondo narrativo con el que de pronto se pone a comunicar, animado por una voz en off que, en susurros, se pone a dialogar con la voz del durmiente. Y lo mismo con el marinero de Las tres coronas, que olvida su texto sólo para enrarecer aún más las condiciones del contrato que suscribe con el estudiante criminal (que son las condiciones de posibilidad del relato mismo del film).
Se podría pensar que en el Interruptor Ruiz hay una crítica de la razón continua, un ataque radical a la ilusión de ilación temporal que está en el origen mismo, técnico, del dispositivo cinematográfico. Si Godard decía que el cine era la verdad venticuatro cuadros por segundo, Ruiz, mucho menos baziniano, promovía una ética más equívoca: llamaba a volver precisamente a esos intervalos reprimidos por la articulación de los fotogramas, los negros entre cuadro y cuadro, dobles fondos, una vez más –el doble fondo, como el forro que duplica la vestimenta, es el arma letal del kit del perverso–, donde se aloja según Ruiz otra historia, otro relato, otra película, invisibles pero (o justamente por eso) extremadamente influyentes. Habría también una crítica del relato, en particular del relato a la Hollywood, ese cuerpo de prescripciones que Ruiz condensaba en lo que llamaba la “teoría del conflicto central”, versión dramatúrgica que encarnaba en cierto tipo de narración lineal, progresiva, jerárquica, centralizada, la superstición de continuidad instituida por el aparato cinematográfico. No es casual que la poética de Ruiz, ya bastante desarrollada en sus años chilenos (1963-1973), recién se volviera visible en el contexto europeo y en la transición de los años setenta a los ochenta, época en que Lyotard y compañía anuncian el fin de los grandes relatos y se instala el drama que de algún modo desvelará al cine de autor durante toda la década: la muerte del cine (de la narración, de la experiencia, del sentido histórico, etc.) a manos de la imagen publicitaria y televisiva, el despotismo de la inmediatez y la aceleración, la urgencia de la actualidad. Pero mientras el contexto inspiraba a Wenders, Coppola o Fellini sus films más melancólicos, elegías necrófilas, a menudo autocomplacientes (El estado de las cosas, Rumble Fish, Intervista), que rubricaban románticamente aquel parte de muerte, Ruiz, por su parte, se burlaba de él mientras hacía malabarismos con todos los lugares comunes del imaginario necrocinéfilo (espectralidad, déjà-vu, nostalgia, autorreferencialidad, saturación icónica, etc.). Como sus atribulados colegas, tampoco confiaba demasiado en que el cine sobreviviría. Pero por una razón muy simple (que sus colegas no habrían compartido), y es que Ruiz pensaba que el cine ya estaba muerto, muerto de antes, muerto desde siempre, y que era justamente en su calidad de difunto como producía sus efectos más perturbadores.
Por eso la interrupción no es la muerte sino más bien su contrario: el doble perverso que encuentra un punto de goce allí (“la muerte del cine”) donde otros (el cine de autor) sólo encuentran duelo y melancolía. Al veredicto depresivo de la imposibilidad de contar una historia –del que Wenders era el intérprete más sensible y una suerte de enarbolador profesional–, Ruiz respondía que sí, que era imposible, en efecto. Una historia. Pero ¿dos? ¿Diez? ¿Mil? ¿Dos, diez, mil al mismo tiempo, en la misma película? Antes que la sucursal formal, narrativa, “interna”, de la muerte, la interrupción era el principio de metamorfosis que permitía pasar del duelo de una historia viva imposible al carnaval de una multiplicidad de historias fantasmales posibles. (La proliferación narrativa hecha formato da el “film galaxia” al que Ruiz recién accederá al final de su vida, con las seis horas de Los misterios de Lisboa (2010), atraído por las “nuevas fuerzas nacientes” que alguna vez había detectado en la estructura elefantiásica de las telenovelas brasileñas de la Globo. Pero el formato, para Ruiz, sólo era capaz de producir innovaciones si se lo ejecutaba con rapidez, como en estado de urgencia, reproduciendo las condiciones de estrechez de la serie B de los años cuarenta y cincuenta en Estados Unidos).
A la aceleración, al vértigo de la saturación de imágenes y el despotismo de la inmediatez, el cine de autor podía oponer la terquedad de un empacamiento irreductible, el arsenal de tiempos muertos de una duración-permanencia. Ruiz, en cambio, pone en práctica una estrategia radicalmente distinta, cuya heterodoxia equidista a la vez de las políticas de la imagen dominantes y del historicismo cinéfilo: huir hacia adelante, liberando sobre la marcha una especie de eclecticismo compulsivo que no deje forma, formato, procedimiento o tradición sin explorar: una duración-cambio. Pero para eso –para esa segunda “solución Ruiz”– es preciso un salto de nivel, pasar a otro plano, desplazarse del campo de las obras al campo del proceso de producirlas (y desproducirlas también). O, para decirlo con palabras de Bergson, “sustituir el todo hecho por lo que se hace”. Es ahí donde entra en escena –luego del film trunco, luego del film minado de interrupciones– el tercer tipo de film con el que Ruiz redistribuye la noción de continuidad y de duración: el film pospuesto.
Uno en particular, Le borgne, salta a la vista, en especial por el modo en que lo fechan algunas filmografías: 1969-1980. Ruiz anuncia el proyecto en 1968, un par de meses antes de estrenar su ópera prima Tres tristes tigres, como uno más entre los frondosos racimos de work in progress con los que le gusta pavonearse ante la prensa. Por entonces se llama simplemente Tuerto, pretende explorar “la representación del mundo visto por un sólo ojo” (el tuerto es el ojo de la cámara) y está llamado a ser “una película bastante larga, de una duración aproximada de ocho horas y circular”, cuyo “final estará pegado con el comienzo”. Lo emprende tiempo después, durante el año que pasa trabajando en el Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, pero ya entonces tiene otro título, La catenaria, probablemente en honor al marco académico (la facultad de Arquitectura) del que dependía el Instituto, paraíso indeseable que lo obligaba a “estar en paz, a permanecer reflexionando una semana, sin hacer nada concreto”, pero donde Ruiz dice haber concebido “proyectos para diez años y […] un sistema teórico que me ayudaría a hacer las películas y, sobre todo, a poderlas hacer en Francia”. El film –“Había rodado pedacitos: una hora de imágenes”– resucita años después en Europa, cuando Ruiz ya está instalado en París, ha quemado sus naves con Diálogos de exiliados (el film que lo convertirá en persona no grata para la comunidad de expatriados chilenos), ya ha aprobado el test de francesidad con sus dos Klossowskis (La vocación suspendida y La hipótesis del cuadro robado) y trabaja con regularidad para el INA, que le confía sus experimentos más intrépidos. Ahora se llama Le borgne, y Ruiz lo filma los sábados y domingos con los mismos técnicos del INA con los que trabaja durante la semana, usando los descartes de las bobinas de prueba que años atrás, en los pendencieros setenta, los laboratorios reservaban para las películas militantes. Le borgne, el film que finalmente se estrena en 1980 en París, es una exploración de todas las posibilidades de la cámara subjetiva, está compuesto por cuatro episodios (apenas el veinte por ciento del total previsto) de entre once y veinticinco minutos y parte de una premisa narrativa que es casi un lugar común en la obra de Ruiz: un hombre que dice estar muerto vaga a bordo de un cuerpo insustancial buscando reintegrarse a la vida.
Lo que dura es lo que cambia: esa es la lección de Le borgne. El film pospuesto es todo a la vez: film abortado, film inconcluso, incluso film perdido; film breve (en relación con lo que estaba llamado a ser), film interminable (literalmente, en relación con el momento en que es concebido), film siempre por hacerse (en la medida en que siempre implica un resto no hecho, una deuda, una promesa). Le borgne dura una hora diez, pero ¿qué es esa duración comparada con los once años de la vida y la obra de Ruiz a lo largo de los cuales el proyecto aparece y se esfuma, siempre idéntico y siempre diferente, y hasta qué punto la medida del film, establecida de una vez y para siempre a los efectos de su estreno, le hace menos justicia a Ruiz que la desmesura del proyecto del film, que su existencia intermitente, su condición incierta, su coqueteo con el olvido o la invisibilidad? Como lo sabe bien la poderosa Cinemathèque Française, que debió sudar casi un lustro para salirse con la suya, nada más descabellado que organizar una retrospectiva Ruiz. El problema no son sólo las más de ciento veinte películas que computan las filmografías más o menos oficiales. El problema es más bien la naturaleza irregular de las películas, su fractalidad, su inestabilidad ontológica (¿Existen? Y si existen, ¿están vivas? ¿Están muertas?), que desautoriza a priori cualquier pretensión de exhaustividad. No, no hay una obra completa Ruiz (y aquí el chileno aventaja a César Aira, el único incontinente que podría comparársele); no la habrá nunca, ni siquiera en caso de que un coleccionista demente reuniera todas las cosas firmadas por Ruiz dispersas por el mundo, sencillamente porque la obra de Ruiz no está hecha para eso, está hecha contra eso: obra no sólo incompleta sino incompletable, obra no enumerable, obra decimal, no sólo porque siempre habrá un film que falte, un título traspapelado o inhallable, sino también, y sobre todo, porque cada film siempre es más y menos que un film, un resto y una promesa, ruina y profecía a la vez. (De ahí que la pantalla “natural” del corpus ruiziano no sea la de la Cinemathèque Française sino la de YouTube, menos prestigiosa, sin duda, bastarda, oceánica, impersonal, pero mucho más diseñada a imagen y semejanza de las anomalías, la anfractuosidad, las desproporciones monstruosas de la obra de Ruiz, y más afín, también, al espíritu “democrático”, de horizontalidad radical, que parece regirla).
Dado el todo abierto, no entero, que es la obra de Ruiz, importa poco, finalmente, cuánto duren las películas, desde el momento en que la duración es siempre una variable paradojal, quizá la más paradojal de todas, y en Ruiz siempre se ve sometida a las modulaciones más idiosincráticas. (La lógica de incompletud de la filmografía ruiziana no hace sino replicar la lógica de inacabamiento que Ruiz veía en el objeto película en sí, que siempre era provisorio: “Una película nunca se termina por completo”, escribe en el segundo tomo de las Poéticas del cine, “ni siquiera cuando al final de la proyección aparece la palabra "fin". Siempre es una subtotalidad, un todo provisorio”). En Le film à venir (1997), el corto de siete minutos que propone para un film de homenaje por los cincuenta años del festival de Locarno, Ruiz imagina una sociedad secreta de cinéfilos, los filokinetes, dedicada a adorar y promover un film llamado Le film à venir, que apenas dura veintitrés segundos pero proyectado en loop, como lo ven los iniciados en los sótanos de la sede de la secta, “puede ser eterno”. Es un film sin autor, autónomo y probablemente sin público, mero “momento” de un cine que existe en el más allá, independiente de los hombres, y es “la sopa primal de una nueva forma de vida”. Eso es un film para Ruiz; todo film: un film cualquiera, un punto en una galaxia, como los hay millones. Por eso no hay diferencias de jerarquía (ni de calidad, ni de “envergadura artística”, ni de tasa de autoría, ni de representatividad) entre Klimt y el Coloquio de los perros, el gore políticamente incorrecto de La expropiación y el whodunit lacaniano Genealogía de un crimen, la adaptación fastuosa de El tiempo recobrado y la fallida excursión hollywoodense de Shattered Image. Si todos los films pueden nacer libres e iguales es porque no son sino chispazos, pulsos aleatorios e intempestivos, puncti ligados unos con otros por un régimen singular, hecho de afinidades mal entendidas, contigüidades contra natura, ecos aberrantes, que atraviesa la obra sin cerrarla jamás, más bien abriéndola, y preservando en ella todas las potencias de lo informe.
Lecturas. Treinta y tres películas de Raúl Ruiz pueden verse en YouTube, en las condiciones precarias que son típicas del medio. El credo estético ruiziano está condensado en sus Poéticas del cine (UDP, 2013); su conversación, legendaria, en el fundamental Ruiz. Entrevistas escogidas-filmografía comentada (UDP, 2013), editado por Bruno Cúneo. El comentario de Serge Daney (“Diálogos de exiliados hablando, comiendo”) aparece en Raúl Ruiz, la antología-homenaje que publicó la Filmoteca Española en 1983. Para Bergson, Memoria y vida (selección de textos de Gilles Deleuze, Altaya, 1995).
Alan Pauls es escritor. Entre sus libros publicados: Wasabi, El factor Borges, El pasado, Historia del llanto, Historia del pelo, Historia del dinero, Temas lentos.
¿Hay un mundo por venir?
Déborah Danowski / Eduardo Viveiros de Castro
El fin del mundo es un tema aparentemente interminable, al menos, claro, hasta que ocurra. El registro etnográfico consigna una variedad de modos a través de los...
Alrededor de El reloj. Notas sobre el tiempo expandido en la instalación de video y la ficción
Graciela Speranza
En el principio fueron teléfonos. Siete minutos y medio de clips de un centenar de películas montadas en un collage, con un reparto multiestelar de actores y...
Phuturismo ciberpunk. Introducción
Darío Steimberg
El esfuerzo de Marx por salvar el trabajo humano de la alienación a la que lo somete el libre mercado no parece haberse enfrentado en todos sus...
Send this to friend