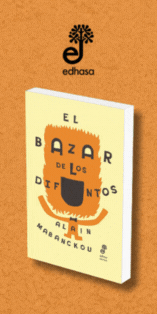Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Luz y oscuridad, una continuación
Minae Mizumura
La última semana del otoño de 1916, en Tokio, también en Osaka, más precisamente, el 14 de diciembre, un jueves, la muerte de Natsume Sôseki, ocurrida cinco días antes, dejó en sendas ediciones del periódico Asahi Shimbun el capítulo 188 de Luz y oscuridad con un pie en el aire. Convidando, por decirlo así, una última reverencia envenenada al infinito. Sôseki, el novelista Meiji por antonomasia (su vida nace con, y apenas sobrevive a, los cuarenta y cinco años de occidentalización que abastece el locus) se apaga junto con la era Meiji, y abandona a Tsuda frente a la manzana que Kiyoko le pela y ofrece en nombre de la intrigante señora Yoshikawa, en el refectorio de una posada de montaña. Es cierto: lo último que sabrá Sôseki (y sus lectores) de aquellos dos huéspedes es que, después de ver aceptada la manzana, “Kiyoko sonrió. Tsuda se puso de pie para dirigirse a su habitación y en el camino se preguntó cuál sería el significado de esa sonrisa”. Camino que así vino a prolongarse (casi como si todo se tratara de una serendipia zen sobre eso mismo: el significado) en el shinto. El camino de los dioses.
Setenta años después, a finales de los años ochenta (del siglo, de la Historia), que Minae Mizumura eligiera para su debut literario continuar la novela inconclusa de Sôseki no redundó en que Tsuda viniera a conjurar aquel interrogante. Por el contrario: el magisterio de Mizumura se despliega al reanudarla. Al expandir el perímetro —tratándose de Sôseki— del ojo de la tormenta. Al proliferar las figuras oblicuas y las ceremonias sísmicas de la casa, avanzando hacia la restauración del enigma patético, afectivo. La propia Mizumura ha sabido alegarlo: “¿Por qué Kiyoko abandonó a Tsuda? La pregunta es el centro de esta historia, y esa pregunta, esa duda que crece en el corazón de Tsuda, crece al mismo tiempo en el corazón de los lectores. Si Tsuda comprendiera el porqué, la lógica interna de la novela desaparecería”.
Hasta donde llega Sôseki, Tsuda se ha casado con O-Nobu, ha sido sometido a una cirugía y ha viajado a la posada de montaña —es cierto: con el pretexto de su convalecencia— al ser informado de la presencia de Kiyoko en la posada (Kiyoko se ha casado, a su vez, con Seki). La naturaleza de aquella noticia, sin embargo, es insidiosa, atañe a la esposa del jefe de Tsuda, la señora Yoshikawa, quien, si no aborrece a O-Nobu, la flamante esposa de Tsuda, cuando menos disfruta de jugar con su destino. Pero es la continuación de Mizumura la que reúne toda esta información mediante los servicios de un crescendo espiralado. Ignorarlo todo sobre Luz y oscuridad es un activo de Luz y oscuridad, una continuación. La operación de Mizumura es en este sentido tan abstinente como magistral. El capítulo 188 de Sôseki se reproduce al comienzo de la novela de Mizumura, para que esta tome la palabra en el 189 y añada otros cien. Breves, límpidos, escénicos. Montando en paralelo la imaginación profusa de las circunstancias de Tsuda en la posada (junto al torrente y la cascada de los suicidas) y las de O-Nobu, quien lo espera (y lo sobrepiensa) en Tokio. El resto es el khoros de los chubascos. Pero el arte de conservar los elefantes en las salas (la virguería de hipertensa polite fiction) trasciende en Mizumura los encantos de la delicia histérica hacia una dimensión micropolítica: el elefante en la sala es el elefante en el panóptico. La tentativa de adulterio de Tsuda representa un valor de cambio en la feria de vigilancia moral donde se comercian todas las interacciones sociales.
La novela de Mizumura expresa, como la de Sôseki, las tensiones de la modernización Meiji (“defender el amor romántico significaba simplemente mimetizar con los conceptos que había introducido la literatura occidental”) al tiempo que las resignifica en otras: las de los escritores (un poco nowhere men) de su propia generación, que es la misma de Murakami e Ishiguro (o de Ryu Murakami, el trash). Mizumura, como Ishiguro, emigra siendo una niña; no a Surrey, sino a Nueva York, no antes de comenzar, sino al finalizar la escuela primaria; pero a diferencia de aquel, no estudia literatura inglesa en Kent, sino francesa en Yale. Vuelve a su lengua, y finalmente, a Tokio. Panóptico, micropolítica, micropoder: las etiquetas foucaultianas invocan el timing de esa formación, con la French theory floreciendo en el invernadero posmo de los campus. La excepción de Mizumura, no obstante, radica acaso en la audacia con que pone la toolbar posmoderna al servicio de una interrogación contemporánea de lo nacional. Lo alegará, también, al defender el sacrilegio ante la querella del nacionalismo hierático: “Luz y oscuridad, una continuación nació a partir de la añoranza y la devoción por la literatura japonesa que desarrollé por haberme criado en un país extranjero”. Se podría especular: no, no Long Island, el país de las letras.
Minae Mizumura, Luz y oscuridad, una continuación, traducción de Tomoko Aikawa, Adriana Hidalgo, 2025, 376 págs.
La escritura como un cuchillo
Annie Ernaux
Virginia Cosin
Desde los tiempos del posestructuralismo sabemos que no hay tal cosa como forma por un lado y contenido por el otro. Lo decimos, lo repetimos, y así...
Testigo
Jamel Brinkley
Manuel Crespo
Más que modernizar o embellecer, el auténtico gesto de la gentrificación es encubrir. Los sedimentos se disfrazan en el nuevo paisaje, pero no se retiran. Permaneciendo en...
Brooklyn, una novela criminal
Jonathan Lethem
Patricio Pron
Niños: juegan al béisbol, viajan en la plataforma entre los vagones del metro, roban en las tiendas, se insultan, se golpean, comparten secretos. Niños “de todo tipo,...
Send this to friend