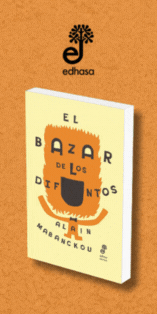Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Conforme estrenan mensualmente documentales y biopics, Netflix y las plataformas afines les van imponiendo un ritmo de relevancia caprichosa a músicas y músicos del pasado. Fíjense que mapean el archivo pop sin siquiera venerar efemérides, como acostumbra el periodismo cuando mira hacia atrás. Nos resignan así a consumir un retro random. En lo que va del año, ya nos han hecho recordar a Pink Floyd, a NWA, a Sly Stone, a Led Zeppelin, a Pavement, a John & Yoko y a Devo, entre otros tantos. Ante tal anagnórisis fragmentaria y tal pedagogía esquizo, nos queda completar y complementar con discurso crítico estas apariciones inesperadas, aprovechando el foco de atención. Esta vez, el excelente documental Devo: La banda más incomprendida de EEUU, dirigido por Chris Smith, nos servirá de excusa para ejercer algún revisionismo sobre este quinteto norteamericano, oriundo de la industrializada Akron (Ohio), cuya productividad se intensificó entre 1977 y 1981, no mucho más.
De paso, no olvidemos la gran influencia que ejerció aquí: desde ya, salta en los Clics modernos de Charly; Daniel Melero era tan fan que se compró sus trajes por correo; Los Helicópteros les deben tanto como Los Brujos, que los recuperaron ya en los noventa, y mientras que a Virus se le debe haber ocurrido el riff de “Wadu Wadu” entre el primer y el tercer track del clásico debut Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!, a los Redondos se les apareció el de “Masacre en el puticlub” cuando la púa pasaba del tema seis al siete. Por su parte, Alfredo Rosso tradujo el encuentro entre William Burroughs y los de Akron para Expreso Imaginario en plena guerra de Malvinas, charla originalmente publicada tanto por Trouser Press como por el NME. Censuradas las alusiones a la legalización de la marihuana, párrafos sobre las nuevas formas del fascismo como este salieron intactos: “en Sudamérica […] miles de personas son sacadas de sus casas y fusiladas todos los años porque sí. He hablado con gente que ha escapado de eso” (Burroughs dixit). Como había sucedido años antes en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en la Argentina también fueron más leídos que escuchados por el gran público: mientras allá rankeaban alto con el hit “Whip It” (1980), en revista Pelo iban por el álbum anterior y se los definía como “los nuevos tecnócratas del rock”. Para el mismo ejemplar donde se promocionaba la venida de Richie Havens, “la revelación de Woodstock”, traducían un reportaje en el que los Devo culpaban de la decadencia del rock a los hippies. Recién a los cuatro años, en la misma publicación fueron consagrados como “una de las más reputadas bandas de música ‘computada’”. Sólo eran digeribles en tanto excepción freak.
Apadrinados por David Bowie, producidos por Brian Eno, versionados por Iggy Pop, aplaudidos por John Lennon, legitimados por Mick Jagger, contratados como actores por un Neil Young extrañamente deslumbrado: los Devo representaban la nouvelle vague de la new wave. No sólo señalaban un futuro (“Duty Now for the Future”) para el pop, también lo teorizaban. Habida cuenta de su imagen “corporativa”, sus uniformes incontestables y su vocación por el video, fueron de los ochenta antes de tiempo, por eso encajaron tan bien en la estética de MTV. Pero, sobre todo, fueron la raíz cuadrada (el “hardcore”) de la nueva ola. En temazos como “Too Much Paranoias”, se plantan en una dinámica deceptiva a nivel de desarrollo de la intensidad: la cosa se pincha en las partes instrumentales en vez de llegar al clímax como parecía. Se vuelve necesario repasar la clase de afectos y conceptos que Devo militó para comprenderlos. Así que hablemos un poco de “neurodelia”.
Lo de “Estoy tenso y nervioso y no me puedo relajar” que se oía en el “Psycho Killer” (1977) de Talking Heads resume el modo en que la neurosis desplazaba a la psicosis en varias letras y músicas de rock finalizando los setenta. Sin embargo, es la versión de “(I Can’t Get No) Satisfaction” en manos de Devo lo que define la neurodelia a la que aspiraba la new wave (el lado más pop del punk, digamos). Antónimo de la psicodelia promovida en los sixties, inventé la etiqueta “neurodelia” para definir las nuevas fórmulas de pathos que encarnaron en Norteamérica David Byrne, Fred Schneider (B-52’s), Adrian Belew y, sobre todo, la dupla Mark Mothersbaugh-Jerry Casale, ambos líderes de Devo.
Si la psicodelia hippie se había aventurado a la expansión musical y la expresión individual y colectiva (epítome: “Dark Star” de Grateful Dead), la neurodelia punk expone en primera persona un cuadro patológico y de padecimiento, imponiéndole a la música lo que los Devo llamaban “síntesis restrictiva”. “Minimalismo” y “brutalismo”: los citan en el documental como istmos que adelgazarán el puente entre dos continentes culturales, el de los sesenta hippies (simplificando: Marcuse + LSD) y el de los ochenta yuppies (cocaína + Baudrillard). Cual Jesucristos del psicopático sueño americano, los neurodélicos resultan más regresivos que progresivos en letra y música, incluso cuando recurren a la sátira, oponiéndose a progresivos cínicos, distantes y distinguidos, encarnados por Zappa (o los olvidados The Tubes, u otros que vendrían luego, como Ween).
La “Satisfaction” original, la de los Stones editada hace sesenta años, equivalía al pataleo histérico de una juventud inconformista en vías de desarrollar su contracultura. El objetivo era no responder a la oferta de felicidad prometida por el mercado. La música redimía esa insatisfacción de la letra mediante el hedonismo alternativo que llegaba con el rock: una perversión del beat, el grito y el ruido. Devo acelera la canción, traba el swing, esquiva el groove, sin ofrecer ninguna solución musical al diagnóstico. La versión no fluye, tensa los fluidos, entubándolos en una ingeniería protésica, ortogonal, vertical, lejos de lo considerado románticamente “humano”. Simon Reynolds no exageraba tanto cuando la consideraba “un teorema disecado”: con su torpeza impotente, la “Satisfaction” versión Devo multiplica la negativa esa del doble no (can’t get no). La versión Devo no sólo critica a los medios, las publicidades y los caprichos femeninos como en 1965: también se queja del rock. Así y todo, propone una nueva catarsis. “Somos el laxante del rock”, repiten en Netflix (a Reynolds le cuentan cómo los influyó en su niñez el abuso de enemas: sin dudas, la suya es una dialéctica anal entre la retención y la expulsión). Como lo muestra el videoclip respectivo, el objetivo es contagiarle espasmos de histeria al escucha. Bailá tu electrocución, gozá tu síntoma. Tal la invitación de los Devo, y también de aquel joven Byrne, todos profesionales del tartamudeo y el lalaleo más paroxístico e infantil (veteranos como Peter Gabriel y Phil Collins pronto tomarían nota de esta aesthetica neurótica). A propósito, vale chequear el cover entrópico de “Satisfaction” (1976) a cargo de los Residents, como lo más opuesto al de Devo: bad trip alucinógeno o, directamente, brote psicótico.
La mayor alienación de los neurodélicos tiene lugar en su propio cuerpo. Ahí tienen la canción “Uncontrollable Urge”, que dramatiza cómo, cuando surge una urgencia de impulso, el yo intenta no perder el control ante tanto imperativo fisiológico. Por su parte, el tema “Be Stiff” (“Mantenete rígido”) funciona como moraleja ante ese empuje hormonal que el rock nunca logró “satisfacer”. “Nunca vi a gente más tensa en un estudio de grabación”, confiesa su productor Brian Eno en el documental. “Si algo no éramos, era hippies, personas relajadas, naturales”, confirman ellos. Sin dudas, The Strokes eligió el nombre más clínico que pudo para recuperar la neurodelia en este siglo, por no hablar de títulos como “Reptilia”…
Neurosis, decíamos. Obsesión: esos tics TOC de rock ultracontrolado en la ejecución, con tal de no descontrolarse (como lo anuncia una voz que tiembla ante la amenaza). Histeria: el imperio del síntoma sobre la expresión. Y falta fobia: el terror a la abyección corporal. El periodista James Hunter de Spin detectaba que el rock de Devo parecía apretado, forrado de foil. Por algo, hará cinco años, por sólo cincuenta dólares, podíamos conseguir un set anti-covid 19 marca Devo en su web. “Manténgase a salvo de las partículas invisibles y los fluidos corporales no deseados con este kit de protección para la cabeza”, rezaba su slogan. La de Devo es también una estética de asepsia y ascesis, enfrentada a la falsa descarga sudorosa de los impulsos adolescentes que venía ofreciendo el rock. En este sentido, escuchen cómo en “Gates of Steel” son citados paródicamente dos himnos de redención teen como “God Save The Queen” (en la música) y “Twist and Shout” (en la letra). “Come Back Jonee” ahueca clichés del r’n’r (Chuck Berry, Beatles) al tiempo que los pone uno al lado del otro, bajo un ritmo obvio de “country electrificado”. Sin dudas, los de Akron estaban dispuestos a fusilar el rock en la plaza principal.
Si su alusión repulsiva a la gastroacidez, las pudriciones, los malos olores, las cremas y las mantecas y demás untuosidades, “flujos” y secreciones connotan una subrepticia misoginia, sus relatos acerca de hombres torpes a la hora de “ponerla” (“Sloppy”, “Gut Feeling”, “Triumph of the Will”) corroboran aquello de que “la relación sexual no existe”. Pero cuando les gana la incorrección política y denuncian a la Humanidad toda, ya que la componen en realidad discapacitados e inadaptados (“Mongoloid”, “Midget”, “Auto Modown”), la conclusión es que esta gente es directamente misántropa. “Tenemos ese sentimiento de vergüenza por ser humanos”, le dio pie Casale a Burroughs: “Todo el mundo lo tiene. Es parte de ser humano”.
El asunto era cómo hacer de estas ideas un producto pop, ante todo respetando contratos con dos multinacionales a la vez, la Warner Bros y el Virgin Group. Con tal de no correr riesgos, más fácil habría sido acomodarse al circuito de galerías y museos, a fin de predicar ante conversos y hacer carrera. El documental vuelve a subrayar el proyecto artístico y político por sobre el aspecto musical, a punto tal que parece la biografía de canadienses como Image Bank o General Idea, colectivos embarcados en algo así como el “agit pop art”. “Pensábamos que el rock and roll ya estaba gastado y era intelectualmente insustancial y no había razones para seguir haciéndolo”, dice Mothersbaugh en Vice, y expone su nostalgia por la vanguardia europea: “Me habría gustado vivir en París, Berlín, Múnich o Viena entre las guerras, simplemente porque había mucha actividad intelectual en el mundo artístico”. No en vano, sus vecinos de estado, los Pere Ubu de Cleveland, tomarían su nombre de Alfred Jarry: eran los tiempos en que el rock todavía proponía temporalidades propias para el arte, en desincronía con respecto a las de su Institución Oficial. En 1978, Casale & Mothersbaugh pensaban que el futuro era el láser disc: se habrán equivocado de herramienta, pero no de medio, ya que fueron visionarios desarrollando sus primeros videoclips.
El director Chris Smith ratifica el trauma de origen de la banda: la masacre de cuatro estudiantes a manos de la Guardia Nacional, en los campus estatales de Kent, durante una manifestación contra la invasión a Camboya que tuvo lugar el 4 de mayo de 1970. Casale vio morir a dos compañeros desangrados en sus brazos. Durante el cierre de la universidad por duelo, formaron Devo. Su manifiesto, la hipótesis de la “DE- Evolution” que incluso cuenta con un filme explicativo, resultó del mix de dos textos seudocientíficos: un panfleto anti-Darwin, el Jocko-Homo Heavenbound (1924) del Doctor BH Shadduck, y el tomúculo El principio fue el final (1969) del antropólogo alemán Oscar Kiss Maerth, quien creía que el hombre descendía de monos alimentados a cerebros. Ante el objetivo que sostenían los Devo de formar un “ejército estético” (“Un ISIS creativo en vez de maligno”, lo definirá más tarde Casale), Smith los exhibe como zurdos decepcionados con la militancia política, que encontraron en el rock el canal ideal para reinventar la contracultura. Había que encontrar nuevas tácticas de lucha contra el sistema, aprendiendo métodos incluso de la publicidad (cómo Burger King puede reciclar un canon de Pachelbel para vender hamburguesas, por ejemplo). “Asumimos que el mundo que nos tocó era la antítesis del futuro idealizado que nos prometían en los cincuenta y los sesenta con sonrisas. El Hombre se suponía que iba a seguir progresando y evolucionando y perfeccionándose, pero nada de eso vimos”, explica Casale hoy, a los setenta y siete años, bajo un traje verde, tan verde como era el avispón de la serie televisiva. “Lo que veíamos era gente que era incapaz de pensar críticamente o abstractamente, especialmente en Norteamérica”. ¿Pero qué podían hacer ellos para contrarrestar ese diagnóstico, qué tácticas que no hubiera probado el rock antes, por lo menos desde 1965? Ambicioso desafío, el de Devo…
Será el conflicto que tensaba su proyecto entre la crítica “pura” y el hedonismo “impuro” —un conflicto sobre el que ha teorizado el alemán Jörg Heiser en su libro sobre arty pop y pop art— lo que pondría finalmente a los Devo en un callejón sin salida, convirtiéndolos en los eternos “incomprendidos”. “No había nada que hiciéramos que no fuera a propósito”, ha declarado un arrogante Casale. Pero sabemos que la intención y la recepción nunca coinciden del todo: siempre gana el malentendido. Y cuando “Whip It” se globaliza como hit en 1980, en las discotecas se lo baila sin razonar demasiado si el estribillo propone imperativos que parodian el “Tú puedes” del teleevangelismo o la new age o el American dream. El documental asoma en 2025 como un distanciamiento brechtiano tardío, explicando que el caballo que todos cabalgaron venía de Troya. Tarde.
“La estrategia de sobreafirmación o sobreidentificación mimética, empleada primero por Gilbert & George y luego por Kraftwerk, es definitivamente antipedagógica”: aquí retornamos a Heiser para entender que no siempre un poco de exageración o de ironía bastan para que la subversión se quite el disfraz de reaccionaria y diga “¡Acá estoy, era yo!”. Es un chiste para pocos. El hit se compró, se bailó y ya. Incluso el videoclip ad hoc, con su híbrido de western y porno, no terminó de asimilarse como “una crítica al ascenso de los conservadores republicanos que llegaban con Reagan”. Como lo demostró el uso que hizo justamente Ronald Reagan a su favor del Born in the USA de Springsteen, la ambigüedad política en el pop se paga. Tras el estreno del documental de Smith, el periodista Chris Barsanti se preguntaba: “Si una canción que incluye una crítica lacerante al consumismo y la violencia de cowboys descerebrados que fue la Norteamérica de Reagan no fue entendida por la mayoría de sus escuchas, ¿puede ser todavía considerada una sátira?”. Hacia el final de la película, gravita la melancólica sensación de que la impureza del consumo (aun en la forma de lo hoy popularizado como “consumo irónico”) le ganó a la pureza de la protesta. Es entonces cuando uno se pregunta si no deberían haber insistido en el activismo estudiantil con otros métodos, en lugar de meterse en la industria musical como lo hicieron, tan inermes… Hoy, a los setenta y cinco, a un Mothersbaugh dedicado a los soundtracks (desde algunas de Wes Anderson hasta esa del oso que encuentra cocaína, pasando por Rugrats) se lo ve cumpliendo con el paso del tiempo y las exigencias del mercado sin perder el prototipo de rockero nerd inaugurado por Buddy Holly, pero más que nada, se lo ve bastante decepcionado de todo.
Oriundos de la “ciudad del caucho” cuando todavía competían Bridgestone y Firestone, identificados con la Metrópolis de Fritz Lang, y habiendo impuesto el overol como look y compuesto “Mechanical Man” en 1975 (tres años antes del Man Machine de Kraftwerk, a ver…), finalmente Casale & Mothersbaugh terminaron siendo obreros calificados de la Industria Musical, ya sin ironía. Se los ve saliendo de gira como quien marca tarjeta de entrada y salida. Como sea, fueron víctimas de su propia presuposición: los músicos también eran engranajes del sistema, que en lugar de neumáticos fabricaban discos. A medida que pasan los álbumes, su proyecto se reduce más a una música que va asimilando las tendencias contemporáneas (post punk, synth pop) y multiplicando pastiches de aquellos que ellos mismos influyeron (The Knack, Human League, Heaven 17, Depeche Mode, Prince, etcétera). A la altura de su cuarto álbum, New Traditionalists (1981), el crítico Barney Hoskyns los declara “New Redundants”. De freaks a cínicos rápido, en sólo tres años. Kurt Cobain los amaba. Incluso, grabó al estilo Nirvana un cover de su “Turnaround”. “De todas las bandas que venían del under y llegaban al mainstream, Devo fue la más desafiante y subversiva de todas”, dijo y a los dos años se suicidó, dejando una carta donde explicaba que es imposible cambiar el sistema desde adentro.
El eterno ex hippie Neil Young les criticaba especialmente que vendieran merchandising, pero aún hoy (que están de gira con B-52’s), su desarrollo del branding los sigue definiendo como emprendedores fieles al concepto del comienzo y a los fans de siempre. Por eso, como lo insinúa Simon Reynolds, de a ratos estos punks millonarios, algo afectados por la frustración del entrismo fallido como los muestra Smith, parecen unos Kiss para hipsters (y eso que, ni aquí ni en el documental, se incluyeron referencias al proyecto Devo 2.0 de Disney, que si no, lo de “para hipsters” debería ir tachado).
Milo J. El payador sobre el mar de niebla
Amadeo Gandolfo
Mi casa era una casa de melómanos, pero no se escuchaba folclore. O, mejor dicho: padre, amante de la música, del prog sofisticado y los nuevos sonidos...
Nuestro año glacial
Paulo Andreas Lorca
Vivimos tiempos elementales. Es decir, los nuestros son tiempos sitiados por el insólito flujo de los elementos —incendios, tempestades, erosiones, deshielos— a causa de la influencia antropogénica....
Energía y optimismo. A propósito de los sesenta años de la galería Ruth Benzacar
Manuel Quaranta
Desde su advenimiento en el siglo XIX —apuntalado por la autonomización del arte, la emergencia de un mercado y la individualización del artista—, las galerías han sido...
Send this to friend