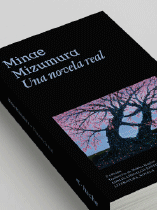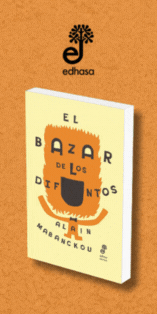Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
The Mastermind
Kelly Reichardt
El título no es irónico —el protagonista no es un idiota ni un loco iluminado—, pero tampoco literal: no hay en él ningún genio del crimen, ningún arquitecto del mal, apenas un hombre que planea —y fracasa— con una torpeza tan obstinada que termina volviéndose cerebral, casi contemplativa. The Mastermind (2025), la nueva película de Kelly Reichardt estrenada en la Competencia Oficial del pasado Cannes, lleva su característico minimalismo al territorio del cine de robos para desarmarlo desde adentro: el atraco se convierte en un pretexto para explorar la mediocridad como forma de resistencia. La “mente maestra” del título se menciona una sola vez, de pasada, al aludir al supuesto autor intelectual de un robo en un museo de Massachusetts; un robo, en realidad, ridículamente modesto: cuatro lienzos de Arthur Dove sustraídos con la facilidad que permiten un guardia dormido y una época todavía sin cámaras. Los setenta filmados como si fueran los cuarenta, en una falsa calma doméstica mientras la Guerra de Vietnam estalla a lo lejos.
El protagonista, J.B. Mooney (Josh O’Connor), es un pusilánime entrañable, un carpintero desocupado que no fue reclutado por el ejército, que hizo alguna carrera universitaria sin rumbo y que, como le dice un viejo amigo de la facultad, necesitaba que algo extraordinario le ocurriera. The Mastermind es, ante todo, la historia de una mente rumiante que, empujada por la inercia o por una especie de pulsión de acontecimiento, se ve precipitada a la acción. Y, sin embargo, esa acción —improvisada, casi absurda— no es producto de la estupidez sino de una lucidez sin objeto: la del hombre que piensa demasiado en un país que ya no sabe qué hacer con quienes piensan. Su fracaso es el del sistema entero. Por eso no le pertenece del todo su impericia y es, en cambio, metonímica, extensión del insostenible estado de las cosas en los Estados Unidos de los años setenta.
De esa tensión nace un antihéroe errático que, en otro tiempo, habría podido tener el encanto sensualmente nihilista de un Jean-Paul Belmondo, si no fuera porque rechaza las armas, la virilidad performativa, la violencia física que cimentaba a aquellos protagonistas de la nouvelle vague. Esa figura (“nueva masculinidad”) es recurrente en la obra de Reichardt. Desde Old Joy (2006) y Meek’s Cutoff (2010) hasta First Cow (2019), su cine se detiene en hombres pacíficos o inactivos, alejados de los ideales clásicos de logro y de heroísmo. Son personajes que no conquistan: se desvían, se demoran, observan.
Aunque se ha dicho que la película renueva el género de la heist movie, su gramática conflictual —existencial y política— la emparenta más con Los delincuentes (2023) de Rodrigo Moreno que con los modelos clásicos del género o sus reformulaciones recientes: ni la sofisticación criminal de Heat (1995), ni el vértigo lúdico de Ocean’s Eleven (2001), ni la calculada desesperación de The Killing (1956) tienen lugar en el universo de Reichardt. Su robo es pequeño, casi doméstico, y la cámara se interesa más por los márgenes que por la hazaña. Pero ni siquiera sería justo hablar de “tiempos muertos”: lo que hay son zonas porosas, intervalos donde la trama criminal se espesa, sin detenerse. En esas largas secuencias de acciones —procesualmente meditativas, filmadas de principio a fin— que cualquier director actual elipsaría, Reichardt le devuelve al cine norteamericano algo que había perdido: la imagen-tiempo, una con la urgencia suspendida, donde los sentidos se aglomeran en los intersticios más banales.
En un lúcido ensayo de 2017, Los monstruos más fríos, la filósofa Silvia Schwarzböck distingue cuatro regímenes del cine: el clásico, que mostraba lo extraordinario en lo ordinario; el moderno, lo ordinario en lo ordinario; el contemporáneo, lo extraordinario en lo extraordinario; y el de David Lynch, que —dice— ensaya una operación inédita: “mostrar la presencia de lo ordinario en lo extraordinario”. Esa torsión mínima, más perceptiva que teórica, modifica la relación entre el cine y su época: Lynch no busca que comprendamos el mundo, sino que lo habitemos en su extrañeza. The Mastermind participa de esa misma operación, aunque desde otro tono. Reichardt evita la estetización del enigma y prefiere disolverlo: su singularidad radica en narrar lo excepcional con la paciencia de lo trivial (y musicalizada todo el tiempo, vale decir, con la impaciencia del jazz disonante de Rob Mazurek).
Si el cine contemporáneo, según señala Schwarzböck, se sabe cerrado sobre sí mismo —nada en él es exterior al cine—, muchos de sus herederos han hecho de esa clausura una estética del guiño perpetuo: películas cinéfilas que sólo pueden leerse dentro del archivo y en diálogo con los géneros, verdaderas constelaciones de citas (pienso en La sustancia, del año pasado, con su proliferación de referencias a Cronenberg, Kubrick y al propio Lynch, en un bucle que termina por sustituir la sustancia por el comentario). En paralelo, la tendencia dominante ha sido narrar todo como un largo videoclip, donde el montaje desplaza a la construcción dramatúrgica y el movimiento suplanta al tiempo —sin que ello implique un regreso a la imagen-movimiento deleuziana, pues este ritmo tiktokero nunca llega a cerrar el circuito de la acción ni a producir una experiencia temporal completa—.
Reichardt hace exactamente lo contrario. The Mastermind no sólo se sitúa fuera de los géneros, sino que trabaja desde adentro para vaciarlos de su inercia narrativa. Cada escena es una secuencia completa, no un resumen ni una transición. Cada gesto, por insignificante que parezca —bajar y subir cuatro veces la escalera del chiquero para esconder los cuadros robados, abrir la cochera y levantar el diario, armar un tabaco, freír un huevo—, encadena la causa y consecuencia de ese gran fracaso que es el protagonista (y es Estados Unidos). A diferencia de Lynch, que eleva lo cotidiano hasta hacerlo inquietante, Reichardt lo devuelve a su estado originario: lo muestra sin misterio y sin metáfora, como si la única anomalía posible fuera el tiempo mismo.
Especie de Forrest Gump infortunado, su derrotero —de crimen frustrado y aún más aparatosa huida— termina por cruzarse, casi al azar, con los grandes procesos sociales de los Estados Unidos de los setenta. En lugar de resolución, Reichardt ofrece una disolución: el relato se dispersa, y el destino del protagonista se vuelve indistinguible del de su país. The Mastermind (parábola sin moraleja) concluye medio abierta, un poco irónica, pero tanto más subversiva.
The Mastermind (Estados Unidos/Reino Unido, 2025), guion y dirección de Kelly Reichardt, 110 minutos.
Marty Supremo
Josh Safdie
Andrés Restrepo Gómez
Descontado el cariño y respeto que merece Paul Thomas Anderson, hay que decir que Marty Supremo es la verdadera “batalla tras otra”: desde asaltar...
La única opción
Park Chan-wook
Santiago Martínez Cartier
Un hombre es atropellado, pero no se trata de un accidente. O por lo menos no del todo. Cuando el conductor y su acompañante descienden del auto...
Sin aliento
Jean-Luc Godard
Mariano Dorr
Entre el 15 de agosto y el 17 de septiembre de 1959, Godard rodó su primer film, una película que conocemos también como Al final de la...
Send this to friend