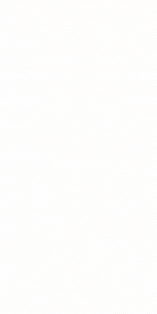Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Sentí alivio y un eco de incertidumbre al leer la intervención de Silvia Schwarzböck sobre el envío a la Bienal de Venecia. Por fin se reconoce allí que el pabellón argentino representa a aquel que lo alquila: no la artista, ni el arte argentino, sino el Estado, que hace con él lo que quiere. Otros Estados, organizaciones multilaterales y corporaciones también detentan pabellones, que acompañan la muestra central: una zona franca, no necesariamente más transparente en sus mecanismos, sin la cual hace tiempo la Bienal sería una ignota feria de las naciones. En verdad, los reglamentos exigen pocos papeles y mucho dinero para poder acceder a un pabellón: algo similar a lo que ocurría con los Estados coloniales de África, de los que la Bienal es coetánea. Lo interesante es que cualquier Estado puede considerarse soberano y tener para sí los atributos que quiera, pero al requerir un pabellón opera como un agente en el mercado inmobiliario veneciano. Lo mismo ocurre cuando el Estado abre licitación para desfigurar un edificio racionalista con un espantajo de metal, o producir una videoinstalación aplomada y artificiosa para una bienal: no actúa como soberano, sino como comitente. Las empresas privadas pueden competirle, y de hecho lo hacen, en términos de recursos invertidos y extravagancia gerencial: las decisiones pueden no gustar, pero no debería incorporarse al argumento la cuestión de la llamada “soberanía artística” en relación con la soberanía política.
En sí mismo, el intríngulis de la soberanía artística (al que hizo referencia, sobre el mismo tema, Graciela Speranza) habla más de los problemas metodológicos de las ciencias sociales que de las relaciones entre el arte y el Estado. De los presidentes que discuten las obras con los artistas que contratan, queda por decir que hay ocupaciones más útiles, pero también hay ejecutivos de instituciones privadas que hacen lo mismo. De hecho, las instituciones negocian de antemano toda clase de prerrogativas sobre las obras encargadas, de manera de dejar en manos de los artistas descontentos pocos recursos además del grafiti y la declaración radial. La soberanía artística es una metáfora de curso legal en la teoría del arte, pero sin paridad posible con la soberanía política. En este caso, además, apenas se instaló material complementario en el espacio alquilado, con las aclaraciones debidas. Sorprende, inversamente, que no se haya dado a conocer el caso de un artista al que sí le fue censurado el catálogo de su muestra en la Bienal: fue un manejo eximio el que le permitió a Nicola Costantino llegar a la doble página central de La Nación, allí donde Adrián Villar Rojas había debido conformarse con dOCUMENTA (13) y el MoMA como frutos de su accidentada participación en Venecia.
Los escándalos por las representaciones en bienales, en vista de la historia política del siglo XX, son fácilmente presumibles. Pero no hay que interpretar esta maraña de traspiés, propaganda y crisis de liderazgo como una vicisitud de las relaciones entre Estado y mercado. Cuando Santiago Sierra restringió el acceso al pabellón español, cuando los Emiratos Árabes mostraron sus desarrollos arquitectónicos estilo showroom inmobiliario, o cuando los funcionarios argentinos reprobaron las referencias sexuales de Villar Rojas y vetaron la impresión del catálogo en español, las relaciones entre Estado y mercado no se modificaron, y la bienal como estructura siguió impávida. Si hablaran, sus pabellones dirían: “Puede que a los hombres les importe abrirnos, cerrarnos, cubrirnos de vinilo publicitario o grafitearnos para resolver sus problemas de autoestima. En cuanto pabellones, sólo nos interesa que nos alquilen”.
El mercado del arte no puede parecerse más o menos al mercado a secas, como el chocolate Lindt no puede parecerse al chocolate suizo. Tomar esta precaución nos eximiría de empezar a celebrar alguna clase de “resistencias al mercado” como contrapartida preferible de los espontáneos disidentes oficiales.
Ver correo de lectores sobre esta reseña (1).
Romanticismo tecnológico
David Nahon
El primer hombre pisó la Luna en 1969 y el último en 1972. A partir de entonces, a nadie le interesó volver, por más ensoñación que...
La reactivación del pasado en el arte. Sobre Manifestación de Mondongo en Malba
Jesu Antuña
En Tradición y deuda, David Joselit introduce el concepto de desregulación de la imagen, correlato visual de la desregulación neoliberal de los mercados, que en las últimas...
Veinticinco minutos más de hipnosis. Sobre el “corte del director” de Profundo carmesí de Arturo Ripstein
Andrés Restrepo Gómez
La mirada de Arturo Ripstein flota desatada como en el más hipersensible de los sueños lúcidos. Su técnica posee la transparencia del cine clásico de Hollywood, lo...
Send this to friend