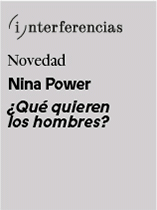Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Nuestra época no es tan inteligente como nos gustaría creer. Si, como afirmaba Roland Barthes, en toda sociedad evolucionada el retorno a las fuentes funciona como un espectáculo sorprendente, se pude arriesgar, no sin cierta malicia de ocasión, que nuestra capacidad de sorpresa de hoy depende en buena medida de una coyuntura que entiende la nostalgia como una especie de mitología laica y el falseamiento cultural como su único intérprete. En esta realidad espiralada que vivimos, el regreso continuo a las fuentes ideológicas y culturales del cine estadounidense de los años ochenta, el saqueo indiscriminado de sus bolsas creativas, ya posee la respiración propia de los vicios e incluso su misma, mecánica, repetitiva, agotadora cadencia. Vamos a arriesgar que la evocación recalcitrante de esa época que practican tanto la música como el cine y la televisión actuales tiene un doble origen. Uno, digamos, “noble”, y otro bastante más chapucero. El primero —y en lo que al cine se refiere— nos vincula directamente con una cuestión anímica y (a falta de mejores precisiones para una cuestión tan abstracta como el “gusto”) de carácter pura y llanamente emotivo. La década del setenta (la del llamado “New Hollywood”) fue la última gran década del cine norteamericano, pero la de los ochenta fue la última que proporcionó a dos generaciones de espectadores la fantasía de un arraigo emocional bajo la coartada de una estética específica. Para ponerlo de otra manera: Taxi Driver (1976) y El francotirador (1978) son la pesadilla plomiza de una época atorada con sus propias regurgitaciones políticas y sociales; Gremlins (1984) y Los cazafantasmas (1984) son el reverso alegre, desbocado y fluorescente de esa esquizofrenia, entendido como una supresión intencionada de determinada memoria histórica. Steven Spielberg, George Lucas y quienes los siguieron (e imitaron) no querían reescribir la historia contada por Martin Scorsese, Michael Cimino o Francis Ford Coppola: simplemente querían hacer de cuenta que esa historia no había existido. Pero el cine estadounidense de los años ochenta no es un cine de la negación, sino un cine del recomienzo; el reseteo de una memoria histórica tan traumatizada que sólo aceptó el lavado de cerebro como maniobra de resucitación.
Seamos claros: a pesar de lo que se diga —o se dé a entender— en “ensayos” como La máquina de chicle y neón, de Sebastián De Caro (2017), el cine de los ochenta no hace un culto del desparpajo, no es despreocupado ni meramente distractivo, y mucho menos se propone como un modelo de negocios para la fabricación de franquicias. Mucho menos deriva su encanto de cierto protocolo físico o recreativo vinculado a la proliferación y expansión de dispositivos como el VHS y su consumo solidario, casi fraternal, basado en ceremonias de un paganismo encantador y hormonal, como aquella tan célebre de “ir al videoclub para alquilar algo”. Este tipo de evocaciones sentimentales hacen a la época y pueden servir como atajo de intenciones, pero no explican el cine que las alimentó durante años. Tratar el cine de la década de los ochenta como un cotillón colorido y estridente, pasatista y liviano, no le hace en absoluto justicia, aunque resulte tentador. Hay muy poco escrito acerca de los grandes creadores del cine de los ochenta, con excepción de Steven Spielberg, sobre quien se han llenado miles de páginas casi siempre mal o superficialmente (una de las pocas excepciones es el muy revisionista Darkness in the Bliss-Out: A Reconsideration of the Films of Steven Spielberg, de James Kendrick, por su tozudez en refutar todos y cada uno de los lugares comunes construidos alrededor de su cine). Encontrar ensayos serios o medianamente documentados sobre directores como Richard Donner o John G. Avildsen es casi imposible aun en tiempos de la red, y sobre el cine de John Hughes sólo se habla a propósito de efemérides o en publicaciones que se limitan a preguntarse qué habrá sido —o que es “hoy”— de los protagonistas de Breakfast Club (1985). Recordemos, por las dudas: Richard Donner dirigió las dos primeras entregas de Superman (las de Christopher Reeve, claro; de la segunda fue despedido por los productores y reemplazado por el mucho menos “grave” Richard Lester, que venía de dirigir las películas de Los Beatles), La profecía (1976), Los Goonies (1985) y Arma mortal (1987). John G. Avildsen tiene asegurado su lugar grande en la historia del cine por la primera Rocky (1976) y Karate Kid (1984). No les falta, dicho sea de paso, y a ninguno de los dos, características de auteur. Los planos aéreos de Donner son bellísimos, únicos y majestuosos (recuerden, revean las escenas de la familia Kent en su granja de Smallville previa partida del hijo pródigo a Metrópolis, o el plano secuencia mientras desfilan los títulos iniciales de Arma mortal —la primera—, que emula uno muy similar en Psicosis de Hitchcock, y luego piensen si cualquiera de esas escenas no deberían pasarse, hoy, en más de una escuela de cine), y la épica del fracaso de Avildsen podría pasar por la de un John Huston un poco descafeinado. ¿Por qué, entonces, cuando se habla del cine de los ochenta no se habla de puesta en escena, sino del condensador de flujos del DeLorean de Volver al futuro o del dedo fluorescente de ET?
El cine de los ochenta fue inteligente, quizás “demasiado” inteligente. Evocarlo con el mero encanto fúnebre que facilita la retención de un sentimiento de pérdida es un despropósito. “Los americanos nos han colonizado el inconsciente”, decía alguien en esa joya sobre el cine que es En el transcurso del tiempo de Wim Wenders. Pero, mal que le pese al alemán, arriesgamos que la envergadura comercial y la apuesta económica de los años ochenta no suponían un espectador alelado, sino un espectador “inocente”, que no es lo mismo. El cine de los ochenta le habló a una generación ya formada y a una generación en formación, y a ambas les ofreció el alivio sentimental de esa inocencia, todavía en aquella época inyectada de un optimismo apócrifo por la reaganomics, pensada y entendida como posible. La década del ochenta fue la última década del cine que pudo darse el lujo de contar con un espectador “despreocupado”. La saga de Indiana Jones y Volver al futuro (1985) le hablan tanto al espectador adulto que conoció los “viejos” seriales televisivos de aventuras de los años cincuenta, como al adolescente que está aprendiendo a ver de otra manera el mundo que lo rodea, y entendiendo, en el mismo movimiento, el cine como método e instrumento de ese aprendizaje. El disfrute que ambas generaciones encuentran en la película de Robert Zemeckis tiene coartadas diferentes, aunque su lógica esté emparentada por el dibujo de una sensibilidad construida por la puesta en escena y no por el levantamiento trucado del espacio que facilita su retorno artificial, que es el caso, singularmente patético, de Stranger Things. La apelación a esa inocencia de la que hablábamos antes no tiene que ver con un espectador ingenuo, sino con un consumidor activo, todavía consciente de que la cultura es, en precisas y preciosas palabras de Jean-Louis Schefer, “un ajuste continuo de melodías y ritmos sobre un estado de ánimo pretérito”. El cine de los ochenta capturó esa esencia con maestría y entregó productos que, sin perder de vista las variables económicas que los hicieron posibles, jamás se desligaron de ese horizonte de expectativas que acaso fue, dada sus proyecciones futuras (es decir, nuestras condiciones actuales), su mejor inversión.
Las generalizaciones suelen ser confusas y arbitrarias. El cine de los ochenta incluye, también, La misión (1986, Roland Joffé) y Rain Man (1988, Barry Levinson), pero no es de ellas —por suerte— de las que se habla cuando se habla del cine de los ochenta. La época fijó su sensibilidad con una conciencia casi esotérica, aprendió rápido de sus errores y fue a lo seguro con la perseverancia de un mosquito. Habrá que escribir algún día sobre los grandes “fracasos” del cine mainstream de los años ochenta, películas que trataron de dar una vuelta de tuerca a la lógica de esos tiempos y pagaron con el escarnio crítico y la incomprensión de un público ya empalagado con otras fórmulas mucho más efectivas. Hoy ya casi nadie las recuerda, no aparecen en ninguna evocación periodística al uso, pero para quien quiera descubrirlas, ahí están, todavía, la notable Teachers, de Arthur Hiller (1984), que empieza como una de esas comedias livianas de high school y enseguida se transforma en una crítica corrosiva y profundamente humillante al sistema educativo estadounidense. Casi en la década siguiente, Peter Weir le iba a robar el final para su infame La sociedad de los poetas muertos (1989), y el hecho de que esa escena de Teachers sea realmente —y aún hoy— emocionante, y la conclusión del film de Weir sea un monumento a la miserabilidad y el golpe bajo, no hace más que confirmar lo específico de aquella sensibilidad de época. Bright Lights, Big City (1988), del más bien intrascendente James Bridges (¿alguien recuerda Urban Cowboy, de 1980, con John Travolta?), fue un fracaso estrepitoso, en buena medida porque un Michael J. Fox todavía demasiado asociado a Marty McFly se la pasaba aspirando cocaína buena parte del metraje para tratar de olvidar una frustración amorosa. Tom Cruise había rechazado ese papel justamente porque no quería ponerse en la piel de un drogadicto, y fue a protagonizar Cocktail (1988) exigiendo, por supuesto, la transformación o supresión de los pasajes más controvertidos de la muy sórdida novela de Heywood Gould en la que se basaba (de cómo la novela de Gould, apoteosis de un realismo sucio que ha resistido asombrosamente bien el paso del tiempo, terminó transformándose en la película de Roger Spottiswoode que conocemos —otro hit inoxidable y placer sumamente culpable de la década que nos ocupa— podría escribirse un libro entero). Y ese mismo año Tom Hanks entregó la mejor actuación de su carrera en un desastre de taquilla titulado Punchline (que aquí se editó bajo la humillante etiqueta del “directo a video” y como La última carcajada), donde ese payaso esquizofrénico y peligroso que por entonces escondía en su interior (y que sólo pudo aflorar en algunos pasajes de Despedida de soltero, Quisiera ser grande y dos o tres capítulos de la serie Family Ties, donde interpretaba, justamente, al tío del Michael J. Fox previo a Volver al futuro) paseaba todo su resentimiento y sociopatía por pequeños y más bien miserables escenarios nocturnos de stand up.
Nada de esto hay en Stranger Things, una cáscara tan vacía como un cúmulo de figuritas sin un álbum donde ser pegadas y, por lo tanto, contextualizadas. El aglutinar citas de época no sería en sí mismo una falta, pero para ello es necesario que ese barrido de influencias no se agote en la fabricación sintética de un placer extremadamente falso. Stranger Things recupera la sensibilidad de los años ochenta (mejor dicho: intenta recuperar la sensibilidad característica del espectador de cine de los años ochenta), pero lo hace desde otra perspectiva, anclada en una multiplicación desaforada de sus marcas más superficiales. Stranger Things es una sobrecarga de referencias culturales llevada al extremo del cortocircuito. El gigantismo de su factura técnica es directamente proporcional a la pequeñez de sus méritos, casi todos producto de un efecto rebote sobre sus inspiraciones fantasma. Stranger Things es un mero espacio de devoción para un modelo de adolescencia, sólo que diseñado para esta época de dudas, cinismo y extremo narcisismo, que se da el lujo de acelerarlo todo, incluso la niñez. La única novedad del asunto es que un suceso comercial del presente se alimente del pasado sin cargarse de ironías sobre ese sistema del que come. Stranger Things es como esos videojuegos que reproducían en la pantalla los circuitos metálicos y lumínicos de los viejos pinballs de plástico, metal y madera, sin nada de su gracia mecánica y neumática. Stranger Things es una rueda de feria girando en falso sobre el eje cambiado de estos tiempos que necesitan urgentemente construir mitologías pero no parecen tener a nadie que sepa cómo hacerlo. El cine de los años ochenta encontró en su espectador un interlocutor válido para sus narraciones y anécdotas porque supo interpretar —y luego formatear— una subjetividad desencantada con un mundo que empezaba a cambiar para siempre. El cine de los ochenta fue, arriesgamos, un factor de redención, un folclore escurridizo y brillante que no renegaba de las patologías de su época y que se daba incluso, a veces, el lujo de alimentarlas (revisen Rocky IV). Y si Stranger Things cunde con especial entusiasmo entre el público que hoy ostenta la edad que tenían los consumidores originales de sus modelos, es porque hay todo un segmento de espectadores adolescentes que no se resigna a las propuestas tremendistas, estridentes, huecas e irremediablemente obtusas de cosas como Los juegos del hambre o Maze Runner. Estas nuevas generaciones de televidentes tienen con los años ochenta del cine una identificación “olfativa”. Parecen perros de rastreo deleitándose con todo aquello que los precedió en el tiempo, disecados en esta época que les ha reemplazado la sensibilidad por una vocación o aspiración a la positividad total vía Facebook e Instagram, plataformas donde la deformidad de Gremlins o el fetichismo calenturiento de La hora del espanto (1985) no podrían existir, entre otras cosas, porque ahí no se pueden mostrar tetas. Tal vez por eso la adaptación de It (2017) de Andrés Muschietti no es una remake de la serie original basada en la novela de Stephen King, sino un ejemplar perplejo y desorientado de algo que no es televisión pero tampoco termina de ser cine, incómodo como parece estar en un sistema de producción que le exige ser fiel a un original literario demasiado identificado con un spleen generacional incompatible con la ansiedad del espectador de cine de terror contemporáneo, que está ávido de evisceraciones e implosiones intestinales como las que prodiga Jigsaw en El juego del miedo.
Wikipedia nos dice que los hermanos Matt y Ross Duffer nacieron en 1984, es decir, en plena eclosión del fenómeno cultural sobre el que venimos discutiendo. Entre otras cosas, esa fecha indica que los creadores de Stranger Things no vivieron la experiencia de los ochenta en “tiempo real”, lo que implica que difícilmente hayan atravesado la experiencia propiamente cinematográfica que intentan recrear. El factor cronológico no los invalida en absoluto como actores culturales, pero los obliga a enfrentar, de una manera casi siniestra, el peor rostro de la contemporaneidad. En su cuento “Cirugía psíquica de extirpación” (que anticipa en unos cuantos años algunas preocupaciones temáticas de, entre otros, Philip K. Dick), Macedonio Fernández relataba la experiencia del herrero Cósimo Schmitz, que se sometía a una cirugía para que se le implantara un pasado interesante y se despertaba convertido en el infame asesino de su familia. En el intento de reparar semejante desastre, Cósimo se sometía a otra intervención quirúrgica para extirpar ese recuerdo, pero en el camino perdía su sentido del futuro. “El pasado”, escribe Macedonio, “ausente el futuro, también palidece, porque la memoria apenas sirve”. Algo parecido sigue diciendo, muchísimo tiempo después, Mark Fisher cuando habla de la “lenta cancelación del futuro” que encoge el corazón de las generaciones “post-ochentas”. Stranger Things es el triunfo pírrico de una generación que nunca existió; la proyección sentimental, flamante y efímera, de dos mentes brillantes que pueden tararear, pero no cantar, todas y cada una de las pistas del soundtrack de una infancia que no tuvieron.
Base de sobra. ¿A quién le toca ser el negro de nuestro tiempo?
Franco Torchia
“Si yo no soy el negro acá, pregúntense por qué han inventado eso. Nuestro futuro depende de ello: de si pueden o no hacerse esa pregunta”, aseguró...
Ese bow-window no es americano. Mariana Obersztern lee a Samantha Schweblin
Graciela Speranza
Decía aquí mismo no hace mucho que las adaptaciones literarias están condenadas a la sospecha. Y que, aunque a veces da gusto ver cómo...
Cómo vivimos 4. Sobre la lectura
Nicolás Scheines
Poco antes de sentarme a escribir esto, tenía que ponerme a trabajar, es decir: continuar con la lectura de un “manuscrito” (un archivo de Word) y su...
Send this to friend