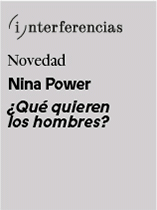Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Entre las monarquías de Europa, el Vaticano es la única que reclama potestad absoluta sobre los cielos, sin respetar el espacio aéreo de los países. Sin una aerolínea de bandera, este paraíso fiscal ha colonizado la atmósfera. Pero ¿qué clase de soberano es un papa? ¿Un teócrata, un emperador? ¿El presidente de un paisito que se pretende universal? ¿El ceo de una empresa multinacional? ¿El embajador de la Santísima Trinidad? ¿El líder más populista del mundo? El que primero fue “vicario de Pedro” para luego ascenderse a “vicario de Cristo”; el que se hacía besar los pies, y está por encima de todo tribunal, y se cree infalible; el que bendice urbi et orbi y ocupa un cargo a la medida de cualquier megalómano, conoce la historia de los papas, sabe quiénes fueron los Urbanos, Inocencios, Anastasios, Celestinos que lo precedieron, y es en esa tradición donde se construye.
Anacrónico por donde se lo mire, Pío XIII, protagonista de El joven papa, la serie dirigida por Paolo Sorrentino, llega al trono de Pedro con las ínfulas absolutistas de un déspota medieval y con la vanidad metrosexual de un posadolescente posmoderno. A la edad de cuarenta y siete años, Lenny Belardo se convierte en el primer papa estadounidense de la historia. Aunque si de papas jóvenes se trata, allí están Juan XII, entronizado en el siglo X con apenas dieciocho años; o Benedicto IX, conocido como “el Rimbaud de los papas”, que tenía doce, veinte o veinticinco años —según la fuente que se consulte— cuando fue elegido obispo de Roma. Esto, para decir que lo que parece indigno, extravagante o excesivo en el personaje interpretado por Jude Law —a quien no le hace falta moderar sus típicos aires de dandi— se debe a que la idea que hoy tenemos de lo que es un papa no se condice en absoluto con lo que fue el papado en sus primeros mil quinientos años de historia. Al lado de los pontífices que crearon ejércitos y ordenaron masacres, de los que atizaron las hogueras de la Inquisición, de los envenenadores, violadores, pederastas, proxenetas, incestuosos, nepotistas, simoníacos, Pío XIII es casi canonizable.
Y digo “casi” porque si uno lo compara con el papa Francisco, con quien Sorrentino ha dicho que buscó establecer un contraste, está claro que no tiene ni el carisma, ni la demagogia gestual, ni la humildad histérica del anciano venerable que espera a la vez que rehúye el protocolo de la veneración, ni la puesta en escena kitsch que le permiten los medios. Enemigo del marketing y de la autopromoción, Pío XIII es un pontífice que no da la cara. Lisa y llanamente. No celebra misa, no reza el ángelus los domingos, casi no da audiencias, esquiva las formalidades de su ministerio, prohíbe cualquier merchandising. Lo que tiene de reaccionario, lo tiene de ortodoxo y tradicionalista. Narcisista al punto de creerse “más lindo que Jesucristo”, reimplanta el boato que durante siglos acompañó los cortejos papales. Todo lo que Pablo VI abolió en la década de 1960: el uso de la tiara (la corona con forma de cabeza de torpedo), la silla gestatoria (en donde llevaban al papa en andas antes de que existiera el papamóvil), incluso la adoratio, la costumbre de hacerse besar el zapatito de raso… En su afán por volver al rito tridentino de la misa en latín, Pío incurre en anacronismo porque esto ya lo había hecho Benedicto XVI, papa que en más de una oportunidad ha dicho que estaría más a gusto en el Medioevo que en la época actual, y de quien Lenny es una sutil parodia que excede el fastuoso vestuario diseñado por Armani.
Propenso a aplazar la mayoría de sus compromisos, el ostracismo de Pío se vuelve histriónico cuando decide dar su primer discurso de espaldas a una plaza de San Pedro llena de feligreses, sin un reflector que lo ilumine. Este papa a contraluz, cuya soflama roza lo descabellado, es el mismo que propondrá una Iglesia de clausura, sólo para fanáticos religiosos y lejos de la gente, en su primera alocución a los cardenales. Alegoría teológica del político Donald Trump (y en línea con el personaje de Frank Underwood de House of Cards), el papa estadounidense explota su batacazo en el cónclave mostrándose imprevisible, desconcertante, caprichoso, estrafalario. En su despacho, un enorme globo terráqueo, reminiscencia de El gran dictador de Chaplin, le sirve para dejar al azar la elección del país adonde eyectará a los que quiere lejos del Vaticano. A su confesor, que es a la vez confesor de casi toda la curia romana y a quien presiona para que viole el secreto de confesión y se convierta en su informante, el pontífice le revela que no cree en Dios y, acto seguido, le aclara que estaba bromeando.
Estas pizcas de Anticristo, su amenaza de desgobierno y el contrasentido pastoral que parece encarnar al final no exceden la pose de enfant terrible de un papa que fuma rezando y reza fumando. Lo inquietante que resulta al principio se termina diluyendo en la frivolidad, y su perfil siniestro decanta en una heterodoxia que no es tal, ya que lo que parece el intento de hundir el papado como institución es la trasnochada voluntad de restituirlo a su tradición más rancia.
¿Papa terribile? Para eso, el citado Juan XII el joven, que vivía en incesto con sus hermanas, consagró a un diácono en un establo y al parecer murió de un martillazo que le dio en la cabeza el marido de una mujer en cuya cama lo pescaron in fraganti. O Rodrigo Borgia, o tantos otros. Ni siquiera en la comparación con los últimos dos Píos —el undécimo, que firmó los Pactos de Letrán con Mussolini, y el duodécimo, que miró a un costado cuando los judíos morían en las cámaras de gas—, el personaje peca de más impío o menos pío. De hecho, el guion juega a la ambigüedad en relación con su supuesto don milagroso. Hay dos situaciones que lo sugieren: la curación de la madre de un amigo, gravemente enferma, cuando Lenny era niño, y el embarazo de la esposa de un miembro de la Guardia Suiza, al parecer estéril, con quien el papa hace buenas migas (si es que no pone a prueba su condición de célibe). Convertida en su mano derecha en el Vaticano, la monja María (interpretada por Diane Keaton), quien lo adoptó como su protegido en el orfanato donde sus padres lo abandonaron cuando era chico, es la primera convencida de que Lenny es un santo.
Pero un papa no puede ser de cualquier manera. Y tampoco puede ser —por un simple error de bulto— más papista que el papa. A la solidez del personaje no le juega a favor que su pasado esté monopolizado por los flashbacks de su infancia: el trauma infligido por el abandono de sus padres, dos hippies a lo que se sospecha deseosos de libertad, y sus días en el orfanato. En los diez capítulos de esta primera temporada nada se muestra del Lenny seminarista, del Lenny sacerdote, del Lenny obispo, ni del Lenny cardenal promovido a papa en un cónclave que tampoco se pone en escena. Siendo el director italiano más felliniano después de Fellini, a Sorrentino se le perdona su esteticismo y su ampulosidad porque sabe captar como nadie la fotogenia de Roma (véase La gran belleza, con la que ganó el Oscar en 2013 a la mejor película extranjera), y porque con El joven papa logra dar un salto cinematográfico de calidad en un formato que no deja de ser televisivo.
Lo que no consigue del todo, si uno compara la serie con Habemus papam (2011), la película de Nanni Moretti con la que Sorretino dialoga, es sostener en todo momento el verosímil de una historia que de entrada se sale de quicio. En el film de Moretti también es una anomalía lo que pone en jaque los usos y costumbres. Un papa recién salido del cónclave deja al camarlengo con su nombre en la punta de la lengua, en pleno anuncio de la noticia, tras romper en llanto y salir corriendo al grito de: “¡No puedo! ¡No puedo!”. A su pánico escénico, al bloqueo que intentarán remover dos psicoanalistas (en el apellido del cardenal Melville repica el “preferiría no hacerlo” de “Bartleby, el escribiente”), Pío XIII lo suple con cinismo ultramontano y una cuota de hermetismo a lo Thomas Pynchon. El de Moretti es un papa traumatizado que termina renunciando (la película es doblemente premonitoria: anticipa la abdicación de Ratzinger y, a través de un puñado de significantes “argentinos”, la elección de Bergoglio), mientras que el de Sorrentino se sustrae al ojo público por rigorista y recalcitrante, pero también por un cálculo que es en el fondo narcisista. La fuga de Melville, la forma en que se pierde entre la multitud (él sí es un papa ignoto, todavía sin alias, inmerso en un limbo legal del derecho canónico), explica el secretismo con que se maneja el asunto. Nada justifica, sin embargo, que Pío XIII salga a hacer footing por Roma sin guardaespaldas, con un jogging blanco y sin que nadie lo reconozca. ¿Acaso no hay fotos del cardenal Belardo, aunque la prensa no sea un tema de la serie? ¿Por qué su reclusión devendría anonimato? ¿Será que Sorrentino busca representar un Vaticano aislado del mundo, como el papa que lo ocupa? Por lo pronto, la Capilla Sixtina que Moretti hizo reconstruir en Cinecittà para filmar la extraordinaria escena del cónclave se parece demasiado a la réplica que hizo montar Sorrentino en los mismos estudios.
Si Habemus papam no funciona —o no pretende funcionar— como una sátira anticlerical, en El joven papa, donde algunas cosas se exageran bastante, la sátira por momentos se vuelve farsa. Papa sin agenda ni papado, a Pío se lo puede ver en el jardín tendiendo la ropa —blanca y vaporosa, gracias a los filtros de los que hace uso y abuso el director—, mientras los ingresos de la Iglesia caen en picada, hay sangría de fieles y un grupo de franciscanos barbudos y rotosos lo amenaza con un cisma. Como debe ser en una historia que transcurre en el Vaticano, a la serie no le faltan intrigas palaciegas ni obispos pedófilos en la cuerda floja ni homosexuales de sotana dejando entrar el Cordero de Dios en sus gargantas profundas. Homofóbico como Ratzinger, Pío XIII se propone eliminar a todos los homosexuales de la Iglesia para combatir la pedofilia. A lo que el secretario de Estado, el cardenal Voiello (estupendo Silvio Orlando en el papel), le contesta que, si bien la homosexualidad y la pedofilia son dos cosas diferentes, de avanzar en esa decisión la Iglesia se quedaría sin dos tercios del clero. Con el mismo ímpetu, Pío se propone también excomulgar en masa a las mujeres que se hayan realizado un aborto (como en su momento Pío XII excomulgó a todos los comunistas del mundo) y discute con el premier italiano la devolución de vastos territorios que le pertenecían a la Iglesia antes de la unificación italiana. Además de extemporáneo e intempestivo, un papa excomulgador y expansionista.
En un libro de conversaciones, Thomas Bernhard recuerda la consternación que le produjo a Ingeborg Bachmann que él le dijera que se podía comparar todo con todo. La pregunta que se hizo Bernhard —estaban en Roma— era si se le podía superponer al papa una taza de café, si eran intercambiables. Esto lo llevó a imaginar una taza de café sobre el trono de san Pedro y al papa sobre una mesita. “Así, se podría beber del papa y recibir una audiencia de la taza de café”, concluyó Bernhard. La broma, una metáfora de cuño surrealista, se vale de la naturaleza kitsch de una figura que se pretende el representante de Dios en la Tierra. Pero como no se consiguen suvenires del Paraíso prometido, habrá que conformarse con un pocillo con la cara del papa Francisco o con la de Benedicto, y con lo que nos pueda deparar la segunda temporada de esta serie que ha sumado un tercero en discordia a la dupla de papas existente.
Base de sobra. ¿A quién le toca ser el negro de nuestro tiempo?
Franco Torchia
“Si yo no soy el negro acá, pregúntense por qué han inventado eso. Nuestro futuro depende de ello: de si pueden o no hacerse esa pregunta”, aseguró...
Ese bow-window no es americano. Mariana Obersztern lee a Samantha Schweblin
Graciela Speranza
Decía aquí mismo no hace mucho que las adaptaciones literarias están condenadas a la sospecha. Y que, aunque a veces da gusto ver cómo...
Cómo vivimos 4. Sobre la lectura
Nicolás Scheines
Poco antes de sentarme a escribir esto, tenía que ponerme a trabajar, es decir: continuar con la lectura de un “manuscrito” (un archivo de Word) y su...
Send this to friend