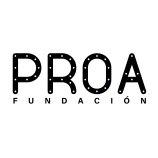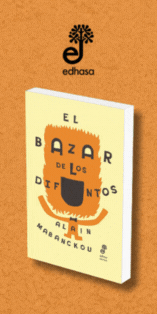Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Domingo, 0 de enero de 0000
Esto es sólo un simulacro de la Segunda Venida. Una puesta a punto de computadoras personales y demás dispositivos electrónicos para cuando den las cero horas del día cero del mes cero del año cero d.d.C. (después de después de Cristo).
Aunque si nos guiamos por el calendario de Fernando Vallejo (“Estamos en el año 243 de la era Mozart, que es por quien me oriento yo”, dijo el escritor en un festival de literatura en Ámsterdam, con motivo del cambio de milenio en el año 2000. “Yo cuento a partir de Mozart, que era un genio, y no a partir de Cristo, que era un loco”), faltan exactamente setecientos cuarenta y un años, cinco meses y diecisiete días para la llegada del nuevo milenio.
En el nombre de Don Giovanni, y de la Reina de la Noche, y del Conde de Almaviva. Amén.
Lunes, 13 de julio de 259
Por si el lector no se ha enterado, el Imperio Romano de Occidente cayó hace más de mil quinientos años.
En su ensayo “El fin de todas las cosas”, Kant sostiene que “la idea de que llegará un tiempo en que cese todo cambio (y con él, el tiempo mismo) ofende a la imaginación”, pues el tiempo está destinado a durar y siempre necesitará, en su eterna duración, de más tiempo para terminarse. “¿Se imagina ese Instante Final, Fernando, esa millonésima de segundo posada sobre un quark como una libélula de viento?”. No es a Vallejo a quien se lo pregunto, sino a “Fernando”, su personaje,“el de la voz”, el que dice “yo” en sus libros. En este caso, al catastrofista socarrón, al genio malévolo que repartiría bombas atómicas como un Jinete del Apocalipsis disfrazado de Papá Noel en su trineo. Al iconoclasta que asume el desafío de Joseph Conrad: “Sumérgete en el elemento más destructivo de todos… ¡y échate a andar!”. Al viejo que usa audífonos termodinámicos para tratar de dar con la melodía sagrada que le permita desencadenar el supremo desbarajuste (“Y aquí me tienen, viendo a ver cómo le atino a la combinación mágica de palabras que produzca el cortocircuito final, el fin del mundo”. El desbarrancadero, 2001).
Pero el que me responde vía correo electrónico es el otro, el “muerto”, el escritor que vive en México DF; el autobiógrafo crónico, el prosista prodigioso, artífice de un continuo de novelas que empezó con los cinco volúmenes de El río del tiempo (1985-1993), modelo cosmológico de su galaxia literaria; el antipatria que renunció a su ciudadanía colombiana y goza defenestrando a presidentes (sobre todo de Colombia) y mandamases de todos los países; el gramático, cancerbero de la lengua y de la corrección idiomática, que juega no obstante a ser lexical y se regodea con los dialectismos; el que debutó en la escritura con Logoi: una gramática del lenguaje literario (1983), tratado que le sirvió, dice, “para aprender a escribir”, y cuya tesis es que ya todo está escrito y que la originalidad no existe; el biólogo que se carga a Darwin y su teoría de la selección natural en La tautología darwinista (1998), faceta teórica del tenaz defensor de los animales; el ateo que se burla de Nietzsche y de su “muerte de Dios”, argumentando que no puede morir lo que no existe; el enemigo público número uno del Vaticano, blasfemador incansable de Juan Pablo II y de cuanto papa hubo a. y d. W. (antes y después de Wojtyla); el antinatalista que no ceja en alertar sobre el desastre en cámara lenta de un mundo en continua expansión demográfica; el provocador que se lanza a seguir una idea chocante hasta sus extremos más remotos; el satírico que, cuanto más encarnizado es, tanto más hace reír, y cuyas desmesuras y salidas de tono adquieren un sentido cabal si no se las toma al pie de la letra; el anarquista que anarquiza su propio anarquismo ubicándose —como dijo alguna vez Echeverría, el presidente de México, ¡y con perdón!— ni a la izquierda ni a la derecha, sino todo lo contrario; el sofista, el traficante de aporías, el dialéctico que se dice y se desdice, sembrando paradojas entre las arbitrariedades y generalizaciones con que su literatura adquiere, no sin ironía, un tufillo escolástico; el nihilista que no se cansa de repetir cuán preferible habría sido no nacer y para quien lo único certero es la muerte prometida a todas las cosas; el humano antihumano, no del todo inhumano, de profesión humanista.
14, 15, 16 y 17 de julio de 259 (5775 para los judíos; 1436 para los musulmanes)
PL: La probabilidad de una catástrofe climática de alcance mundial ha ido sumando en los últimos años evidencias cada vez más concretas. Son científicos los que dan la señal de alarma (biólogos, geólogos, glaciólogos, oceanógrafos), y no trasnochados profetas del Apocalipsis. ¿Qué reflexión le merece que a los seres humanos se nos esté acabando el tiempo?
FV: En el momento actual, de haber algún profeta del Apocalipsis, no es un trasnochado como lo consideras tú sino un hombre lúcido. Vamos hacia el final, y lo digo no sólo por la destrucción del medio ambiente del planeta sino por el riesgo creciente de una guerra nuclear. Mientras un hombre tan ruin y criminal y tenebroso como Vladímir Putin disponga de ese arsenal de cohetes y bombas atómicas que heredó del comunismo y que puede activar con un clic de computadora, la posibilidad de que nos esfumemos todos de un instante al otro está ahí. Bendito sea Dios si ese asqueroso acaba con esto.
PL: Pero profetas del Apocalipsis hubo siempre, desde que el mundo es mundo, y hasta ahora ninguno le ha dado en el clavo.
FV: Siempre ha habido profetas del Apocalipsis, pero bombas atómicas sólo ahora.
PL: Y seguirá habiéndolas. Aun desmantelando todo el arsenal nuclear, quedarían los blueprints y el know-how, ambos indestructibles.
FV: El arsenal nuclear no lo van a desmantelar. Un país lo hizo, Ucrania, y mira cómo le ha ido. Ha de estar arrepentidísima. Este es un ejemplo para todos: el que tenga armas nucleares, que las guarde, y con cuidado, no le vayan a explotar adentro en su territorio. Cuando la crisis de los misiles, sólo Estados Unidos y Rusia tenían la bomba atómica. Hoy la tienen también Inglaterra, Francia, China, la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Y a las bombas atómicas súmales la demográfica. Ya pasamos de los siete mil millones de bípedos depredadores. Un poco más y no los aguanta no digo el Sistema Solar sino la Vía Láctea. Y tú hablas de trasnochados profetas del Apocalipsis, que dicho sea de paso es un libro judío, del tipo de lo que tiene de apocalíptico el Libro de Daniel, que es del siglo II antes de Cristo, y no un libro cristiano. Hay que sacar el Apocalipsis del canon de los veintisiete libros del Nuevo Testamento. Que quede en veintiséis.
PL: ¿Por qué dice que lo sacaría? En las actas del Concilio de Nicea, según Voltaire, se lee el milagro que hizo el Espíritu Santo para distinguir los libros llamados “canónicos” de los “apócrifos”: se los puso a todos sobre una mesa, y los apócrifos cayeron al suelo. Es probable que allí fuera descartado el evangelio donde el Niño Dios estrangula pajaritos para lucirse resucitándolos, o ese otro donde un Jesús supuestamente vegetariano le devuelve la vida a un pollo asado en un banquete.
FV: El Tercer Concilio de Cartago, del año 397 (y no el de Nicea, del 325), fue el que determinó el canon de los veintisiete textos del Nuevo Testamento, entre los cuales están los cuatro evangelios canónicos, y estos son los que han contado desde entonces en el cristianismo. Los apócrifos, o sea los que quedaron por fuera, en adelante no han importado. Olvidémoslos pues para no complicar las cosas. En cuanto a los cuatro evangelios canónicos, en ellos Cristo no mata animales aunque sí se los come pues no bien resucita les pide a sus discípulos que le den pez asado, e insulta, como cualquier Lenin o cualquier Fidel Castro, con nombres de animales. A Herodes Antipas, por ejemplo, lo llama zorro; y a los fariseos, serpientes y raza de víboras. ¿Qué compasión podemos esperar entonces para los pobres animales de los seguidores de ese monstruo de alma negra? Por lo que a mí se refiere, los animales son mi prójimo y no sólo no los atropello sino que los quiero. Su desventura me pesa como propia. Pero volviendo al Apocalipsis judaico (pues no es cristiano, así el Tercer Concilio de Cartago lo haya incluido en el canon), para saber del fin del mundo me sirve tan poco como el Popol Vuh de los mayas guatemaltecos o el Génesis con que comienza la Biblia para conocer su principio. Si voy en un carro a doscientos cincuenta kilómetros por hora y veo que unos metros adelante se termina la carretera en un abismo, mi penúltimo pensamiento será que me voy a ir por el abismo; y el último, que estoy cayendo en él.
PL: En “Los difíciles caminos de la esperanza”, una conferencia incluida en Peroratas (2013), hay un pasaje donde por un instante parece conmoverse su irreductible pesimismo. Dice que es “por tanto carro, tanta gente, tanta rabia, que les va subiendo de grado en grado la temperatura a las ciudades”, y enseguida se pregunta: “¿Y no habrá forma de enfriarlas, de que sople otra vez una brisita de esperanza? Yo digo que sí: con menos gente. ¿Pero cómo? ¿Cómo se le hace? Con una de dos: o poniéndonos a matar en bloque, más a conciencia, no de a veinte o treinta; o dejándonos de reproducir. Porque ya no cabemos”. Si uno se remite a cómo se pergeñaron en el pasado “soluciones” genocidas partiendo de la falacia de que la muerte en gran escala prolonga la vida y preserva la especie, ¿no diría que la idea de que deba producirse un derramamiento de sangre universal es uno de los costados más peligrosos del pensamiento apocalíptico?
FV: No puede haber más que una moral, y nunca la ha habido. Todas las religiones, empezando por las dos más exitosas del cristianismo y el mahometismo, siguiendo por el judaísmo (del que el cristianismo ha tomado mucho y el mahometismo menos) y terminando en el budismo, el confucianismo, el hinduismo y el taoísmo o religiones del Oriente, son inmorales. Nadie tiene derecho a atropellar al que no existe trayéndolo a la vida. Lo cual suena paradójico pues ¿cómo atropellar al que no existe? Suena pero no es. El que no existe sí existe pero sólo como la materia mineral de que está hecho el universo, convertida luego en la Tierra en materia orgánica primero y luego en materia biológica, pero todavía sin la conciencia que produce un sistema nervioso complejo, sin el cual no hay posibilidad de sufrir. La reproducción, bien sea a través de gametos o bien sea la partenogenética, es la fuente del dolor. Todos los vertebrados (mamíferos, reptiles, aves y peces) sufren, y asimismo los invertebrados de sistemas nerviosos más complejos como los calamares y los pulpos. En la medida en que sufren son mi prójimo. De todas las especies de la Tierra, sólo la humana puede evitar la reproducción por decisión deliberada, por lo tanto sólo podemos pedirles moralidad a nuestros congéneres, los bípedos pensantes. La inmensa mayoría de la humanidad la constituye una chusma mala, carnívora y paridora, que no siento como mi prójimo y me asquea. En cambio el sufrimiento y la muerte de los animales me duele, me derrumba. La desaparición de esta chusma mala me produciría una felicidad infinita. Tal vez algún día logre expresar con mayor concisión y claridad lo que te acabo de decir.
Sábado, 18 de julio de 259 (5134 en el calendario maya)
En El mensajero (1991), la biografía del poeta Porfirio Barba Jacob que le demandó diez años de investigaciones y varios viajes, y antecede, en su génesis, a las novelas de El río del tiempo, están los cimientos del mito personal de Vallejo, el antecedente más nítido de su personaje.
Miguel Ángel Osorio, que se llamó Ricardo Arenales, que se llamó Porfirio Barba Jacob, que quiso llamarse Juan Pedro Pablo (“suprema lucidez, suprema burla, para jugarle una broma a la muerte anticipándosele, hundiéndose en la vaguedad anodina del nadie”), murió el 14 de enero de 1942, nueve meses antes de que Vallejo naciera. Como el lapso transcurrido entre un hecho y otro es equivalente al de un embarazo, el biógrafo se imagina coexistiendo con Barba Jacob aunque sea un instante. La pretendida coincidencia del último estertor del poeta con la exactísima unión del óvulo y el espermatozoide del que saldría, nueve meses después, en la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, región de donde también era oriundo Barba Jacob, un bebé llamado Fernando, constituye una vuelta de tuerca (más literaria que metafísica) a la idea borgiana de que cada escritor engendra a sus precursores. Es el goce de las influencias en términos de una anagnórisis con visos de metempsicosis. “Como si su vida fuera la mía, llegué a saber de él más que nadie”, escribe Vallejo. Y en otra escena, durante un encuentro con uno de los tantos amigos y conocidos del poeta que entrevistó para su libro, el lector se entera del prodigio que significó para el autor sentir de pronto que él era Barba Jacob.
La defensa embriológica que hace de este mito de origen (“sacando cuentas de esos pobres menesteres fisiológicos, y si uno da por sentado que uno es desde la primera célula”), da gracia, viniendo de alguien que no se cansa de objetarle a la Iglesia que no sepa distinguir entre vida y vida humana. Pero más que conocer si existe o no el ADN cósmico, lo que importa es saber qué cosas transmigraron del excéntrico Barba Jacob al no menos excéntrico Fernando. Extranjero sin patria, maestro del arte de la injuria (una vez retó a un grupo de estudiantes a que lo insultaran ofreciéndoles un premio para el que mejor lo hiciese), consumado polemista y patógrafo del poder (lo que le valió sendas expulsiones de México y Guatemala por sus irreverentes artículos periodísticos), Barba Jacob es su más claro precursor por haber sido abiertamente homosexual, por haber estado libre del “lugar común del santo amor a la madre”, ya que quiso como nadie a su abuela; por haber atizado entre los suyos la sospecha de que había cometido dos crímenes (al igual que el narrador de El río del tiempo, cuando dice haberle regalado una caja de chocolates envenenados a la conserje de la pensión parisina donde se hospedó y haber arrojado de un puente a un muchacho que no quiso entregársele); por cómo el poeta se define a sí mismo en una carta a un amigo suyo: “Yo, que me he despreciado tanto, que he despreciado tanto la naturaleza humana, que me he tenido asco y se lo he tenido a los demás en lo material y en lo moral (porque, si vamos al fondo, todos somos grosera materia”); por esa otra boutade, una de tantas que salían de su boca, que bien podría ser vista como santo y seña de su coterráneo: “Para ser hombre, pero en toda su plenitud, son necesarias dos cosas imperativas: odiar la patria y aborrecer la madre”; porque a fin de cuentas murió dos veces antes de morir definitivamente: cuando la prensa cubana se anticipó en más de una década al divulgar la noticia de su fallecimiento, y cuando la prensa colombiana hizo lo suyo publicando su necrológica cinco días antes de que el poeta muriese en la ciudad de México; y también por el “etcétera azul” en que Barba Jacob decía convertirse cada vez que fumaba marihuana.
Lunes 20, 21 y 22 de julio de 259 (inicio del mes de Termidor según el calendario republicano francés, oh là là!)
PL: Escrita en una falsa tercera persona, La Rambla paralela (2002) es la novela de la segunda muerte de su personaje. (Sin mediar resurrección, claro). La primera ocurre en Entre fantasmas, donde el narrador entierra a toda su familia y su madre muere tres veces (o de tres maneras distintas): de un ataque al corazón, por sobredosis de medicamentos y desbarrancada en un jeep junto con su esposo. El padre del narrador muere una segunda vez en El desbarrancadero, por la eutanasia que el hijo le aplica para aliviarle los dolores de un cáncer terminal en su lecho de muerte. Esta novela tiene en su centro el drama de su hermano Darío, que murió de sida, y es donde el narrador se muestra más encarnizado con las embarazadas y con su propia madre. ¿Cuáles de sus libros leyó ella, Lía Rendón, la mujer que lo trajo al mundo? ¿Le gustaban? ¿La horrorizaban? ¿Y qué dicen sus hermanos al verse retratados en sus historias?
FV: Mis hermanos me cuentan todo lo que quieren que diga de ellos, y a veces no sé si me inventan. En cuanto a mi señora mamá (o madre, como dicen los argentinos), ya navega con los otros muertos en el inmenso mar de la Nada. Y perdón por la mayusculitis.
PL: Pecando de extemporáneo con el goce macabro de un Edgar Allan Poe, su narrador da la noticia de la muerte de Octavio Paz adelantándose cinco años (Entre fantasmas es de 1993 y Paz murió en 1998), y en La Rambla paralela habla de las exequias de Juan Pablo II tres años antes de que estas tuvieran lugar en el Vaticano (Wojtyla murió en 2005 y la novela fue publicada en 2002). ¿A qué se debe esa manía suya de organizar entierros prematuros?
FV: No me acordaba de que hubiera contado la muerte de Wojtyla en La Rambla paralela. La anticipé, sí, en un artículo de la revista Soho, y cuando ocurrió resultó exactísima a lo que allí contaba. Escribí pues dos necrologías iguales: una premórtem y otra postmórtem. Eso se llama necrofilia, amor por los cadáveres.
PL: ¿Será por eso que su personaje imagina dos veces su suicidio y otras dos veces su entierro? En Los días azules (1985), su primera novela, dice haber fantaseado de niño con despeñarse de un glaciar del Himalaya para matar del dolor a sus padres. Pero enseguida aclara que desistió de hacerlo porque ellos le “habrían aplicado la política familiar: muerto que se fue al hoyo se tapa con dos toneladas de olvido”. La misma política que el narrador le aplica a su queridísima abuela, por quien admite no haber derramado una sola lágrima. “Que yo esté muerto no me preocupa. Lo que me aterra es el olvido”, dice usted o él en una conferencia. ¿Cómo concilia ese deseo de durar y su fascinación con la nada?
FV: Estoy muy nervioso con todo lo que me dices. Me da la impresión de que me estoy repitiendo. ¡Qué horror!
PL: Le repito la pregunta: ¿teme que algún día, cuando usted ya no esté, algún presidente de Colombia quiera ir a rendirle homenaje a su tumba?
FV: Tumba no voy a tener, cosa que me entristece porque me voy a quedar sin epitafio, salvo que lo escribamos en el viento: “Por fin”.
Martes, 23 de julio de 259 (1.215.204 en el calendario de Andrómeda)
Como Borges, Vallejo es un cultor del anacronismo. Poniendo patas para arriba la escena fundacional en la que el niño Borges lee por primera vez el Quijote en inglés, en una traducción que le parecería, por mucho tiempo, superior al original, Vallejo vaticina para 2105, fecha del quinto centenario del libro de Cervantes, la inexorable necesidad de traducir el Quijote al español, “cuando al paso a que vamos el Quijote sean puras notas de pie de página”. Además de exasperar la noción de mutabilidad del signo con la que Saussure reconoce una perspectiva diacrónica en el estudio de la lengua, lo que resignifica es el darwinismo lingüístico de Rufino José Cuervo, ilustre gramático colombiano a quien le dedicó una biografía, El cuervo blanco (2012).
Artífice de uno de los proyectos más desmesurados de que se tenga noticia en el ámbito de las humanidades, el Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, cuyo fin último era, al parecer, reunir “todas las frases pronunciadas y escritas por los millones y millones de hispanohablantes que habían vivido en los novecientos años que llevaba de existencia el castellano como lengua distinta del latín” (obra que llegó a tener, en su versión definitiva, más de ocho mil páginas), Rufino José Cuervo estaba convencido de que el idioma castellano se desintegraría. Más allá de los motivos que tuviera para creer eso, lo cierto es que Vallejo hace propia esa pesadilla extrema de una posible descomposición verbal para aportar su propia versión de cómo sería la cosa:“¿Se acaba, o no se acaba el español?”, se pregunta en El cuervo blanco. “¡Qué se va a acabar esta lengua maravillosa! Nos vamos a anglicanizar a tal grado que nos tragaremos al inglés enterito hasta confundirnos con él. Seremos entonces la lengua dominante del planeta”.
Lejos de reproducir el lugar común de la colonización cultural anglosajona, el punto es quién se tragaría a quién. Y allí parece revertir, a base de sarcasmo, la lógica de lo subalterno, de un modo análogo a cómo el narrador de El río del tiempo, después de narrar sus años en Europa, regresa a Colombia y dice: “Volvía al centro luego del inútil viaje por la periferia”. En estas palabras resuena la elección de Borges, quien en sus inicios cifró en los arrabales porteños una lateralidad, un sentido de lo excéntrico y lo marginal, al comprender que la situación de los sudamericanos dentro de la cultura occidental (al igual que los judíos y los irlandeses), nos permite manejar todos los temas europeos con irreverencia y sin supersticiones. De ahí que Vallejo y/o su personaje insistan en querer mover las placas tectónicas de Occidente no sólo atacando a la Iglesia católica sino denunciando los vínculos que tienen entre sí fascismos y fanatismos con, por un lado, las religiones propiamente dichas, y la democracia, por el otro (véase su ensayo La puta de Babilonia, 2007). Algo en lo que el “yo” se reconoce como un intempestivo (“Obsoleto como una llave, lo había dejado el tren. ¡A estas alturas del partido y polemizando con la Iglesia!”, leemos en La Rambla paralela), lo que explica, a su vez, que llegue a plantearse con la frialdad propia de un higienista de fines del siglo XIX o principios del XX la inferioridad de la mujer, la homosexualidad y la pobreza como alteraciones genéticas.
Miércoles 24 y jueves 25 de julio de 259 (4713 en el calendario chino)
PL: Contra el antropocentrismo y su desconsideración moral hacia los animales, el “yo” de sus libros desarrolla un racismo ecuménico, una forma de segregación universal que engloba lo racista, misógino y clasista que el personaje puede llegar a ser. Así queda expresado en el siguiente pasaje de El desbarrancadero: “Y que quede claro para terminar con este penoso asunto que los demagogos obnubilados tacharán de ‘racista’, que yo a los negros heroinómanos de Nueva York no los odio ni por negros ni por heroinómanos ni por ser de Nueva York, sino por su condición humana”. Conocemos su opinión de que el ser humano debe desaparecer, pero ¿cómo se las arregla para congeniar la denuncia del atropello que sufren los animales con la idea redentora de su extinción? ¿Cómo encaja la frase “especie que se extingue, especie que deja de sufrir”?
FV: Olvidémonos del loco contradictorio y caótico que dice “yo” en mis libros porque no soy yo. El que sí soy yo es el que te está hablando ahora. ¿El loco dijo que especie que se extingue, especie que deja de sufrir? Ah, entonces en esto sí coincido con él. Amaneció muy lúcido el día que lo dijo. Así es esa gente, tiene altibajos.
PL: La frase está en una conferencia titulada “La Patagonia, el fin del mundo”, por lo que uno asume que no se trata de un texto ficcional. ¿Hay para usted una ética de la literatura?
FV: No. De la vida. Y siempre he hablado de moral, nunca de ética. Esta palabrita se me hace muy pretenciosa.
PL: En un texto de ficción, el narrador, el personaje de una novela o de una obra de teatro, puede decir cualquier cosa. El escritor es responsable, como el editor, del hecho de publicar, pero no lo es, no del mismo modo, del contenido literario de lo que escribe. En su caso, ¿hay alguna diferencia entre las condiciones de enunciación de un ensayo y las de una novela? ¿Hay un “yo” diferente del que se expresa en sus ficciones? ¿O el hecho de que sea siempre la misma voz hace que esto sea indecidible?
FV: Así es, no se puede decidir. Ese montón de libros que he escrito (más que los hijos que tuvo mi mamá, que fueron como veinte pero a la que ya le voy ganando en número) me da la impresión de que no caben en ningún género: parecen novelas, pero no son; parecen biografías, pero no son; parecen libros científicos, pero no son. El de la voz, en cambio, el loco, parece que sí existe. ¿Pero es que la realidad acaso existe? ¿No serán meras apariencias? ¿Las de afuera y las de adentro?
PL: Cada vez que el loco no recuerda si sus hermanos son diez, veinte o treinta, no puedo evitar recordar a la familia numerosa de El sentido de la vida (1983), la película de los Monty Python. Allí, el personaje del padre les comunica a sus decenas de hijos que ha perdido su trabajo en la fábrica y que la única salida que encuentra es venderlos a todos para que realicen con ellos experimentos médicos. La escena es una variación de “Una modesta proposición”, la célebre sátira de Swift donde lo que se propone es que los hijos de los pobres sean servidos con una manzana en la boca en la mesa de los poderosos, evitándoles un porvenir peor y ofreciendo ganancias a sus padres y a sus opresores. En los dos casos el sustrato imaginario es la pesadilla malthusiana, la cual opera también en su obra. ¿En qué se basa su interés por las ideas de Malthus?
FV: Malthus, que era un clérigo, no un endemoniado enemigo de la encíclica Humanae vitae, en la que Pablo VI prohíbe toda relación sexual no sólo por fuera del matrimonio sino que no estuviera destinada a la reproducción, escribió su Ensayo sobre el principio de la población en 1798 porque en los dos siglos anteriores la población humana había crecido, por primera vez, enormemente y sentía que se iba a acabar la comida para tanta gente. Lo que yo siento ahora es que se va a acabar el aire.
Viernes, 26 de julio de 245 d. L. B. (después de Ludwig van Beethoven)
Me río de los que se ríen de que Vallejo defienda a los animales aborreciendo a los hombres y mujeres carnívoros, mientras leo en el diario un artículo sobre el enorme impacto que tiene la ganadería en la emanación de gases de efecto invernadero, principal causante del cambio climático. Cada tres minutos, una vaca eructa por la nariz una cantidad de dióxido de carbono y de gas metano que, multiplicada por los mil cuatrocientos millones de bovinos que hay en el mundo, y sumándole el combustible que se gasta para producir y transportar los granos de soja con que se alimenta el ganado, trasladar a los animales hasta el matadero y llevar las reses hasta las carnicerías, representa cerca del dieciocho por ciento de los gases de efecto invernadero que se emiten a escala planetaria.
En Vallejo hay lo que me permito llamar una ontología demográfica. Son básicamente dos los imperativos categóricos (o “mandamientos”, como les dice) que el “yo” repite todo el tiempo: “no te reproduzcas, que imponer la vida es el crimen máximo” y el respeto por los animales. Su antinatalismo radical, que cuestiona la reproducción con vistas a una autoimpuesta extinción del género humano, convive con una postura antinatalista más moderada, de índole demográfica, por la que el narrador a veces propone contrarrestar la “superpoblación” con una política de control de la natalidad centrada en la prevención del embarazo. Frente al elogio de la extinción (y cómo este se fundamenta en el precepto de “no sacar de la paz de la nada” a quien no ha pedido nacer), la prédica antinatalista del “yo” contiene, en sordina, un llamado de atención sobre las condiciones reales de supervivencia en el mundo. Así, y a pesar de su desprecio por los ecologistas, a quienes tacha de mentirosos por querer “preservar esto para su bípeda especie y que los elijan al parlamento de no sé qué”, podría decirse que en la obra de Vallejo subyace una cierta sensibilidad ecológica toda vez que su escritura pone de manifiesto a través de la indignación y el espanto, pero también del sarcasmo más absoluto (“Que se extingan los cóndores, que se extingan las ballenas, que se extingan las focas, que no haya más osos polares, que no sufran más”), las formas en que los seres humanos se han dedicado a devastar la naturaleza y atropellar a los animales.
Pero la vida tal como se supone que Dios la creó, y mucho antes de la aparición del homo sapiens, presenta una violencia y una injusticia terribles. Es una prolongada carnicería que no se detendrá jamás. ¿Cómo habría podido entonces el animal humano no ser parte de esa “cadena alimentaria”? En este sentido, cabe preguntarse si el indetenible aumento de la población mundial no podría desembocar en la extinción de los seres humanos. Porque ¿qué nos hace pensar que mientras más numerosa es una especie, más asegurada tiene su supervivencia? Basta ver cómo el aumento de la huella del hombre en el planeta ha traído aparejada una extinción masiva de especies, tanto animales como vegetales, para advertir que una eventual extinción masiva de los seres humanos bien podría deberse también a factores antropogénicos. “¿Y por qué entonces no alentar la ‘paridera’, como hace el papa?”, se podría preguntar el “yo”, tan propenso a la autoironía. Después de todo, como dijo alguna vez Karl Kraus, en tiempos en que no había ni televisión ni Internet: “No se puede inquietar con lo inconcebible a un mundo que aguantaría su ocaso siempre y cuando no se le negara su proyección cinematográfica”.
Lunes, martes, miércoles y jueves, 32 de julio de 259
PL: ¿Por qué la Iglesia y el papado son tan resilientes, tan recalcitrantes? ¿En qué tipo de política diría que asientan su estrategia de duración, y qué cualidades pueden concedérsele a su aggiornamiento?
FV: El cristianismo todo –el de Roma, el protestante y el ortodoxo– es una empresa criminal. Y el capo vaticano, un corrupto. Ahora tenemos de puta de Babilonia a tu paisano Bergoglio, el jesuita, dándoselas de franciscano, haciéndose el bueno, el caritativo, el santo y desde hace unas semanas, el ecologista. Acaba de promulgar una encíclica y de convocar una cumbre en el Vaticano. ¿Y por qué canonizó a Wojtyla? Durante los veintiséis años del pontificado de esta alimaña la población mundial se aumentó en dos mil doscientos millones, y él fue el máximo responsable de ese aumento, por sobre la irresponsabilidad de todos los jefes de Estado y religiosos del planeta. Anduvo por todo el Tercer Mundo, del timbo al tambo, azuzando la paridera. Los siete mil millones de bípedos depredadores que llamamos la humanidad son los responsables del actual derrumbamiento del planeta. De lo cual, aunque no lo dice por hipócrita, ya se dio cuenta tu paisano Bergoglio, y ahora predica que no hay que reproducirse como conejos. ¿Y la encíclica Humanae vitae? ¿Y la campaña contra el control natal de Juan Pablo II? ¿Esas qué? ¿Nos olvidamos de ellas?
PL: Dado que los seres humanos tenemos “la imposición del sexo grabada con cincel en la cabeza”, como escribe usted por ahí, ¿no cree que habríamos llegado a la misma situación sin la Iglesia? ¿O acaso los hombres habrían dejado de reproducirse y de transformar la naturaleza de no haber existido el mandato del Génesis?
FV: El Homo sapiens, como cualquiera otra especie gonocorística, o sea que se reproduce por el sexo, nació con un genoma que guía en la embriogénesis la formación de las redes nerviosas que lo incitan al acto sexual, así como los genes de los pájaros tienen un genoma que dirige la construcción de nidos. Ya descubrirán los biólogos moleculares y los genetistas estos genes, y los neurocientíficos identificarán estas redes, vas a ver. Lo que procederá entonces será aplicarles al óvulo y al espermatozoide (los gametos) el borrador de estos genes para que la humanidad sea feliz y se acabe.
PL: Newton, uno de los científicos criticados en su Manualito de imposturología física (2004), llegó a la conclusión de que las fuerzas del Anticristo se habían adueñado de la Iglesia cristiana en los primeros siglos de la “Era Común” y que habría que restaurar la Iglesia auténtica antes de la Segunda Venida. Al paso que vamos, ¿no cree que ni siquiera un deus ex machina del Espíritu Santo podría salvar a la Iglesia de su lento hundimiento en el muladar corrupto del capitalismo?
FV: Newton escribió mucha tontería sobre alquimia y teología, además de que no formuló ninguna ley de la gravedad como sostiene la caterva de profesorzuelos ignorantes, y que me la muestren en los Principios matemáticos a ver dónde está. Era unitario, o sea antitrinitario, o sea como los judíos y los musulmanes que postulan un único Dios y no tres como el conjunto del cristianismo. Y Cristo no puede venir una segunda vez pues no ha venido ninguna pues no ha existido. Al que sí estoy esperando, y con ansias, es al Anticristo, el que va a venir a acabar hasta con el nido de la perra. Por eso me entristece mucho que se acabe la Iglesia católica, la máxima fuente de la Maldad, que es el motor del mundo. Como verás, se me pegó la mayusculitis. Al que sí no voy a poner nunca con mayúsculas es al papa. Esta alimaña no llega ni a tubérculo.
Domingo, 1 de agosto septiembre octubre noviembre de 259
A la hora de la siesta soñé con el papa. En realidad con varios: con el papa emérito (muerto), con el papa actual (emérito) y con otros ciento veinte papas. En el recuerdo me veo entrando de puntillas. Paso el detector de metales (no suena; nadie me ve), me arrodillo a la altura del pubis de los centinelas de la Guardia Suiza (tampoco me entretengo allí) y espío por el cerrojo de la Capilla Sixtina. Sin que haga falta hacer pasar ningún camello por el ojo de ninguna aguja, al segundo estoy admirando los frescos de Miguel Ángel. Soy testigo del escrutinio: al parecer ninguno de los cardenales está dispuesto a dar el brazo a torcer –así como no hay político que no se vote a sí mismo en una elección– en su propósito de auparse al trono de Pedro. Al cabo de dos meses de cónclave ya son cien las fumatas negras que han ascendido, como la curva de Keeling, en dirección al Paraíso. Entonces propongo al colegio cardenalicio lo siguiente: nombrar papa a los ciento veinte electores y sortear el escalafón durante la eucaristía, utilizando hostias numeradas con la sangre de Cristo. El cardenal camarlengo se muestra de acuerdo. Cada uno de los postulantes va sacando del cáliz-bolillero un número con la condición de no incurrir en el colombófilo truco de paloma-blanca-que-se-posa-sobre-purpurada-testa. Francisco II, Francisco III, Francisco IV, Francisco V…, así hasta llegar al CXXI. Cuando llega mi turno, despierto.
Más tarde
La frase ubi cadaver ibi acquilae es el estigma de toda crítica satírica, cuyo misterio, según Walter Benjamin, consiste en “comer del enemigo”. La antropofagia como una de las bellas artes es algo que W.G. Sebald describe en su lectura de Thomas Bernhard, autor con el que Vallejo ha sido emparentado en varias oportunidades: por su estilo único e inimitable, por la musicalidad de su prosa, por la diatriba antipatriótica, por la “denuncia universal”, por la repetición machacona de ciertos temas. “El satírico renueva una y otra vez su vinculación con los objetos de su aversión —escribe Sebald—. Esa relación da no pocas veces la reputación de cultivar una dudosa simbiosis con las situaciones que se denuncian, suposición que puede aplicarse tanto a Swift, Quevedo o Gógol como a los exponentes austríacos de la tradición satírica”.
En la obra de Vallejo hay numerosos ejemplos de este canibalismo de digestión lenta: desde el anhelo del narrador de convertirse en papa, y las veces que posa de evangélico, escolástico, teológico, escatológico o litúrgico para bendecir, rezar, beatificar, canonizar o proponer nuevos mandamientos por fuera del decálogo mosaico, hasta cuando fantasea en Años de indulgencia (1989) con llegar a ser presidente de Colombia, cuyas primeras medidas serían fundir todos los monumentos de próceres como Bolívar, desburocratizar el Estado, inmovilizar el idioma para que no cambie e “imprimir billetes de billón” para que todos fueran “billonarios”.
Día, mes y año no registrados en ningún almanaque
PL: “Poquísimos hombres han reflexionado como es debido sobre el valor de no-ser”, escribió Lichtenberg en uno de sus aforismos, convirtiéndose así en precursor de Schopenhauer. Con este último usted comparte varias cosas: el pesimismo, la condena del “pecado de existir”, la misantropía, la creencia de que vivimos en “el peor de los mundos posibles”, la visión del dolor como sustancia absoluta de la vida, la pregunta de por qué hay ser y no más bien nada, la admiración por Mozart, el amor por los animales. ¿Reconoce hacia él alguna deuda?
FV: Claro que sé quién fue Schopenhauer y de su pesimismo, pero no lo he leído. A lo mejor lo capté en el aire. Tal vez los pensamientos no desaparezcan sino que sigan por ahí flotando.
PL: Bernhard valora de Schopenhauer su manejo del sarcasmo cuando sugiere que las frases serias le sirven de aglutinante para su programa cómico. En su caso, la forma en que el optimismo y la esperanza son suprimidas de la balanza hace que el humor —en su variable negrura y/o acidez— modere la amargura, la desazón y el pulso atrabiliario, salvando de paso a su literatura de una cierta complicidad con lo repugnante.
FV: ¿Y si lo que tú llamas mi literatura fuera cómplice de lo repugnante, qué? Literatura es literatura. Pero mi vida no es repugnante, es la de un santo. Si esta Iglesia de Roma no fuera tan obtusa y mala, me tendría que canonizar en vida. Santo subito!, como pedían los italianos acabándose de morir la alimaña de Wojtyla y a un paso de que lo tiraran al pudridero de los papas.
PL: Como pocos escritores usted parece tener en claro que para lograr algo hay que saber desafiar las alturas. Al ver los niveles de encarnizamiento a los que llega su personaje y cómo mide en la escala de Richter el terremoto de su furia, uno lo imagina persiguiendo un “colmo” por la misma senda por la que antes se adentraron, a su manera, escritores como el Marqués de Sade o Samuel Beckett. ¿Cómo opera ese proceso de agregación incandescente? ¿De qué abismos surge la tinta volcánica en que moja su pluma?
FV: Yo he buscado entender lo inentendible: estas cosas indefinidas e inasibles que llamamos luz, gravedad, alma, materia. Y la impostura la mido en aquinos, siendo un aquino la cantidad de impostura que cabe en los treinta y tres volúmenes de la Suma teológica del Doctor Angélico.
PL: Kafka dijo que hay esperanza pero no para nosotros, con lo cual dejó una llama. Usted va más lejos, no deja ninguna. ¿De verdad cree que no hay esperanza?
FV: ¡Claro que la hay! Que se acabe esto.
Patricio Lenard es licenciado en Letras y periodista. Secretario de redacción de la revista Otra Parte, es además editor general de Otra Parte Semanal, su sitio de reseñas.
¿Hay un mundo por venir?
Déborah Danowski / Eduardo Viveiros de Castro
El fin del mundo es un tema aparentemente interminable, al menos, claro, hasta que ocurra. El registro etnográfico consigna una variedad de modos a través de los...
Alrededor de El reloj. Notas sobre el tiempo expandido en la instalación de video y la ficción
Graciela Speranza
En el principio fueron teléfonos. Siete minutos y medio de clips de un centenar de películas montadas en un collage, con un reparto multiestelar de actores y...
Phuturismo ciberpunk. Introducción
Darío Steimberg
El esfuerzo de Marx por salvar el trabajo humano de la alienación a la que lo somete el libre mercado no parece haberse enfrentado en todos sus...
Send this to friend