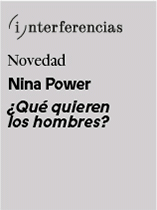Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
En 1964, durante una reunión para arreglar detalles de divorcio, Raúl Barón Biza –un maldito argentino, el autor de El derecho de matar y Por qué me hice revolucionario– arrojó un vaso de ácido a la cara de su mujer Clotilde Sabattini. En 1998 su hijo Jorge Barón Biza publicó El desierto y su semilla, una novela en clave en la que, se ha dicho, trata el cuerpo de la madre como un arqueólogo y renuncia a la bajeza de extorsionar el pasado. Una saga de cuatro suicidios, incluido el del autor, rodea al relato. Este ensayo, parte de un libro sobre la cuestión, relaciona la decisión de novelar lo autobiográfico con el suicidio, no como cumplimiento de lo que un texto podría anunciar, sino como interrupción radical del texto en que un escritor intenta vanamente convertirse: como provocada catástrofe de la inevitable impostura de escribir.
Vacilación estudiosa y decisión provisoria podrían haber sido las divisas literarias de Jorge Barón Biza. En principio, ¿cómo definir el género de su libro El desierto y su semilla? El autor lo ha defendido como novela pero, desde la contratapa, una supuesta experiencia vivida parece proponer una organización borgiana: Mario Gageac vive en primera persona los mismos hechos que Jorge Barón Biza pero este último jamás los escribirá.
En el apartado “Fuentes” se declaran, entre otros textos, los versos de Goethe pertenecientes a la balada Der Schatzgräber, citas de Por qué me hice revolucionario, Punto final y Todo estaba sucio de Raúl Barón Biza atribuidos a Arón Gageac (el padre en la novela) y una monografía del autor atribuida a Mario Gageac. Entonces se trataría de una investigación sobre la familia donde los nombres propios cambiados funcionan más como seudónimos o figuraciones de personas reales que como de personajes de ficción. Después el texto pasa inmediatamente al relato de una agresión: un hombre, Arón, arroja sobre su mujer, Eligia, un chorro de vitriolo en presencia de los abogados que han venido a ultimar el detalle de un siempre diferido divorcio. Mario Gageac, el hijo, será el custodio de esa ruina que permanecerá in restauri, aunque los encargados no sean esos expertos que se agitan con sus líquidos rejuvenecedores sobre los pentimentos de las obras clásicas para extraer aún una capa más del original, sino cirujanos que, con delicados instrumentos y la precaria solidaridad del tiempo, ese cicatrizador sin planes de diseño, le permitirán vivir con un mínimo de cara. Mario Gageac acompaña a esa madre reservada que, tal vez por su tarea de docente, sabe que se trata de avanzar con esperanza, no hacia el futuro de la totalidad, sino al día a día de los avances parciales: primero a una clínica donde el trabajo se centra en las apariencias –fundas de piel injertada que oculten la vastedad del vacío que encubren–, luego a la del doctor Calcaterra, cuya ciencia afirma que es la excavación profunda, más allá de la labor del ácido y para deshacerse de los cimientos inútiles, la que permite fundar la estructura de un nuevo ser, inédito pero liberado de las apariencias. Para describir el largo proceso de destrucción-reconstrucción Mario Gageac recurre a la analogía del cine: cree reconocer en el rostro arrasado los colores nebulosos con que los cineastas representan el inconsciente. Luego a la del dibujo animado –esa borla violeta bajo los ojos con que se sugiere que un animalito ha dormido mal–. Luego, para definir los tornasolados de la piel aún húmeda, a esa capacidad de la seda de oxidarse y simular antigüedad y nobleza. Y apela hasta al humor negro: en las cavernas abiertas por los cirujanos Gageac dice haberse introducido en los secretos del espacio negativo, la hornacina sin tallas ni estatuas. Todo un andamiaje metafórico se pone en marcha para describir el paso de la desfiguración o la neofiguración hasta que alcanza la metáfora geológica, no aquella que alude al sedimento y la quietud sino la del volcán cuya lava se derrama en una irrefrenable proliferación de formas. Después, decreta el narrador, la metáfora caduca. La cara improbable adquiere el tono ocre de un desierto y casi se extraña el tiempo en que una vida caótica desplegaba ciegas pero múltiples posibilidades. Entonces el narrador decide valerse de la abstracción. La cara demolida pasa a ser un objeto en donde, en vez de buscarse las leyes violadas de la figuración, se leen movimientos minúsculos como los tropismos de Natalie Sarraute. Se ha pasado del andamio de las artes visuales a la literatura objetivista. Pero la disposición del cuerpo de Eligia en el texto seguirá siendo pictórica y expuesta en relación con otros cuerpos, instando a los lectores a que reconozcan los contrastes, las paradojas, las réplicas. El del agresor, muerto por mano propia, un cadáver saludable que se entrega a la labor prolija de las llamas; el de un pequeño abrelatas con forma de mujer obtenido durante el viaje en avión a la clínica italiana del doctor Calcaterra; el de Evita Perón, al que una cirugía opuesta proveyó de la química para la momificación de la belleza; el de esa puta descripta como una Venus cuyo escorzo perfecto se ataca con dos golpes de navaja. Eligia saltará por la ventana doce años después de que su agresor se disparara un tiro.
Mario Gageac le atribuye el suicidio femenino por la pérdida de la belleza y la restauración imposible, pero también adivina el sesgo político: ¿con qué cara enfrentar el advenimiento del peronismo, cuya oratoria y semblante popular ella no podría encarnar jamás? Sobre un fondo de ambición personal –un empleo en la unesco que le birla la deshonestidad de una compañera más joven–, le reconoce la soberanía del que pierde por retirada total, no en defensa de determinados valores sino por la caída de un sistema completo, pero no sin deslizar la idea de un pacto suicida donde uno de los pactantes ha cumplido a deshora. El acto sellará una historia de amor escandalosa y sólo legible con las ramplonas cartillas del masoquismo o de la insuperable herida narcisista, ambos en clave femenina.
A lo largo de El desierto y su semilla y en cursiva otros discursos despliegan historias más sociales y en cocoliche globalizado (del que el autor fue panfletario). Es mediante esta invención lingüística como la novela se despega del texto –conjuro para liberar operaciones dentro de la lengua–. La prensa positivista del siglo xix instauró el cocoliche como figura pedagógica para poner en su sitio al segregado personaje de la inmigración, mediante la carcajada a la que se invitaba al lector por el uso de un lenguaje inverosímil. A esto algunos cronistas le opusieron la fonética, que trataba de registrar con precisión los modos lingüísticos de los subordinados de la ciudad mientras les permitía el pasaje a la lengua escrita. Barón Biza utiliza la traducción literal de las lenguas extranjeras, pero la atribuye a los que hablan la lengua originaria ante los inmigrantes venidos de un lugar que no se nombra pero donde se habla castellano. Sin embargo, en ninguna lengua parece explicable el gesto de Arón, ese fetiche erigido en medio del texto, envuelto en una robe de pelo de camello con alamares y solapas de seda matelasé negra, un suicidado kitsch en una escenografía donde la funda del sillón cobra vida bajo la acción del ácido mientras él yace con un whisky en una mano y un treinta y ocho largo en la otra.
Entre párrafos el narrador vacila: “Mi fracaso para comprenderlo me ata a él. Todas las reflexiones que me he planteado respecto de Arón valen también para mí. Parece la única puerta que me dejó abierta. Comprendo que esa abertura hacia el abismo quedará en mí para el resto de mi vida. No sé qué voy a hacer con ella, pero sobre todo no sé qué va a hacer ella conmigo”. Luego propone: “Decidí rehacerme por oposición, ser todo lo contrario, nada de violencia, nada de resentimiento, nada de ira. Como me sentía un santo, practiqué la apatía desde temprano […] Me reconstruiría a mí mismo con la misma tenacidad que Eligia, contradiciendo todos los designios de Arón. Yo sería el anti-Arón; tendría mi propia manera de ser fuerte, de desafiar destinos. Mi indiferencia no iba a ser una deuda filial”. El desierto y su semilla se sueña como texto cerrado, en un deslizamiento metonímico que parece obligar a la crítica a elegir otros recursos que ésos: “La cara es para recibir a los otros; todo aquello que recibe está en la cara; ojo, oreja, boca y hasta la mejilla, que recibe los golpes. La cara es para que los hombres puedan conocerse a fondo entre ellos. Por eso es sagrada… // –Sí, la cara es sagrada”.
Una cita de Paul de Man relativa a la prosopopeya irrumpe en esa prosa clásica ambientada en tradiciones de la crítica del arte y la crónica de viajes. “La voz asume la boca, el ojo y finalmente la cara, una cadena que es manifiesta en la etimología del nombre del tropo, prosopon poien, conferir una máscara o una cara (propon). Prosopopeya es el tropo de la autobiografía por el cual el propio […] nombre se convierte en tan inteligible y memorable como la cara. Nuestro tema se vincula con el dar y el quitar caras, con cara y descaro, figura, figuración y desfiguración.” Como el cocoliche era una desfiguración del original atribuida al original mismo, la cita, leída al pie de la letra, hace hablar de lo que en El desierto y su semilla está en juego verdaderamente, aunque ignore la existencia de la novela.
Los adioses. Que un autor se suicide antes de terminar un texto que alcanza el final es una imposibilidad lógica. Sin embargo Carlos Schillin, en una nota publicada en La Voz del Interior un año después del suicidio de Jorge Barón Biza, sostiene con firmeza ensayística: “La muerte de un escritor nunca es un episodio ajeno a su obra, menos aún cuando esa muerte es voluntaria”. Después de advertir que en El desierto y su semilla era visible la desesperación del autor por conjurar el fantasma del suicidio, cita un párrafo que habría dejado claro que, a través de su personaje Mario Gageac, lo habría logrado: “Vuelvo a la biblioteca y salgo a su balcón. Está cubierto de hojas secas. Echo un vistazo hacia la cúpula en sombras y los árboles del centro de manzana. Treinta metros por debajo de mis ojos está el jardín en el que cayó Eligia y se estrellaron las habilidades del profesor Calcaterra.Algunos reflejos permiten ver ‘damas de noche’ y geranios florecidos: sólo fragmentos. Una cadena parece tironear de mí hacia el vacío. Tampoco Arón o Eligia parecían libres después de sus suicidios. Renuncio, y me evade una sensación rica de posibilidades”. Pero luego Schillin se detiene en la cita de un párrafo posterior: “Mi salud no está a la altura de las esperanzas que traigo del balcón; me aparté demasiado de la vida; vomito todos los días. Tarde o temprano yo también seré sólo un texto; no me queda mucho más por hacer. Escribo estas líneas, y ese frágil impulso de hacerlo es todo lo que todavía puede llamarse para mí ‘vida’ o ‘acción’ o ‘posibilidades’”. Este párrafo será citado también por Carlos Gazzera, en una nota titulada “Sólo un texto” y publicada en el mismo diario. Como si Barón Biza se hubiera suicidado arrojándose no desde un piso doce sino sobre el párrafo correspondiente a su decisión.
El nudo falaz entre vida y obra se puede atar mejor con una escena de la propia literatura. Así Gazzera imagina: “Las luces del amanecer acallan los clamores de un afiebrado sábado a la noche. Ha estado despierto desde la tarde ¿qué química se desata entre la mente y el cuerpo? El edificio de enfrente refracta la luz del amanecer. No hay un horizonte posible, probable. La ventana ha estado abierta toda la noche. No hace frío. Los huesos crujen, pero ya está sentado en el dintel. El ruido de una aldaba retumba en el patio de luz. Él no tiene sus lentes puestos. Mira hacia adentro y apenas alcanza a reconocer su departamento, los anaqueles de su biblioteca, su máquina de escribir, una botella de whisky. Abajo, seis o siete pisos más allá, un pozo negro lo atrae. Cierra los ojos. ¿Qué química se ha desatado en su cuerpo? Salta. Él sabe que ese salto es un último acto de escritura”.
Con un descuido propio de las recientes novelas históricas, la inferencia viola la intimidad de un salto que, lejos de ser un último acto de escritura, la interrumpe y señala su impotencia. En un gótico para millones, los huesos crujen, la aldaba retumba y sólo falta atribuir el golpe a la mano del destino. ¿Es que el pozo podría ser de otro color que negro? Un bello poema de Silvio Mattoni también imagina la escena previa, pero el género lo autoriza aunque la escena de suicidio se desencadene como la interrupción del ruido de la birome en el papel poroso. Es decir: se esperaba todo de la escritura y tras su supuesto fracaso se la puede hacer redundante como Pero Grullo.
“Seré sólo un texto” había dicho Mario Gageac; pero de forma ambigua, luego de declarar que su salud no estaba a la altura de las circunstancias, lo que parecía aludir, más que a un proyecto de suicidio, al advenimiento de la muerte luego de la decadencia biológica. Y si no fuera así, aceptando la identidad entre Mario Gageac y Jorge Barón Biza, si se contaba, luego de la atribución de un saber trágico en donde la voluntad no estaba ausente, con que los adioses críticos subrayaran en esa restricción no sólo la restricción sino la voluntad de ser recordado de ese modo, esos adioses hacen de él –de él como texto– un mero prolegómeno de su acto. También pecan de mistificar la escritura inventándole poderes inexistentes: tanto la profecía como la capacidad de generar lo que enuncia en forma de prólogo a un acto o, cuando éste fracasa, la de sublimar la tragedia siempre que el autor, en lugar de saltar desde una ventana, lo haga de un género a otro, por ejemplo de la autobiografía a la ficción.
Sin embargo no existe en el suicidio un correlato entre el deseo de darse muerte y lograrlo. Se puede vivir acariciando la idea o, mejor, vivir de acariciar la idea de la muerte.Hay suicidas que amueblan con su síntoma una escena espectacular que, a través de las sucesivas prórrogas de la escritura, da ocasión a que la biología les gane de mano, seres a quienes la fatalidad hizo que la muerte los alcanzara cuando la planeaban. Esos casos no habitarán la serie de suicidios. Tampoco los que fallan en el intento, sobre quienes pesará siempre la sospecha de que la pulsión vital desenmascaró la mentira de sus planes. El acto puede llevar años desde los cuales la vida banal en ausencia de privaciones, la felicidad cotidiana y hasta el amor correspondido y conveniente harán inútiles señales ante los críticos. Como en el recuerdo del suicida, jamás serán tenidos en cuenta: no son funcionales. El suicidio no se conjuga con el ser, sino cuando el acto ya se realizó; de ahí el camino facilitado, como las piedritas en el de Pulgarcito, para descontar un sentido único en infinidad de datos contingentes. Si Jorge Barón Biza no hubiera puesto fin a su vida, y a cambio hubiera puesto fin a su próxima novela, los mismos signos dejados a la luz habrían certificado la salvación por la escritura; y el testimonio de que durante una comida se lo vio riendo y comentando sus planes, o ese otro de que tenía en imprenta una selección de artículos, habrían sido registrados como evidencias, no como esas escenas paradójicas que intranquilizan porque sugieren la fuerza aún visible de los impulsos contrarios. No por la debilidad del impulso vital sino porque el hilo se corta por el lado más fuerte. Ésa es la posibilidad que un simple paso hacia delante opone a mil resistencias que van desde el hambre hasta un recuerdo de amor.
Jorge Barón Biza escribió El desierto y su semilla, entre otras razones, contra la literatura baja del padre. Pero ¿y si el mundo hubiera cambiado al punto de volver inútil su gesto? En un pasaje de la novela, un joven licenciado en letras le anuncia a Mario Gageac que han llegado los bárbaros: los sistemas de lectura y la recepción de los textos ya no son los mismos. Y Jorge Barón Biza le asesta el cocoliche crítico: “El narrador, en las novelas de Arón Gageac, no es más que otro objeto textual, usado como referente del sujeto de la escritura. Éste, en su candor semántico, recoge una serie de signos literarios de su extratexto y los traspasa al texto casi sin transcodificarlos, salvo la sublimación de sus propias tendencias”. Como en las entrelíneas y la edición de la cita de De Man, algo se dice en otro sentido, aun en cocoliche. Al deshacerse de su nombre de pila, Raúl Barón Biza, el de la letra pomposa en su firma excesiva, había impuesto que su apellido sólo pueda aludir a él. Se lo conocía como “Barón Biza”. Jorge tuvo que mantener su nombre de pila para recoger un patronímico que le negaban y al mismo tiempo, marcar la diferencia. Al escribir El desierto y su semilla se aseguró la prosopopeya por la cual el propio nombre –eliminamos el paréntesis del original que señala secuencias no transcriptas de párrafos en la cita de De Man– se convierte en tan inteligible y memorable como la cara. En otro tiempo y lugar la desfiguración se ha hecho figura.
Imágenes [en la edición impresa]. Sherrie Levine, Steer Skull. Horned (2002), bronce (35,56 x 48,26 x 50,8 cm), p. 21. Cortesía Galería Paula Cooper, Nueva York. Human Skull: bronze phototype (2001), p. 22.
Lecturas. El desierto y su semilla fue publicado en 1998 por Simurg, Buenos Aires. Sobre la prosopopeya y el género autobiográfico, véase Paul de Man, The Rhetoric of Romanticism (Nueva York, Columbia University Press, 1984). Se ha recurrido también a Jean Amery, Más allá de la culpa y de la expiación, tentativas de superación de una víctima de la violencia (Valencia, Pre- Textos, 2001, traducción, notas y presentación de Enrique Ocaña) y Revuelta y resignación, acerca de envejecer (Valencia, Pre-Textos, 2001, traducción de Marisa Siguan Boehmer y Eduardo Aznar Anglés).
Raúl Barón Biza fue un dandy cordobés, radical revolucionario, anticlerical y libertino, autor de libros como Por qué me hice revolucionario, El derecho de matar y Todo estaba sucio, publicados en largas tiradas y en ediciones de autor. En Alta Gracia sobrevive el monumento con forma de ala, más alto que el obelisco, dedicado a su primera mujer, Myriam Stteford, primera aviadora argentina, muerta durante un accidente aéreo. Barón Biza se suicidió al día siguiente de rociar con ácido la cara de su segunda mujer. Clottilde Sabattini –hija de Amadeo Sabattini, gobernador radical de Córdoba en la década de los treinta– fue presidenta del Consejo Nacional de Educación durante el gobierno de Arturo Frondizi y responsable del estatuto del docente. Se suicidó en 1978. Luego lo harían sus hijos Cristina y Jorge.
María Moreno (María Cristina Forero) nació en Buenos Aires. Es periodista, escritora y crítica cultural. En 1984 fundó el primer periódico feminista de la era democrática: Alfonsina. Publicó la novela El affair Skeffington (Rosario, Bajo la Luna, 1992), la biografía El petiso orejudo (Buenos Aires, Planeta, 1994) y las recopilaciones de artículos periodísticos A tontas y a locas (Buenos Aires, Sudamericana, 2001) y El fin del sexo y otras mentiras (Buenos Aires, Sudamericana, 2002). Actualmente colabora con los suplementos “Radar” y “Radar libros” de Página/12.
Después del tiempo del manuscrito
Sergio Chejfec
La escritura inmaterial y los efectos de realidad.
La escritura inmaterial (representada idealmente en la pantalla del procesador) postula una fricción entre inmutabilidad...
Paisajeno. Artefacto político y poético
Jorge Carrión
El temerario Willy McKey prueba que el clásico espíritu del vanguardismo también puede regenerarse.
La lectura de Paisajeno me ha llevado a preguntarme:...
Del argumento
Marcelo Cohen
Apuntes sobre la posible utilidad de las historias inútiles.
No termino de salir del sueño cuando la conciencia profana el amanecer con su...
Send this to friend