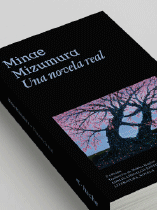Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
El jardín de rosas
Maeve Brennan
Existe un término en alemán para designar el acto de “esparcir”, “desparramar”, “despedazar”, “traspapelar”, “desperdiciar”, pero que también se usa en bibliotecología o lexicografía para “formalizar”, “extractar”, “dividir un todo en papeles individuales o en fichas”. Ese término, verzetteln, viene al pelo para pensar en aquellos libros que proceden de un archivo disperso y que, contra la posibilidad de hundirse en las turbias aguas del olvido, algún editor se encarga de reunir, ordenar, clasificar y publicar.
Sucedió, no hace mucho, con los cuentos de la norteamericana Lucia Berlin, cuando apareció su Manual para mujeres de la limpieza (2015) y, a partir de ahí, como conejos saliendo de una galera, le siguieron varias colecciones de cuentos más. De forma más discreta, pero no menos significativa y trascendente, ocurrió con una de las críticas literarias más lúcidas de Estados Unidos, Elizabeth Hardwick. Ahora es el turno de Maeve Brennan, que nació en Dublín en 1917 y se trasladó a Nueva York con su familia cuando estaba por cumplir dieciocho años.
Brennan colaboró en la revista Harper’s Bazaar, donde afiló su estilete en la piedra de amolar de la sección de moda femenina y luego escribió reseñas y crónicas en la famosa sección “Talk of the Town” de The New Yorker. Solo después de su muerte la mayoría de su obra fue publicada: sus crónicas, la novela De visita (2005) y varias colecciones de relatos, entre ellos El jardín de rosas, que ahora edita Eterna Cadencia, con traducción de Jorge Fondebrider.
Es casi imposible sustraerse de las circunstancias y los puntos de giro de la vida de Brennan porque las huellas de su biografía permanecen impresas, como las de un ladrón que no se molesta en borrarlas de la escena del crimen, en sus narraciones. Circunstancias conmovedoras y trágicas que se ven reforzadas por un componente de ideal hollywoodense: su extraordinaria, rutilante belleza.
En las pocas fotografías que hay en internet, se la ve a veces con un cigarrillo en la mano, el óvalo perfecto de la cara despejado, el pelo tirante recogido en un rodete, mirando a cámara con ojos felinos, como viendo el futuro. Como si supiera que, aunque murió olvidada, hoy estaríamos hablando de ella.
Las cosas rotas tienen un encanto irresistible. El jardín de rosas no es propiamente un libro de cuentos, sino el backstage de una novela inconclusa. En la primera parte, la más extensa, asistimos a lo que podrían ser distintas versiones con un mismo comienzo y tramas que se ramifican hasta interrumpirse, de un mismo relato que ha sido abandonado porque, llegado a cierto punto, deja de funcionar. Los personajes retornan de texto en texto. Por un lado está Leona Harkey, viuda de un hombre rico, casada en segundas nupcias con un personaje irrelevante. Por el otro, Charles Runyon, crítico teatral que Leona exhibe como un trofeo que la unge de glamour frente a sus vecinas del exclusivo barrio cerrado de Herbert’s Retreat, imaginaria región ubicada a orillas del río Hudson, muy parecido al lugar donde Brennan vivió, infelizmente casada, durante un tiempo. Algunos cuentos son narrados desde el punto de vista de Leona. Otros, desde el de Charles. Y una buena parte, desde la mirada de las empleadas irlandesas que observan, con ojo cáustico, la farsa que los dueños de casa representan para otros, mientras sus vidas se hacen pedazos. Brennan fue todos y cada uno de esos personajes. Ella, que pudo haber regresado a su Dublín natal, pero se quedó vagabundeando por Nueva York hasta terminar pidiendo monedas en el baño de la redacción de la revista en que trabajó durante años, escribió en su única, breve novela: “El hogar es un lugar en la mente. Cuando está vacío vibra. Vibra con los recuerdos y rostros y lugares y épocas pasadas”. Tuvo el poder, o la maldición, de mirar con la ferocidad de un monstruo y la delicadeza de una ninfa y dejó una obra tan exigua como pungente: algunas de sus frases persisten en la memoria como el ardor que se experimenta al morder un fruto picante que, con el paso de las horas, destila cierto dulzor y afecta el gusto de lo que se prueba después.
Maeve Brennan, El jardín de rosas, traducción y prólogo de Jorge Fondebrider, Eterna Cadencia, 2025, 384 págs.
Edwin Mullhouse
Steven Millhauser
Gustavo Toba
En el prólogo a La invención de Morel, publicado en 1940, Borges acudía a la antinomia entre “novela de peripecias” y “novela psicológica” para celebrar el notable...
Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río
László Krasznahorkai
Manuel Álvarez
A mediados del siglo pasado, Ernesto Sabato afirmó en una conferencia en Mendoza que no existía arte sin drama humano. En el público estaba Antonio Di Benedetto,...
La escritura como un cuchillo
Annie Ernaux
Virginia Cosin
Desde los tiempos del posestructuralismo sabemos que no hay tal cosa como forma por un lado y contenido por el otro. Lo decimos, lo repetimos, y así...
Send this to friend