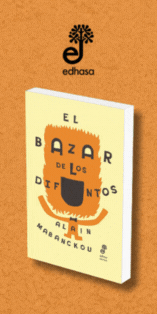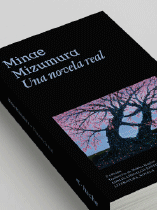Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
- Mi casa era una casa de melómanos, pero no se escuchaba folclore. O, mejor dicho: padre, amante de la música, del prog sofisticado y los nuevos sonidos del punk y el post punk, jazzero, escritor de letras de banda prog, no escuchaba folclore. Le parecía una boludez comercial. Rescataba a algunos: Juan Falú, Leda Valladares, el Chivo Valladares, Atahualpa Yupanqui. Hasta de Mercedes Sosa desconfiaba. Mi madre, en cambio, salteña criada en una familia de clase media alta, con un padre médico que supo militar en el Partido Comunista, sí lo escuchaba. En la casa de mis abuelos se armaban guitarreadas. Se amaba a Los Chalchaleros. Mi padre bufaba. Yo crecí con ese paradigma: el folclore era lo viejo y lo conservador, lo atrasado, lo alejado del mundo, a excepción de algunos artistas particulares.
La sociología dice que anécdota no es evidencia, pero la literatura nos enseña que cada familia es un símbolo.
- ¿Qué pasó en Argentina que 2025 pareció el año en que los jóvenes se volcaron al folclore? Peñas multitudinarias en la ciudad de Buenos Aires, remeras de Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, referencias a la tradición musical nacional concebida como un preludio y un alimento para el rock que vino después, discos indie y de hip hop que abrevan en el tono y los sonidos del Norte… Y dentro de ese aluvión reivindicatorio la figura más notoria, por su gigantismo, es Milo J y su disco La vida era más corta.
La figura pública de Milo J, construida en parte por su entorno, en parte por él mismo y en parte por el periodismo, está basada en la idea de un “alma vieja”. Un pibito de diecinueve años que tiene una cabeza que le permite explorar la totalidad de la música sin prejuicios, que es capaz de pensar la poesía, la sonoridad y su propio lugar en la industria discográfica desde un plus de sensibilidad y sabiduría. Y lo primero que llama la atención de La vida era más corta es cómo se coloca con frecuencia en el lugar de una persona mayor. El ejemplo más claro es “Niño”, en donde le habla a un pibito como si fuese el fantasma de su padre. O en “El invisible”, junto a Cuti Carabajal, una viñeta escrita desde la perspectiva de uno de los tantos desposeídos de la tierra. O en “Llora llora”, en la que canta “Llora, llora porque tenés casi treinta”, una línea que solo podría ser escrita por un adolescente que piensa que ese es el límite para cierto tipo de vitalidad.
La imagen pública de Milo J es la de un chico con la mirada profunda, respuestas meditadas, resguardo de su intimidad, que sonríe poco. Hay una gravedad en esta construcción que se condice de manera clara con su recurso al folclore, la música más tradicional de nuestra patria, tocada por hombres y mujeres que tienen la experiencia y el dolor a flor de piel, la piel curtida y los hombros hundidos por el trabajo. Lo cual hace preguntarse qué quedará para él cuando envejezca con la música. No hay que quemar etapas, dicen, pero lo de Milo J a veces parece la postura de alguien que prendió los fuegos artificiales antes de Navidad.
- Hace casi quince años con Darío Zapata entrevistamos a Mark Fisher por mail. Fisher nos dijo: “Quizás hemos sobreexplotado la cultura de la misma manera en que hemos sobreexplotado los recursos naturales. Tendemos a pensar que las permutaciones culturales son infinitas de una forma que los recursos naturales no son, pero quizás esto es una ilusión”. Ya en ese entonces, la pregunta giraba alrededor de las posibilidades de renovación de la cultura pop, del agotamiento de lo nuevo en la música. Quince años después yo tendería a pensar que la cultura se mueve, como una máquina decimonónica, con dos palancas: lo nuevo y lo tradicional, accionadas de manera alterna por un demiurgo que se resiste a dinamitar y romper.
Dentro de este circuito de corriente alterna, la post-post-contemporaneidad musical nos ha dado una variante más: la obra modernista que recurre a los ropajes de lo tradicional para engalanar la carrera de un artista identificado con lo nuevo. Eso nuevo, a menudo, además está identificado con los grandes cucos de la música contemporánea: el baile, el goce y el beat. Entonces, parte del manual del artista que quiere ser tomado en serio, en estos tiempos, incluye el retorno a las raíces para traer a primera plana aquel elusivo concepto: lo auténtico. El madrileño, Debí tirar más fotos, El mal querer, Latinaje, La vida era más corta. Es, también, una forma de anudar auteurismo con la idea de una tradición anónima, del terruño, en una operación en que autor y tradición se validan mutuamente frente a audiencias díscolas. Anuda la memoria emotiva, la infancia del pueblo y de la nación, a la modernidad y lo cool. Es una movida, además, que sirve especialmente bien si el artista ya tiene un cierto nivel de gigantismo, no es un movimiento arriesgado sino parte de un playbook en el cual ganás respetabilidad y accedés a una audiencia más grande.
En un libro ya clásico, Eric Hobsbawn y Terence Ranger hablan, justamente, de la “invención de la tradición”: “Hay respuestas a nuevas situaciones que toman la forma de referencia a viejas situaciones o que imponen su propio pasado por medio de una repetición casi obligatoria”. En nuestro país, y vinculado a la tradición en la cual se quiere insertar Milo J, tenemos un ejemplo concreto y contundente: el Martín Fierro. El poema de José Hernández, fundador de una identidad nacional centrada en el gaucho, se volvió parte integral del canon literario argentino luego de que triunfase el proyecto de los modernizadores del país de aniquilar al gaucho realmente existente por considerarlo símbolo de la barbarie. Lo muerto puede ser entronizado porque ya no representa lo disruptivo.
Algo similar pareciera suceder con el recurso al folclore de Milo J y de muchos jóvenes perdidos en la Argentina de 2025. Una teoría: no solo tiene que ver con la búsqueda de cohesión social, en un mundo hiperglobalizado en el que las marcas nacionales-culturales tienden a desaparecer engullidas por el Demogorgon de lo uniforme, sino que tiene que ver con el olvido. La desconexión de cadenas significantes y causales de la cultura a lo largo del tiempo siempre fue una característica del pop, que la emplea como una caja de herramientas simbólicas, un repositorio de imágenes. Pero hoy esta tendencia alcanza un paroxismo dominado por el presentismo absoluto de las herramientas digitales. Cuando revisamos el celular insistentemente, lo que estamos buscando en realidad es una buena noticia que nos libere de un presente asfixiante y nos dé un futuro. Cuando buscamos las raíces de la cultura realizamos la operación inversa: ahondar en la historia para creer que este presente vale la pena, que no es una acumulación de desgracias y tragedias, una muerte en cámara lenta. El acervo, el archivo, la memoria. Las Grandes Obras de la Humanidad. Volver a creer en el progreso como un rosario de logros que conduce a alguna parte.
Es paradójico y a la vez sintomático que estas obras, a la vez, quieran vestirse con los ropajes del modernismo. Esto quiere decir: obras que trabajan simultáneamente con el lenguaje del medio al que pertenecen, deformándolo y remitiéndose a, pero también buscando ser grandes declaraciones, paquetes que abren puertas, intelectualismo en grageas. El modernismo, por definición y luego de haber evacuado la religiosidad del arte, es la estética de la trascendencia, la religión secular del burgués. Y si bien nació para obliterar la tradición, para inventar un lenguaje nuevo, hoy está aliado a ella. Como si fuese lo único capaz de sorprender a sociedades sin memoria.
Este retorno de lo reprimido se propaga incluso en las altas esferas del esnobismo. Ahí está el disco de Los Thuthanaka en el número uno en la lista anual de Pitchfork. Los Thuthanaka son Elysia Chuquimia, Paula Crampton y Joshua Chuquimia Crampton, músicos estadounidenses de ascendencia aymara. Su música suena a una colección de temas folclóricos andinos, cumbia, huayno y tarqueada, saliendo de un parlante sulfatado por la humedad del Amazonas boliviano. Es noise andino bailable deformado y repetitivo. Lo que en Milo J es pompa y fausto de la sinceridad y la industria, aquí es algo destartalado y a punto de colapsar, pero la materia prima espiritual es la misma.
- Y, sin embargo, hay muchas cosas en el disco de Milo J que lo anclan inevitablemente a su historia personal, al momento histórico en que lo crea, las marcas del género del cual viene (el trap, aunque reniegue de él y diga que nunca quiso ser promesa de nada), las condiciones industriales en que produce. Como la forma en que el bombo está minimizado en cada una de estas canciones, que parece ser el producto de un deseo de huir de la tiranía del beat hacia la melancolía de la melodía. O la mayoritaria indistinción rítmica, en términos folclóricos, de las canciones: son canciones, no necesariamente zambas, chacareras, carnavalitos u otros ritmos definidos. Oscilan entre varios. Refieren a la condición omnívora de la producción y la consumición popular de música contemporánea. O la predominancia de la voz suave, que remite también al género romántico. O la búsqueda de lo auténtico, un valor que aparece continuamente en el trap, desde el genérico “mis reales” hasta la acusación denigratoria de que uno nunca vendió droga, nunca vivió en la villa. Un amigo me escribe: “Me recuerda a cuando una banda de folclore quiere pegarla en Buenos Aires, que se pule más”. Ya no vendemos trap, vendemos autenticidad telúrica para el mundo.
Es interesante pensar, como locus de todas estas contradicciones y deseos, en el último tema del disco, “Jangadero”, una canción de Mercedes Sosa que aquí aparece como una colaboración espectral. El tema empieza con un diálogo de estudio de Sosa, unos chistes, unas risas, pareciera estar con Milo en el mismo espacio, quien no responde, quizás abrumado por el peso de la leyenda. La calidez de su voz penetra y reconforta. Pero es un recurso hauntológico que no tiene mucha diferencia con la necrología del artista-holograma, condenado a repetir sus gracias sobre el escenario para siempre. La canción es bella, y está construida sobre un piano sutil y unos teclados con reminiscencias ambient y una interlocución entre las voces de Sosa y Milo que destaca su eterealidad. El jangadero es quien llevaba los troncos de los árboles sobre el río Paraná hasta los aserraderos para ser procesada. Es una canción sobre el trabajo ingrato del proletario que hoy resurge en un producto impecable pero divorciado de su contexto originario. Pero el nombre, al menos a este crítico, no puede evitar remitirlo a otro campo léxico: “jangeo”, la latinización de “hang out” procedente de Puerto Rico. Un pibito de diecinueve años jangueando con Mercedes Sosa, a través del tiempo y el espacio, un artista que inventa su tradición, una voz joven que recurre a la gravedad y la parquedad para anclarse, armando una nave espacial con la caja de una guitarra criolla, para intentar escapar a la ola de antimateria del presentismo que, sin embargo, e incesantemente, consume y lo consume.
Amadeo Gandolfo es, junto con Camila Caamaño, autor del libro El ritmo no perdona. Historia crítica del TRAP, el HIP-HOP y el RKT en el nuevo siglo argentino (Buenos Aires, Caja Negra, 2025).
Nuestro año glacial
Paulo Andreas Lorca
Vivimos tiempos elementales. Es decir, los nuestros son tiempos sitiados por el insólito flujo de los elementos —incendios, tempestades, erosiones, deshielos— a causa de la influencia antropogénica....
Energía y optimismo. A propósito de los sesenta años de la galería Ruth Benzacar
Manuel Quaranta
Desde su advenimiento en el siglo XIX —apuntalado por la autonomización del arte, la emergencia de un mercado y la individualización del artista—, las galerías han sido...
¿Cómo se cuenta el cambio climático?
Nicolás Scheines
El último 22 de noviembre finalizó la COP30 y existió un único consenso: el documento firmado no estuvo a la altura de las expectativas. Estas eran altas...
Send this to friend