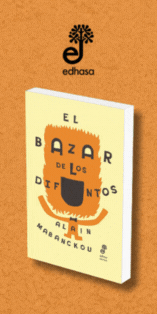Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Piso flotante
Lucas Rimsky
La vena angustiada con que Lucas Rimsky habla a veces de su trabajo hace pensar en una larga genealogía de discursos que se pueden reducir al siguiente programa: para que nazca una buena obra hay que resignarse a la experiencia dolorosa que trae aparejada. Pienso en las reflexiones de Valéry sobre un método que no está escrito en ningún lado, pero al que sin embargo el artista se debe aferrar si no quiere que lo arrastre la tentación de la espontaneidad; en las ideas de Adorno en torno a la aspereza de la disciplina como instancia autocrítica. Subordinarse al dictado de la obra, sin embargo, no implica que el pintor tenga que estar ahí donde la imagen lo busca: esa es, precisamente, la locura específica de ese método que jamás se termina de escribir. El pintor no puede tener nunca el método como algo ya escrito, como un pasado para siempre completo que se deja localizar bajo la tumba de una escritura. Le toca descubrirlo cada vez: salir, una y otra vez, de la escena en que forma la imagen, no estar ahí donde los ojos de la imagen lo quieren encontrar. Rimsky cumple con ese programa, y eso es parte de lo que un antiguo vocabulario llamaba angustia creadora.
El de Rimsky es un arte destructivo, pero, dado que no existe una estética general de la destrucción, decir eso es bastante poco. Están ahí, de algún modo, los décollages de Jacques Villeglé: un ancestro lejano para este pintor que si bien no incorpora la gráfica urbana, logra efectos de laceración y de craquelado al sumar materiales como cal y parafina al sustrato tradicional del óleo. Rimsky quita y agrega, hasta llegar a un punto misterioso de saturación. De la veladura a la obturación, el gesto del repinte, tan visible en la pintura reciente argentina, tiene un tenor especial en esta exposición. El procedimiento saca su fuerza de la confianza que debe construir el espectador. Si quien mira no llega a creer que aquello que no logra ver del todo es una necesidad inmanente de la obra —a la que debe atender con un cierto recogimiento contemplativo—, la obra no termina de suceder. El espectador tiene que aceptar que lo que no ve es tan importante como lo que muestran las superficies; comprender que hay algo en lo que permanece tapado que no fue, sin embargo, olvidado. En la insistencia de ese cuerpo enterrado alienta la negatividad irrepetible de cada pieza: su potencia para decir no.
Los colores participan activamente de esta estética de la destrucción. Al observar las capas, el espectador puede pensar en Di Cavalcanti, en el último Léger, en el uso expresivo de los modelados en abiertas gradaciones lumínicas y en cierto gusto por las variaciones rítmicas que las vanguardias abstractas posiblemente hayan aprendido en una cultura visual del deporte. También reverberan sus más cercanos contemporáneos. En una de las piezas unos marrones maderiles pueden recordar a Carlos Cima. Pero, en toda esa paleta, se destacan unos naranjas que no entran con facilidad en un acorde cromático.
Personaje conocido en la historia de la pintura: el naranja taimado que asoma desde atrás con la intención de romperlo todo. Está en las zips de Barnett Newman, por poner el ejemplo que se me ocurre más apropiado, aunque puede rastrearse en toda la tradición figurativa. No se trata de un campo completo sino de una línea, un rayón, un simple mordisco de naranja que avanza: nada más que un instante de peligro. Rimsky lo ha convertido en una firma.
Se adivina en la obra de este pintor una sensibilidad oportunista —empleando el término en su mejor sentido estratégico—: una capacidad notable para leer los vientos que hoy empujan a la pintura, para entender la actualidad como un campo de posibilidades. La ideología modernista nos enseñó a desconfiar de los artistas que respiran demasiado bien el aire de su época, pero en verdad hace falta una fibra muy bien templada para escuchar el clamor de los tiempos sin disolverse en él. Para eso hay que oír, además, la necesidad de la obra, el rigor de su método más opaco. El paso que ha dado desde su anterior repertorio hacia esta abstracción matérica revela, junto a la ductilidad y el rigor, una voluntad de diálogo: ganas de pintar con otros, de pintar para los ojos de su tiempo. Como ese naranja que asoma en las telas, se escucha desde un fondo moderno el viejo imperativo de Manet: Il faut être de son temps.
Lucas Rimsky, Piso flotante, curaduría de Laura Ojeda Bär, Sala Gabriela Sabatini, Buenos Aires, 17 de octubre – 7 de noviembre de 2025.
Vamos, es el fin. Beso
Emilia Naistat
Juan Cruz Pedroni
Hay un tipo de pintura que guarda una relación constitutiva con la incertidumbre. Tal vez el procedimiento que hace más visible esa relación es el uso ostensivo...
Campo e cidade na América Latina
Varios artistas
Guillermo Jajamovich
Financiado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento (CINVA) funcionó con sede en Bogotá entre 1951 y 1972. Aunque localizado...
Tics modernos
Joaquín Aras
Juan Cruz Pedroni
Con la condensación y la hondura de un poema filosófico, Joaquín Aras demuestra en Tics modernos que el foco en una modalidad discursiva como...
Send this to friend