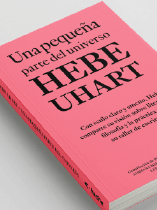Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
En 1993, con las partículas del Muro de Berlín todavía suspendidas en el aire, Jacques Derrida dedicaba su polémica intervención sobre los legados del marxismo, Espectros de Marx, a Chris Hani, un héroe de la resistencia contra el apartheid y líder del Partido Comunista de Sudáfrica que acababa de ser asesinado. Derrida, el filósofo de la singularidad irreductible, no podía dejar de señalar que “jamás se debería hablar del asesinato de un hombre como un símbolo”, que no se debería tomar su muerte como “un ejemplo” de otras muertes o de otras violencias, que el nombre propio debería siempre resguardarnos de estas generalizaciones. Sin embargo, se preguntaba Derrida, ¿qué sucede cuando la persona asesinada es un comunista, y cuando fue a “un comunista en tanto tal” a quien se quiso asesinar? Comunista, claro, no es cualquier nombre, sino justamente el de alguien que hace de la lucha por la construcción de lo común lo más propio. Por eso su asesinato llevaba a repensar la frontera entre estos dos espacios.
El suicidio del ensayista y crítico cultural británico Mark Fisher en enero de 2017, justamente en el momento en que su obra comenzaba a circular con mayor intensidad, nos coloca ante una encrucijada no del todo diferente. Ahora que se publica en Argentina Los fantasmas de mi vida. Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos (en el que Fisher toma de Espectros de Marx la noción de hauntología), la lectura parece conducirnos a interrogantes similares a los de Derrida, en los que también se entrelazan de forma inquietante lo personal y lo político. Formulemos la pregunta con todas las letras: ¿debería leerse el suicidio de un crítico cultural marxista contemporáneo como un símbolo (del fracaso o de los límites de esa perspectiva)?
Siempre podría esgrimirse que el acto de quitarse la vida pertenece al orden de lo íntimo o de lo biográfico, y que en nada afecta la validez ni la fuerza de sus análisis sobre la sociedad contemporánea, ni las de sus propuestas específicas para combatir el capitalismo y construir una cultura contrahegemónica. Pero no resulta tan sencillo separar los tantos, si tenemos en cuenta que uno de los rasgos singulares del trabajo de Fisher es, justamente, articular lo “privado” con lo político, pero no dando un alcance político a fenómenos de la vida privada (el gesto clásico del feminismo bajo el lema “lo personal es político”), sino mostrando que fenómenos considerados del orden de lo psíquico-individual (como la depresión, y ahí Fisher habla en primera persona) no son en realidad “personales”, sino que tienen su origen en las condiciones de vida a las que todos nos vemos sometidos en el capitalismo de alto rendimiento. Así lo afirma en “Bueno para nada”, un texto brillante y desgarrado: “Comparto mis propias experiencias de aflicción mental no porque crea que haya algo especial o único en ellas, sino para apoyar la afirmación de que muchas formas de depresión son mejor entendidas —y mejor combatidas— a través de marcos que son impersonales y políticos más que individuales y ‘psicológicos’”.
En Los fantasmas de mi vida Fisher retoma el diagnóstico sobre la sociedad contemporánea que había expuesto en Realismo capitalista (Caja Negra, 2016), pero mientras este ofrecía una síntesis de su teoría acompañada por unos pocos ejercicios de análisis de objetos culturales concretos (principalmente películas mainstream), en este segundo volumen predomina el ensayo de crítica cultural, dedicado a la música británica de los setenta en adelante (Joy Division, The Jam, etc.). En realidad Fisher no hace crítica musical en sentido estricto, sino crítica de la cultura musical y sus potenciales contrahegemónicos. Y lo cierto es que su escritura ensayística alcanza mayor vigor y una mirada más singular y sorprendente cuando analiza fenómenos de la vida cotidiana como la depresión, la conducta de las hinchadas de fútbol o la burocracia académica y educativa, y no tanto cuando analiza objetos estéticos más convencionales como un libro, un film o una canción.
La idea clave que articula su trabajo es sencilla pero convincente: en la línea de las argumentaciones de Jameson sobre la posmodernidad y de Žižek sobre el modo “cínico” en que funciona la ideología en la sociedad “post-ideológica”, Fisher afirma que nos encontramos en un nuevo estadio del capitalismo, caracterizado por el hecho de que este ya no es (sólo) el modo de organización social y cultural dominante, sino que es el único imaginable. Llegado este punto, el capitalismo puede seguir funcionando sin ninguna legitimidad e incluso autocriticarse duramente (“sí, es cierto, vivimos en un sistema atrozmente inhumano que produce infinito sufrimiento, pero no hay alternativa”). Esa autocrítica es incluso uno de sus modos discursivos dominantes. Esto deja a la izquierda cultural en un lugar sumamente incómodo, ya que, como señala ácidamente Fisher, la denuncia ha sido y continúa siendo hoy su forma de intervención cultural privilegiada, y el sujeto incauto que “se supone que no sabe” y espera por la iluminación es la fantasía constitutiva sobre la que descansa el populismo progresista.
La izquierda cultural debe entonces repensar un modo de articular vanguardia estética con cultura masiva para construir un modernismo popular no populista, que es para Fisher la única alternativa para ofrecer una canalización a los deseos que el capitalismo no satisface a través de sus productos. En lugar de criticar y denunciar la inhumanidad de la cultura capitalista (“sus mercancías son hermosas, pero se sostienen sobre crímenes”), el camino es ofrecer mercancías culturales alternativas que sean masivas y a la vez estéticamente desafiantes. Leído desde nuestro contexto local resulta inquietante el modo en que Fisher —como sucede también con Žižek— desecha de plano toda estrategia cultural populista. Como el aceleracionismo, con su lógica “radical” según la cual sólo se saldrá de las contradicciones del capitalismo incrementándolas hasta llevarlas a un punto de no retorno. El suicidio también se puede pensar como una consecuencia extrema de este purismo del todo o nada y de sus trágicas limitaciones.
La raíz y la savia. Sobre Literatura de base, de Martín Gambarotta
Miguel Spallone
Es conocido el uso de la jerga política de los setenta en la obra de Martín Gambarotta. Basta con abrir al azar alguno de sus libros o...
La tradición como punta de lanza. En torno de El Eternauta de Bruno Stagnaro
Santiago Martínez Cartier
En el prólogo a una reedición de El sentido de la ciencia ficción (1966), texto fundacional del filósofo y ensayista ítalo-argentino Pablo Capanna, el propio autor recuerda...
Mujeres, hombres y la ficción contemporánea en lengua inglesa
Reinaldo Laddaga
En los últimos días me he encontrado con una cierta cantidad de artículos que discuten la repentina ausencia (o casi) de autores varones en la ficción que...
Send this to friend