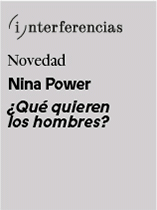Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Del cultivo de lo monstruoso como respuesta estética al paisaje sórdido del arte actual.
El arte contemporáneo es fácil de odiar. Tanto despliegue sin sentido, las inauguraciones de identikit en ciudades que se desdibujan en un largo sueño de ansiedad banal, estimulado por cerveza ordinaria y sin escape posible. La proliferación aparentemente interminable de bienales –la bienalización o banalización del mundo–. Uno empieza a pensar que todo aspira a parecerse a la inauguración de una feria Frieze y que toda cultura quiere su propio Damien atrevido o su Tracey audaz. Glamour, celebridad, negocio y superficialidad radiante se combinan para dar a cada lugar la pátina de la globalidad, con un temblor apenas de color local. La gente habla con entusiasmo de lo que está de moda y de lo que se vende a cifras millonarias. Supercuradores caprichosos y al parecer tiránicos deambulan velozmente junto a asistentes que hablan por celular. Ojos alertas de jóvenes galeristas los siguen con ansiedad como a presas, esperando el momento de abalanzarse sobre ellos. Todo el mundo está de levante o intenta levantar algo. El arte contemporáneo se ha transformado en un centro comercial de lujo para la cultura global, que exige muy poco conocimiento previo y donde la chatura rutinaria del chisme permite ponerse al día muy rápido. Quienes tienen las conexiones necesarias, cantidades enormes de dinero o pura perseverancia tenaz, o quienes están preparados para hacer cualquier cosa, pueden obtener velozmente acceso a algo que tiene la apariencia de una experiencia cultural. Dios, qué horrible, ¿no? Y ni siquiera mencioné que este sistema se alimenta de una proliferación de escuelas de arte y programas de museos de arte al parecer interminable y de la inflación creciente de títulos de posgrado: los doctorados en bellas artes se esparcen como papel picado.
Es difícil no ser cínico respecto del arte contemporáneo. Quizás la categoría de “contemporáneo” en su totalidad requiere mucha más reflexión. Quizás sea necesario reemplazarla. ¿Cuándo lo contemporáneo deja de serlo y se transforma en asunto pasado? ¿Cuándo se transformó lo moderno en contemporáneo? ¿Se volverá lo contemporáneo algún día moderno, o habrá en el futuro museos de arte posmoderno, “MOPMAs”? ¿Por qué no llamar al arte contemporáneo “arte actual” o “arte real” o “arte potencial” o, mejor aún, “arte realmente potencial” (ARP)? Al menos suena más aristotélico. Pero, de nuevo, ¿por qué utilizar categorías temporales? ¿Por qué no usar en cambio términos espaciales? Hay quien ha hablado del arte visual como arte espacial, y la idea es atractiva. Como sea que se encare el tema, es necesario repensar con seriedad las categorías, a través de una investigación historiográfica, institucional y antropológica. El problema con el arte contemporáneo es que todos creemos saber qué significa, pero no es así. Y como consecuencia, el discurso que lo rodea se empobrece drásticamente.
A pesar de esta confusión de referencias y de los horrores de su modelo de negocio –o tal vez incluso por eso mismo–, quiero defender el arte contemporáneo, al menos hasta cierto punto. Es un hecho que se ha convertido en el principal espacio reservado para la articulación de significados culturales, sean buenos, malos o mediocres. Tengo la edad suficiente para recordar la época en que ese papel lo desempeñaba la literatura –y en especial la novela–, cuando los guardianes de la cultura eran los críticos literarios o los críticos sociales, a menudo provenientes de la literatura. Ese mundo se perdió. La novela se ha convertido en un fenómeno pintoresco, emotivamente transformador de la vida y marginal por completo. Los críticos heroicos del pasado ya no existen. Observé cómo se iba produciendo con lentitud este cambio cuando todavía vivía en Inglaterra en los noventa, años empapados de sensaciones, y recuerdo como una suerte de hito cultural la apertura de la Tate Modern en 2000 y las filas larguísimas esperando para ver una enorme araña de Louise Bourgeois en el Turbine Hall. Estaba claro que algo había cambiado en la cultura.
Más aún, el artista contemporáneo se ha convertido en el modelo aspiracional del nuevo trabajador: creativo, no convencional, flexible, nómada, creador de valor y en viaje permanente. En un paradigma laboral posfordista definido por el trabajo inmaterial, los artistas son los empresarios perfectos y encarnan la nueva bohemización falsa del lugar de trabajo. Ser artista contemporáneo parece divertidísimo; es como ser estrella de rock en los setenta, salvo que uno puede llegar a vivir algunos años más.
Quizás resulte perverso, pero lo que admiro de buena parte del arte contemporáneo es cómo negocia su propia mercantilización implacable, la conciencia de su captura por los circuitos del capitalismo de casino. Si bien trabajar en una universidad implica ser consciente de que el dinero cambia de manos, el intercambio no es visible y los profesores como yo pueden mantener la ilusión de que son educadores auténticos, con las manos limpias, y no alcahuetes del conocimiento dedicados a lavar dinero. Pero los artistas no tienen ese privilegio, y eso les da cierto nerviosismo sincero y una menor dependencia crónica de las instituciones, en comparación con los académicos.
La pregunta es si el arte es sólo un síntoma de la capitalización desenfrenada de la mente o si todavía puede comprometer un espacio crítico de distancia, o incluso de resistencia. Puede que no llegue a ser la autonomía del modernismo de Greenberg, pero se acerca a lo que Liam Gillick llama “semiautonomía”: un espacio que no es enteramente libre, pero que tampoco está totalmente entregado. Un espacio entre la abstracción crítica y la mercantilización. Aquí viene a la mente un proyecto de principios de los 2000, “No Ghost Just a Shell”, de Philippe Parreno y Pierre Huyghe, que por medio de un personaje de manga comprado por cuarenta y seis mil yenes exhibe su carácter mercantil, pero se las arregla al mismo tiempo para subvertir ese carácter. Puede que esté operando aquí una cierta inversión dialéctica, en la que el carácter negociado del arte contemporáneo también permite ocasionalmente que surja lo opuesto.
Se podría señalar además la manera extraña en que el vocabulario del arte contemporáneo, sobre todo el de las tendencias que se asocian a la marca “estética relacional”, con su énfasis en la colaboración, la participación y la comunidad, se ha deslizado en las formas actuales de la política radical. El libro escrito por un amigo sobre Occupy Wall Street incluye como introducción un plano aéreo en dos dimensiones de Zucotti Park. Mientras lo miraba, pensé: “Dios, esto parece una instalación”. Específicamente, parece algo así como una de esas fabulosas estructuras efímeras que construye Thomas Hirschhorn, que se completan con una cocina, un espacio para medios, una biblioteca, un área de discusión, etc. Así que, si por un lado hay una mercantilización desenfrenada del arte contemporáneo, por otro la práctica del arte también ha teñido las nuevas formas de sociabilidad y política.
¿Qué podría hacer y no está haciendo el arte “contemporáneo”? Tengo una propuesta humilde e incierta: el arte no debería ser confortable. Como dice Bruce Nauman, debería ser un golpe en la nuca. Pero ¿qué significaría esto hoy? ¿Cómo debería administrarse ese golpe?
Permítanme aquí pasar brevemente a un registro más filosófico. En la Crítica del juicio, Kant presenta un conjunto rápido pero sugestivo de distinciones entre lo bello, lo sublime y lo monstruoso. Lo bello es el libre juego de la imaginación y el entendimiento, cuando todo parece concordar, algo así como conducir un automóvil alemán carísimo, con un motor que ronronea, por el desierto de California. Lo sublime es aquello que es refractario a la armonía formal de la experiencia de la belleza, algo informe, indefinido y tremendo, pero todavía contenible en el dominio de la estética. Para Kant, lo sublime es lo que es “casi demasiado” y se distingue de lo monstruoso entendido como lo que es “absolutamente demasiado”. Aquello que es monstruoso derrota nuestra capacidad de comprensión conceptual. Kant afirma sencillamente que lo monstruoso no tiene lugar en el dominio de la estética. El gran peligro estético está en el momento en que el domesticado terror hacia algo sublime –los Alpes o el monte Snowdon para los románticos ingleses– puede desbordar hacia lo monstruoso. Sin duda Aristóteles hace un gesto análogo en la Poética, el texto fundante de la estética filosófica, cuando distingue entre lo temible (tò phoberón), que tiene un lugar legítimo en la tragedia, y lo monstruoso (tò teratódes), que no tiene lugar alguno.
En otros términos, podríamos decir que cierta tensión dominante en la historia de la estética filosófica intenta contener una dimensión de la experiencia que podríamos llamar lo incontenible. Es la dimensión de la experiencia que Nietzsche bautiza como “lo dionisíaco”, Hölderlin llama “lo monstruoso”, Bataille, “lo informe” y Lacan, “lo real”. Pero ¿qué puede ser el arte cuando excede la comodidad relativa de lo que es “casi demasiado”, representado por lo sublime o lo temible, y se desliza hacia lo que es “absolutamente demasiado”, lo monstruoso? ¿Qué sucede cuando no se puede contener lo incontenible, cuando el arte lleva en lo más profundo algo insoportable? En este punto, el arte se transforma en antiarte y experimentamos incomodidad: el golpe en la nuca de Nauman. Yo diría que, durante más o menos el último siglo, en diversas artes y medios, es eso lo que ha estado sucediendo: la forma de lidiar con el presentimiento de la presión insoportable de la realidad, cualquiera sea el modo en que deseemos captar esa experiencia –el trauma espantoso de la Primera Guerra Mundial, la poesía después de Auschwitz es barbarie, o lo que sea–, ha sido la experimentación con lo que podríamos llamar un arte de lo monstruoso. Los ejemplos abundan, desde el teatro de la crueldad de Artaud hasta el asco sagrado de Bataille, las orgías sangrientas de Hermann Nitsch y el teatro de Heiner Müller, e incluso a través del más hastiado y agotado de los tropos académicos: lo abyecto.
Me parece que si volvemos la mirada sobre buena parte de lo más radical e interesante del arte del último siglo, comprendemos que ya no estamos frente a lo sublime, ni tampoco frente al arte como posibilidad de sublimación estética, sino frente a un arte de desublimación, que intenta bosquejar lo monstruoso, lo incontenible, lo irreconciliable, aquello que es insoportable en nuestra experiencia de la realidad. He aquí mi humilde propuesta: más allá de los videomontajes infinitos y la fría obsesividad manierista del gusto por la apropiación y la reconstrucción que se ha vuelto hegemónico en el mundo del arte, el corazón de cualquier respuesta artística al presente acaso debiera ser el cultivo de lo monstruoso y su afecto concomitante, en concreto, el asco. Aquí se podría pensar el asco como el registro visceral de una monstruosidad que ya no puede ser excluida del dominio de la estética –como lo era en Aristóteles y Kant–, sino que debe ser su corazón arrítmico, su núcleo caliente y volátil. Es importante recordar el vínculo entre los juicios estéticos y el gusto o gustus, que aporta el “gusto” en “dis-gusto”, el viento malsano que agita suavemente las velas de la repugnancia. El asco es un juicio estético de disgusto.
Lo que reclamo entonces es un nuevo arte de la monstruosidad, capaz de ocupar una cierta distancia semiautónoma respecto de los circuitos de captura y mercantilización. Hoy el arte debe mantener la mirada fija, sin pestañear, sobre lo monstruoso, lo insoportable, lo irreconciliable y lo inquietante en extremo. El asco que sentimos no sólo podría provocarnos rechazo o repelernos: también podría despertarnos.
La cuestión es cómo consideramos y utilizamos la violencia esencial del arte; y quizás se trata de entender el arte como una violencia contra la violencia de la realidad, una violencia que devuelve la presión de la violencia de la realidad; quizás sea esta la tarea del arte, si pensamos en Hamlet, en un estado en putrefacción y un tiempo fuera de quicio. Pienso en Francis Bacon; cuando se le pidió que reflexionara sobre la supuesta violencia de su pintura, dijo: “Si hablamos de la violencia de la pintura, no tiene nada que ver con la violencia de la guerra. Tiene que ver con un intento de reconstruir la violencia de la realidad”. Y continuó: “Vivimos casi todo el tiempo a través de pantallas, una existencia velada. Y a veces, cuando la gente dice que mis obras parecen violentas, pienso que he logrado quitar uno o dos de esos velos o pantallas”.
La existencia me parece cada vez más velada y distanciada. Ese es el riesgo en un chato mundo fantasma cuyo maquillaje ideológico es una empatía hueca por un sufrimiento que no hacemos nada por detener y todo por incitar, en nuestra pasividad, dispersión y narcisismo. Ninguno de nosotros está libre de esto. Tal vez el arte, en su violencia esencial, pueda rasgar una o dos pantallas. Tal vez entonces empecemos a ver. No vemos del modo en que somos vistos porque estamos envueltos en una pantalla. Con su violencia, el arte podría desenvolvernos un poco.
Pero ¿qué es lo que nos produce asco? Ay, there’s the rub. Recuerdo haber dado hace un par de años, en el Cabinet de Brooklyn, un sermón de Halloween titulado “Cómo convertirse en Dios”. Iba vestido de sacerdote y mi amigo Aaron estaba disfrazado como una especie de duende satánico. Nos sentamos sobre sillas de cuatro metros y medio de alto mientras a nuestras espaldas se proyectaba una película de las orgías sangrientas de Nitsch en todos su detalles morbosos y gráficos. Los babosos bebían alegremente sus cócteles y sonreían con benevolencia mientras observaban el espectáculo. Incluso hubo algunas interrupciones jocosas.
El problema con el asco es que es un límite móvil. Lo que escandaliza a una generación –la de Bacon, digamos– se vuelve una banalidad indolente para la que sigue. El problema es que el arte, que supuestamente hace posible o produce cierto tipo de experiencia de lo real por la vía de empujar para que retroceda, puede en definitiva resultar una protección contra esa experiencia y acabar como una suerte de decoración. Quizás entonces el arte tenga que convertirse en enemigo de la experiencia estética. En ese caso, a nosotros nos tocaría hacernos enemigos del arte para recuperarlo. En este punto, el antiarte se transforma en el auténtico arte, en constante guerra de posiciones contra la degeneración de su potencial crítico en el Leteo de lo contemporáneo.
Traducción de Silvina Cucchi
Simon Critchley (Hertfordshire, 1960) es filósofo y se ha especializado en filosofía continental. Ha escrito, entre otros temas, sobre teoría ética y política, la relación entre la filosofía y la poesía y la naturaleza del humor. Es profesor en la New School for Social Research de Nueva York. En 1999 fundó, junto con el escritor Tom McCarthy, la International Necronautical Society. De sus obras, se han traducido al español Muy poco, casi nada. Muerte, filosofía y literatura (Barcelona, Marbot, 2007); La demanda infinita. La ética del compromiso y la política de la resistencia (Barcelona, Marbot, 2010); El libro de los filósofos muertos (Madrid, Taurus, 2008) y Sobre el humor (Cantabria, Qualea, 2010). Su último libro es The Faith of the Faithless: Experiments in Political Theology (Londres, Verso, 2012). El ensayo “AbsolutelyToo-Much” se publicó en The Brooklyn Rail, julio-agosto de 2012 (www.brooklynrail.org/2012/08/art/absolutely-too-much).
¿Qué representan hoy los pasaportes?
Néstor García Canclini
Veinte años después, Un millón de pasaportes finlandeses, de Alfredo Jaar, es metáfora de la mercantilización de identidades y el extravío de los valores...
Siete consejos para alcanzar el éxito
Lucrecia Palacios
Crónicas sobre Appetite.
En 2005, hace casi diez años, cuando todavía el kirchnerismo peleaba con Eduardo Duhalde bancas de senadores, una aspirante a...
Tiro al blanco
Graciela Speranza
Fabio Kacero, artista del “entre dos”.
Que el arte del siglo XX no se contentó con los límites de la pura experiencia visual...
Send this to friend