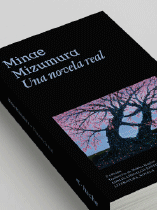Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río
László Krasznahorkai
A mediados del siglo pasado, Ernesto Sabato afirmó en una conferencia en Mendoza que no existía arte sin drama humano. En el público estaba Antonio Di Benedetto, que buscó rebatir la afirmación con “El abandono y la pasividad”, un cuento sin drama humano donde los protagonistas son la naturaleza y las cosas (la luz del sol, el viento, un vaso de agua, un papel). Algo así sucede en las páginas de Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, novela del húngaro László Krasznahorkai, flamante Premio Nobel de Literatura. Si bien el drama humano aparece, si se quiere, a la manera oriental —más espiritual que material, más universal que particular—, la ficción hace alarde de su deshumanización; el autor busca narrar casi sin personajes (o, mejor dicho: los grandes personajes, en efecto, son la naturaleza y las cosas) y casi sin trama, sostenida por un hilo delgado, una obstinación: la búsqueda del jardín más hermoso del mundo.
La historia, una especie de fábula zen engordada, dice así: el nieto del príncipe de Genji, obsesionado por encontrar el jardín del que habla el libro Cien hermosos jardines, decide viajar a Kioto. El “nieto de” —nótese que se lo reconoce por su ascendencia; el protagonista funciona más como una figura contemplativa que como un sujeto narrativo con psicología, cuerpo e historia— viaja a Kioto como quien se interna en un laberinto sin centro, guiado por una intuición antes que por un mapa. Así llega al monasterio donde habita el jardín, en otras palabras: donde habita la belleza. Y una verdad súbita: solo existe el todo, no los detalles.
Krasznahorkai no solo escribe una novela sobre Japón, ambientada en Japón, sino que busca que su novela sea Japón; para ello, ensaya una idea de lo oriental entendido como forma total de percepción, de contemplación, que es como se entiende lo oriental desde Occidente. No se trata únicamente de literatura, sino de una constelación cultural que incluye arquitectura, jardinería, caligrafía, ritual, silencio, naturaleza. Todo parece obedecer a un ideal de belleza que no se ofrece como espectáculo sino como retiro, como algo que se sustrae en el mismo gesto en que se muestra. Como en un koan, o como en Borges —claro referente del húngaro en lo enumerativo y laberíntico—, lo esencial se muestra solo para retirarse. Ahora bien, Krasznahorkai sigue ese ideal con una fidelidad casi programática, como si hubiese aprendido de memoria un manual secreto de lo japonés y se limitara a ejecutarlo con rigor extremo, un rigor que se funde con su estilo: frases larguísimas, puntuación al servicio de la ralentización, aclaraciones constantes (“o sea”, “es decir”) y una prosa que exige al lector el mismo esfuerzo físico que el desplazamiento del fantasmal nieto del príncipe de Genji. A veces esa narración se vuelve hipnótica; otras, cansina, insistente. De esta manera, la novela termina funcionando como el camino que lleva al jardín: está dirigido por un capricho lúdico e infalible, un gran pajar donde se reúne todo, lo útil y lo fútil, lo valioso —hay una secuencia admirable donde se habla de un libro antiguo hecho solo de cifras arábigas que llevan al último número pronunciable— y lo confuso.
Hay muchos momentos hermosos (la enumeración de los vientos, la descripción del sistema de raigambre del ginkgo o el suelo de guijarros blancos), pero también muchos otros donde el puro estilo se vuelve más abrumador. Curiosamente —o no tanto—, la novela gana fuerza en los desvíos (los borrachos perseguidores y perdidos, el ajuste de cuentas con el infinito), cuanto más se aleja del centro mismo de lo que se narra. Ahí, cuando confía en el desvío, el taoísmo narrativo que practica se vuelve ligero, avanza, respira.
Cerca del final se cita al pasar al autor del libro Cien hermosos jardines, quien decía que la mejor forma de definir el jardín secreto (una sombra de musgo con ocho cipreses de hinoki) era afirmar que su creador “había alcanzado la simplicidad”, que expresaba “lo infinitamente simple mediante fuerzas infinitamente complejas”. El jardín secreto —mínimo, perfecto, casi invisible— parece condensar la apuesta del húngaro: expresar lo infinitamente simple mediante fuerzas infinitamente complejas. Ahí asoma la paradoja. Krasznahorkai busca alcanzar la simplicidad absoluta —su ideal de belleza—, la iluminación, y lo hace a través de una seriedad que por momentos parece olvidar que, en ciertas tradiciones, la verdad se alcanza cuando se deja de buscar.
László Krasznahorkai, Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, traducción de Adan Kovacsics, Sigilo, 2025, 176 págs.
La escritura como un cuchillo
Annie Ernaux
Virginia Cosin
Desde los tiempos del posestructuralismo sabemos que no hay tal cosa como forma por un lado y contenido por el otro. Lo decimos, lo repetimos, y así...
Testigo
Jamel Brinkley
Manuel Crespo
Más que modernizar o embellecer, el auténtico gesto de la gentrificación es encubrir. Los sedimentos se disfrazan en el nuevo paisaje, pero no se retiran. Permaneciendo en...
Brooklyn, una novela criminal
Jonathan Lethem
Patricio Pron
Niños: juegan al béisbol, viajan en la plataforma entre los vagones del metro, roban en las tiendas, se insultan, se golpean, comparten secretos. Niños “de todo tipo,...
Send this to friend