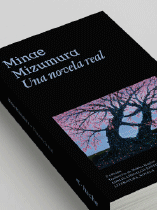Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Edwin Mullhouse
Steven Millhauser
En el prólogo a La invención de Morel, publicado en 1940, Borges acudía a la antinomia entre “novela de peripecias” y “novela psicológica” para celebrar el notable argumento de la novela de Bioy Casares. En la primera, cuyo modelo es la novela de aventuras, veía “un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada”, un artefacto cuya hechura debe tender a la precisión como un mecanismo de relojería. La novela “psicológica”, en cambio, en su afán realista, no solo “prefiere que olvidemos su carácter de artificio verbal” sino que en la distensión de la trama “propende a ser informe”. La libertad plena, concluye Borges, acaba por equivaler al pleno desorden. El corolario de esa economía narrativa que “impone el riguroso argumento” no solo tiene consecuencias en términos positivos, como formalizadora de la invención; también es su límite negativo, ya que mantiene a raya los eventuales deslices y extravagancias a las que podría quedar librada la imaginación creadora propia de todo buen novelista.
Con esto en mente, ¿qué habría pensado aquel Borges de una novela que resulta ser la biografía imaginaria de un niño de once años que ha producido una obra en apariencia genial y poco después ha muerto, y cuyo biógrafo tiene la misma edad que el artista al que retrata y que, como si ello no alcanzara para escapar a todo verosímil, se complace a lo largo de más de trescientas páginas en dar exuberantes y caprichosas descripciones de cada etapa de su corta vida? De eso trata Edwin Mullhouse, la primera novela del escritor estadounidense Steven Millhauser, quien la escribió a los veintisiete años. Pero estamos en 1972, y el posmodernismo literario (al que Borges mismo había ayudado a dar forma con sus ficciones) ya era parte del imaginario disponible para los escritores de su tiempo, llevado incluso un paso más allá de como lo había practicado él mismo en sus célebres relatos, construidos muchas veces por narradores que brindaban apócrifas versiones: la parodia, la metaliteratura, la manipulación narrativa de la historia se habían vuelto elementos característicos de la época, y la novela como género se convertía en el espacio autónomo de la ficción total.
Todo biógrafo de artista, tal como lo hace Jeffrey Cartwright, el autor ficticio de esta novela, puede ceder a la tentación de leer la vida de su biografiado de adelante hacia atrás, aunque la cuente en sentido inverso, cronológicamente. Primero está el presente de la obra, que vuelve a su autor pasible de ser objeto de una biografía, y luego su pasado (no importa qué tan nimio haya sido), al que se puede volver con el propósito de encontrar en cada episodio de la vida los indicios y las huellas del artista que, de algún modo, aquel ya era desde siempre. En ese ir hacia el pasado prefigurando un destino, el biógrafo de algún modo lo inventa. Se vuelve, por lo tanto, novelista. En Edwin Mullhouse, Millhauser lleva esa presuposición hasta los límites de la obsesión y el absurdo, lo que termina resultando cómico. Por otro lado, ¿hasta dónde remontarse para describir lo significativo de una vida? Julia Kristeva veía en las glosolalias y las ecolalias infantiles la puerta de entrada a los dominios del goce del lenguaje poético, puntos límite en los que el infante enuncia las palabras desde una pulsión todavía más acá del significado: las repite hasta vaciarles su sentido, las recorta y conecta arbitrariamente, juega con ellas. Desde ese criterio, sería posible una hipotética decodificación estética de las primeras manifestaciones preverbales del bebé, como la que sugiere el narrador de la novela, que además de biógrafo de Edwin fue su amigo más cercano: “En los primeros meses teníamos un complejo sistema de jadeos, ronroneos, risas, gorgoteos, olfateos, besuqueos, soplidos, eructos, chasquidos, detonaciones, claqueos, aullidos, bufidos, gorgoritos, pedorreos, chillidos, suspiros, zumbidos, bordoneos, gemidos, hurras, gruñidos, siseos, alaridos, ronquidos y resuellos, por no mencionar una amplia variedad de sonidos no clasificados, como guturbos, farfullos y susullos, así como ocasionales estorplidos, cloroqueos y repinques. El vocabulario preparlante de Edwin era notable y lamento profundamente no haber registrado sus primeros experimentos con el lenguaje”, para poco tiempo después notar que “a medida que los sonidos se asociaban más con las cosas, Edwin perdió interés en la literatura adulta, que curiosamente dejó de tener sentido a medida que las palabras comenzaban a adquirir sentido”.
Edwin Mullhouse, de Steven Millhauser, se lee entonces como una sátira sobre los niños prodigio en la que el novelista (sea el precoz narrador de la novela o el propio Millhauser) nos hace ver que un biógrafo puede llegar a ser más prodigioso que el prodigio retratado. También que esa palabra está demasiado cerca desde lo sonoro de lo que mentamos cuando usamos el término pródigo: un exceso, una abundancia o un derroche que, en el caso de la escritura, se vuelcan muchas veces sobre páginas y páginas que culminan en libros para finalmente ser, todos ellos, el conjunto informe de la literatura, no importa si camuflados en géneros en apariencia tan alejados como una novela experimental, una biografía o una clásica novela de aventuras.
Steven Millhauser, Edwin Mullhouse, traducción de Carlos Gardini, Interzona, 2025, 384 págs.
Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río
László Krasznahorkai
Manuel Álvarez
A mediados del siglo pasado, Ernesto Sabato afirmó en una conferencia en Mendoza que no existía arte sin drama humano. En el público estaba Antonio Di Benedetto,...
La escritura como un cuchillo
Annie Ernaux
Virginia Cosin
Desde los tiempos del posestructuralismo sabemos que no hay tal cosa como forma por un lado y contenido por el otro. Lo decimos, lo repetimos, y así...
Testigo
Jamel Brinkley
Manuel Crespo
Más que modernizar o embellecer, el auténtico gesto de la gentrificación es encubrir. Los sedimentos se disfrazan en el nuevo paisaje, pero no se retiran. Permaneciendo en...
Send this to friend