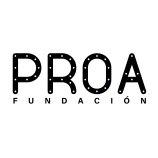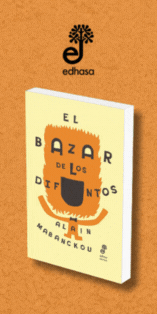Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Una batalla tras otra
Paul Thomas Anderson
Desde Punch-Drunk Love (2002) que Paul Thomas Anderson no contaba una historia del presente. ¿Serán las cinco antológicas “películas de época” que hizo en estos más de veinte años las que le dan a Una batalla tras otra un cierto tono anacrónico? Porque si, por un lado, el protagonista declara, en su nube de cannabis, haber nacido “en algún momento en los años ochenta” y las políticas de género de su hija adolescente confirman que estamos en el siglo XXI, el asunto en sí huele a espíritu setentero y en pantalla se nos ofrece un deslumbrante esfuerzo de estética retro, que llegó al punto de resucitar el formato VistaVision con que se rodaron películas de referencia de los setenta como Contacto en Francia. En cualquier caso, es lo de menos: incluso en su nostalgia, Una batalla tras otra vibra certeramente en su reflexión hic et nunc y es tal vez la obra más urgente de Anderson. La clave bien puede estar en la contraseña que su protagonista no consigue recordar: “El tiempo no existe, pero de todos modos nos controla”. Conviene seguir, por analogía, su propio reclamo en medio de la frustración (“No nos pongamos quisquillosos con las contraseñas”) y no ponernos quisquillosos con la cronología.
En el centro de la historia está el grupo revolucionario French 75 —una denominación que con sus referencias bélicas (es un cañón francés de 75 milímetros de fines del siglo XIX), etílicas (es un cóctel nombrado en su honor y que tendría un efecto equiparable) y cinéfilas (lo toma Ingrid Bergman en Casablanca) sintetiza el complejo imaginario con que juega Anderson—. La secuencia inicial presenta al grupo en plena acción, invadiendo un campo de detención de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. El rol de Bob (Leonardo Di Caprio), experto en explosivos, es ahí de propaganda, o celebratorio, o decorativo: tirar fuegos artificiales. En la película, es un gesto programático: Bob no será directamente responsable de ninguna de las muertes violentas en pantalla. El guion, el oficio de Di Caprio (y también su cara) vuelven creíble a este subversivo ferviente, pero inofensivo. La puesta en escena le otorga atributos que lo acercan más al Dude de El gran Lebowski (Hermanos Coen, 1998) que a los héroes estoicos del cine de Gillo Pontecorvo al que es aficionado: una bata, una media colita, un porro. La mayoría de los personajes recibe un tratamiento similar, incluso los más violentos: el sensei Sergio St Carlos (Benicio del Toro) se define como un “Harriet Tubman latino”, el Coronel Lockjaw (Sean Penn) conjuga ideologías de superioridad racial con fantasías eróticas en su aspiración por integrar la sociedad secreta de los Aventureros Navideños —un grupo presentado en pantalla, con sutileza mordaz, en el marco de un diorama de museo berreta—. Pero el personaje que mejor cifra este impulso esperpéntico es Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), la militante más radicalizada, menos acomplejada y, como lo anuncia su nombre, menos confiable. En un gesto tarantinesco, la banda sonora incluye el bolero “Perfidia” en versión de Los Panchos.
Hay por lo menos dos secuencias magistrales en la película, ambas de huidas. La de Bob de su refugio en el bosque hasta su arresto es un despliegue de acción frenética que se entrelaza con pases de comedia física, breves estudios de personaje y diálogos que parecen tomados directamente de Ionesco. Dura veinticinco minutos, acentuados por un tema al piano, continuo, que impone el tono de comedia. La huida de su hija Willa (Chase Infiniti) hacia el final alcanza en cambio una inflexión más metafísica, que tienta llamar “borgeana”: un camino recto en el desierto se convierte, con sus ondulaciones acentuadas en el trabajo de fotografía y edición, en una suerte de laberinto en el que el héroe termina de entender y aceptar su destino. La adolescente se salva a sí misma, inscribiendo la fábula en el impulso actual de deconstruir a las “damiselas en apuros”, y Bob termina la película sin sangre en las manos.
Es que, aun en su despliegue caricaturesco, hay en el corazón de la historia una reflexión sobre la violencia que merodea los asuntos machacados por el discurso político estadounidense de la era Trump: raza, inmigración. Sin subrayados didácticos —o al menos sin demasiados—, Anderson rescata la noción de revolución (“¡Viva la revolución!” es el único eslogan que a Bob no se le ha olvidado), principalmente como un instrumento de resistencia. Este es también un gesto anacrónico, o nostálgico, que vuelve a poner en escena la vieja dicotomía de los sesenta sobre la relación entre política y violencia, que suponíamos muerta y enterrada. De un modo u otro, la película demuestra que la forma efectiva de ir contra la injusticia institucionalizada es el trabajo persistente y desde abajo, al modo del “ferrocarril subterráneo” —la analogía con el esclavismo es fuerte y pertinente— que el sensei maneja con aplomo y eficiencia, mientras que quienes optan por la violencia apenas logran acciones vistosas, marcadas con fuegos artificiales, que terminan en un callejón sin salida, convertidas también en un modo de consumo. La respuesta quizás no sea nueva, pero volver a hacer la pregunta es un agudo comentario sobre el mundo de hoy.
One Battle after Another (Estados Unidos, 2025), adaptación libre de Vineland, de Thomas Pynchon, guion y dirección de Paul Thomas Anderson, 161 minutos.
Las corrientes
Milagros Mumenthaler
Gustavo Toba
En 2016, a Milagros Mumenthaler se le presentó una imagen mientras caminaba por las calles de Ginebra: una mujer que se arrojaba al río desde un puente....
Valor sentimental
Joachim Trier
Graciela Speranza
Con ecos de la “trilogía de Oslo”, Valor sentimental se abre con una vista panorámica de la ciudad, pero la cámara vira muy pronto...
Frankenstein
Guillermo del Toro
Santiago Martínez Cartier
“Vi a un pálido estudiante de artes impías arrodillado junto a la cosa que había ensamblado”, narró Mary Shelley al recordar cómo surgió la imagen que luego...
Send this to friend