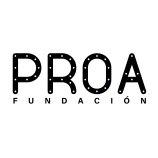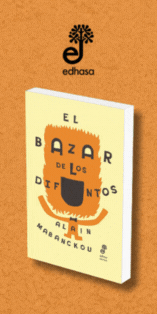Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Hay una situación urbana que me conmociona siempre y cada vez: la del intelectualmente afectado —ya por acción irreversible de las drogas más rebajadas que el mercado pone a nuestra disposición, ya por alguna deficiencia congénita— que al lado del poste de luz o en el colectivo se lleva al oído un teléfono obsoleto, sin batería, inhabilitado para entrar en contacto con las microondas universales, y mantiene una conversación fingida.
De acuerdo con este comportamiento, el valor funcional que los objetos conservan no es del todo imaginario, y una especie de liturgia del desamparo envuelve la cuestión en su aura técnica. Recién al engranarse una cadena específica de medios en desuso (el aparato arcaico, la charla telefónica, la sociedad) es cuando se produce con éxito la ilusión o, mejor dicho, se produce internamente la ilusión de éxito.
Pero así como la gente ya no usa teléfonos con botones, también se fue volviendo cada vez menos adepta a la conversación en tiempo real, porque prefiere chatear o mandar audios. Son motivos de índole material los que condicionan el recurso performático, que necesitará actualizarse si no quiere quedar expuesto como una ficción al momento exacto en que empieza a ser interpretado. Como les sucede a las víctimas primordiales de la gestión económica libertaria, esos indigentes sobre quienes además impactó de lleno la desmaterialización de la moneda en favor de las billeteras virtuales —porque desaparece el peso papel y con él la posibilidad de obtenerlo por azar o compasión para comprar apenas lo más esencial: un poco de comida—, nuestro emisor sin receptor también deberá ajustar los términos de su presencia pública si quiere desacelerar el proceso que lo vuelve invisible frente a esa mirada que tanto anhela.
Puede ser dicho de mil maneras distintas: que a los artistas resulta natural asociarlos (de modo alegórico, claro) con la figura del descaminado psíquico que hace de cuenta que habla con el mundo usando un teléfono que ya no sirve, preso de un ritualismo en descomposición; que los artistas son el grupo social con menos conciencia de los problemas específicos que está padeciendo; que además de soñar con vivir del mercado negro mientras bajan línea, los artistas aspiran a que su práctica sea legislada como la de un trabajador en relación de dependencia, sin estar del todo dispuestos a especificar cuál es la contraprestación que ofrecen; que sus ademanes son puro teatro. Retomando la línea alegórica, si los artistas fueran en efecto lo que el anexo de la Resolución 187/2025 llegó a llamar, con esa perversidad mersa tan propia de este gobierno, “débiles mentales”, ¿el teléfono pringoso y sin línea, o sea, el medio simbólico que habilita materialmente la fantasía de contacto con el mundo, sería el arte o serían las instituciones? ¿Qué es lo que no funciona pero hacemos de cuenta que sí?
Cada seis u ocho meses recibimos la noticia de una persona artista que, a los ojos de la humanidad (es decir, de internet), comete la infracción más estúpida y luego se ve obligada a hacer eso que las personas artistas son famosas por haber desaprendido a hacer: abandonar la crisálida, sentenciadas por su involucramiento con una determinada institución, para justificar la supuesta importancia social de su quehacer. A su vez, las respuestas ambientales también tienden siempre a la reiteración, porque sumado a los intentos de la persona artista para argumentar desde el concepto, aparecerá otro alguien, una voz autorizada en los asuntos artísticos que afirmará, por vez milquinientosava, que la gente no-artista es estúpida porque virtualmente todas las discusiones en torno a los procesos del arte ya fueron saldadas hace ochenta años por varones modernos que dejaron herencias millonarias. No faltará tampoco la internauta caritativa que se anime a arriesgar que la culpa del dramón es en realidad de los museos, o de sus curadores, por no haber “cuidado” a la persona artista en cuestión, por no haber hecho un triple fact-checking en torno a la proveniencia de una imagen cualquiera, por no haberle preguntado a un colectivo de trabajadoras sexuales qué pensaban sobre la creación literaria como operación soberana o por no haber entrenado de manera adecuada a sus recursos humanos para plantarse en el coliseo desalmado de la contemporaneidad.
Esta trama de culpas y castigos reforzaría nuestra hipótesis central, porque al igual que sucede con el celular que el individuo socialmente descartado rescata de la basura para hablarle al aire y hacer de cuenta que del otro lado de la línea hay alguien que lo ama, el arte hace de cuenta que los problemas que produce ya nacen resueltos y que la sociedad debería agradecerle semejante pase de magia política.
Durante la mitad más cercana del siglo XX el arte funcionó como contrapeso lingüístico con relación al centro, es decir, dispuso un juego particular de herramientas cuya aplicación ideal debía ser la de cuestionar el funcionamiento autoritativo del Estado y el capital, siempre dentro del ecosistema del bienestarismo de posguerra. Pero hoy, sin Estado de bienestar (seamos más concisos: sin bienestar y sin Estado), el arte pareciera estar funcionando en piloto automático o ejecutándose dentro un entorno virtual, como el cerebro en el frasco del experimento de Gilbert Harman y Hilary Putnam. El arte cree que está haciendo lo mismo que hizo durante los años cincuenta, sesenta o setenta; cree que la sociedad continúa abrevando en sus ideas y maravillosas invenciones para avanzar hacia nuevos horizontes morales, éticos y políticos. Si la sociedad tiene el tupé de discutirle, es porque no puede aceptar todavía el único hecho real y concreto que ordena la vida en este planeta: la verdad, siempre, la tiene el artista.
Frente a esa “autoridad sin razón” que el arte encarna y de la que habló Suhail Malik, una persona cualquiera no podía oponerse sino románticamente y apelando a cualquier efluvio azaroso de justicia poética para hallar un mínimo de satisfacción y venganza. Pero internet lo cambió todo y la desautorización compulsiva del paradigma social y tecnoeconómico consolidado durante el siglo pasado es la nueva pasión de las masas. Si nos guiamos, como hacen miles de millones de personas en todo el mundo, por las declaraciones de gente como el ministro de Salud estadounidense Robert Kennedy Jr., quien afirma que “hay que dejar de confiar en los expertos [porque] confiar en los expertos no es una característica propia de la ciencia ni de la democracia, sino más bien de la religión y del totalitarismo”, puede que encontremos una baliza para ubicarnos en este paisaje hundido.
En la Argentina, por cómo se fue estructurando el campo durante las últimas dos décadas, el expertise y el máximo nivel de operatividad profesional en torno al arte lo tienen las personas artistas. No hay forma más elevada de autoridad simbólica. Los curadores son poquísimos y están muy poco dispuestos a discutir nada (hay hambre). Los historiadores, que a veces curan, historizan y con el arte contemporáneo no quieren tener mucho que ver (hay asco). Los equipos museísticos, y acá ya nos metemos en un terreno humano mucho más informe, por lo general responden a nombramientos discrecionales y caprichosos más vinculados a la vida personal de los directores, a sus gustos sexuales, ideológicos o de vecindad adquisitivo-genética. Aunque no parezca, o cueste aceptarlo, la gran particularidad de la Argentina es que las personas artistas tienen el protagonismo estructural y por eso mismo van a terminar ligándola siempre: son profesionales que ayudan a sostener el orden retórico del siglo XX y, a los ojos del pobre votante castigado por la desintegración del proyecto civilizatorio occidental, estarán asociadas de modo irrevocable al poder, al privilegio, a la falta total de transparencia y a la falta absoluta de talento.
Pero aunque trabajen como profesionales para defenderlo, las personas artistas no son productos orgánicos del siglo XX, sino que mientras más jóvenes son, más se alejan de la excepcionalidad política que les otorgó el bienestarismo posfordista y más condicionadas están por la matriz pauperizante de la frontera posinternética. Las personas artistas contemporáneas, antes que criaturas puras de la educación artística o del museo, son engendros de internet y su cultura, por lo que ostentan la condición ambivalente de expresar al mismo tiempo una de las formas más absolutas de autoridad centrística (el ser artista institucional) y su reverso político efectivo (el ser parte de una “minoría mayoritaria” que se manifiesta gracias a internet y horada incansablemente la función autoritativa centrística con cagadas y caprichos).
Caínicas, condenadas, las artistas son personas de las redes pero que en la frente llevan la marca de Santander, de Loma Negra, de Consultatio o del fondo público; serán parias, unas “refugiadas” de acuerdo al telúrico léxico carcelario; un vector ambidiestro que sostiene el núcleo mismo del nexo democracia-capital mientras denuncia sus acciones indebidas. Este desbarajuste hace que las personas artistas ataquen con las armas del centro pero que su reflejo sea defenderse con las de la periferia. Y si los artistas atacan como autoridad pero se defienden como minoría, el viejo Chacho Jaroslavsky diría que hay que cuidarse de los artistas.
En la sociedad argentina hoy es esencial aprender a cuidarse y apuntar a articular el cuidado más allá de la célula sectaria. Internet logró que los enemigos de la imaginación reaccionaria se desidentifiquen de sus contenedores históricos, por lo que alguien con VIH se volvió igual de sospechoso que una pediatra del Garrahan, y alguien de piel marrona es igual de sospechoso que un político corrupto (o que un político no corrupto, ya que estamos). Todos somos un peligro latente, todos le robamos algo a alguien más, todos contribuimos a que la cosa no sea como tiene que ser. Pero la persona artista además tiene algo de doble agente que la ayuda a superar los estrechos límites del antagonismo ideológico. Entre sollozos y flashazos, lee su papiro encriptado en la lengua de una mágica contradicción operacional que cada vez es más difícil de salvaguardar sin la aparición de nuevos argumentos.
Perdiendo de a poco la protección que le otorgaba verse limitado a canales intestinos y endogámicos de circulación, el arte empieza a llegar a todos lados en forma de información, en forma de sentidos desjerarquizados y sesgados que se consumen y se descartan con fanatismo, arbitrariedad y saña. En vez de al amoroso y tolerante ojito del amigue, el arte vuelto información se enfrenta a un monólogo colectivo diseñado para humillarlo a toda hora y demostrar su escasísimo valor moral y humano. Este hecho trágico condena al arte a perder de manera definitiva su aura en lo social. La información, al igual que el hecho artístico, tiene sus propias reglas; pero no podemos pretender que una legislación someta a la otra basándonos solamente en los misterios inescrutables de un realismo metafísico pedorro.
Entre los derechos humanos del ente interneteano (a esta altura indiferenciable de un bot, que además, por extensión, debería tener los mismos derechos que vos y yo) se encuentra el derecho a exigirnos porque nos consume: si nos ve en internet, nos consume; si nos consume, va a opinar; y si opina, va a ser para perseguir, demonizar, estigmatizarnos y cuestionar en líneas generales nuestra legítima pretensión de estar vivos y ser amados. El artista institucional, al igual que el científico, el criminal, la intendenta o la víctima del genocidio israelí, está siendo consumido por un ojo que sepulta el viejo ojo benévolo de la microsociedad, la tradición histórica y el círculo de amigos.
Si mapeamos su operación estructural, ¿qué hace una pintura? ¿Qué hace una imagen, por ejemplo, de un dragón en un museo? Me atrevo a decir que no hace absolutamente nada más que señalar que ciertas discusiones no están zanjadas ni ahí. El artista puede alternar entre pintar cosas y negar su efecto concreto sobre el mundo mientras retuitea comunicados de repudio, pero lo que no tiene ya es la potestad excepcional sobre la imaginación constructiva del sadismo. El odio está ahí, al alcance de la mano, pero si quiere volver a instrumentalizarlo para aportar algo que resulte tangible, la persona artista deberá sacrificar su posición de excepcionalidad con relación al centro. Sin el arma de su autoridad injustificada, que lo volvía infalible y capaz de servir para todo (particularmente desde la más asumida inutilidad), el arte necesita replantear su posición discursiva.
Hace unas semanas me enviaron un posteo firmado por Alicia de Arteaga, publicado en alguna de sus propias redes sociales. Si bien el atributo principal de este personaje —además de la regia elegancia— es un tipo de nostalgia que podríamos tildar de prepotente, así y todo logra escribir sobre el futuro cercano con la impunidad facultativa de los maestros:
(…) hay un temible desacato en el sistema de precios. De pronto, un artista sub 30 se vende más caro que un ditelliano. Alguien tiene que decirlo (…). Todo era una fiesta. Han pasado años. El mundo del arte es otro, muchos quieren subir al Arca de Noé, pero todo tiene su límite.
Una nueva era comienza, muchos quedarán fuera del circuito, habrá menos ferias y, alguien tiene que decirlo, ganará el conocimiento. Menos mktng y más expertise. The Art Show elige pausa mood. Barajar y dar de nuevo. Hace falta un Bonino, un Ernst Beyeler. Más que nunca (…)
Arteaga nunca fue lo que se dice un termómetro para medir el humor social en torno a cómo el grueso de la gente experimenta el arte, pero si hay algo que yo respeto es la voz de la experiencia. Así que para que nos esté hablando de la inminencia de una catástrofe a escala bíblica, la cosa parece estarse poniendo fea para el arte argentino. Si este diagnóstico, viniendo de quien viene, es tan preciso y oportuno, mejor tomárselo en serio porque entendemos que no puede existir un grado mayor de obviedad. Llorar es gratis, pero el miedo no es tonto.
Aun así, el clamor de Arteaga por que vuelva el genio caballero, el galerista-embajador creador de orgiásticos sentidos, el pozo sin fondo de glacial spritz plantado sobre el Rialto (y deberíamos agregar, ya que ella no lo hace: que vuelva también el ama de casa que inventó la idea de desmaterialización mientras repasaba el espectro de verdosidades presentes en la caca estancada dentro del pañal de su criatura), es apenas un clamor en nombre del expertise y una vuelta al orden. De hecho, es imposible no asociarlo con una añoranza mucho más consuetudinaria y menos ocupada por especificidades: la de que vuelva el siglo XX y su sentido de dirección histórica. ¿Pero por qué quedarse ahí? Si andamos pedigüeños agarremos el teléfono que no anda y recemos: que vuelvan los hospitales, la utopía arquitectónica y los políticos suicidados por la presión sanguínea de sus ideas; que vuelvan mamá, papá, la abuela, los MiG y el Komsomol; los techos altos, Cris Morena, Eva, el aluminio, el punk y aquel azul —tan sobrio— de los patrulleros.
El arte contemporáneo basó su proyecto en un expertise entusiasta en torno a la logística de la globalización, al conocimiento hermeticista de una internet que generacionalmente estaba fuera del alcance de los ricos; fue una ciencia de hacer amigos y una biblia, la más hermosa, para pelotudear. Pero como dice la señora, “todo tiene su límite”. Ni los museos, ni el arte en sí: los artistas, como medio social, tienen que desandar el camino que los convirtió en instrumento de su propia obsolescencia.
Nuestro año glacial
Paulo Andreas Lorca
Vivimos tiempos elementales. Es decir, los nuestros son tiempos sitiados por el insólito flujo de los elementos —incendios, tempestades, erosiones, deshielos— a causa de la influencia antropogénica....
Energía y optimismo. A propósito de los sesenta años de la galería Ruth Benzacar
Manuel Quaranta
Desde su advenimiento en el siglo XIX —apuntalado por la autonomización del arte, la emergencia de un mercado y la individualización del artista—, las galerías han sido...
¿Cómo se cuenta el cambio climático?
Nicolás Scheines
El último 22 de noviembre finalizó la COP30 y existió un único consenso: el documento firmado no estuvo a la altura de las expectativas. Estas eran altas...
Send this to friend