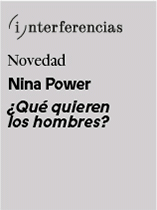Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
La mirada como ficción
Beto Gutiérrez es autor de varias fotografías fascinantes, como la de la palabra que tatúa su antebrazo: Impermanent. Sobre fondo de cemento u hormigón, el pálido brazo del artista venezolano recuerda a una rama o a la piel muerta de una serpiente, perecederas como el ser humano, que cree poder vencer el paso del tiempo con los tatuajes. Poco me impresiona más que un corazón o un rostro tatuados en la piel destensada de una anciana.
Me fascina también el diálogo múltiple que propone la obra que acompaña estas palabras. Un diálogo entre el Empire State Building y las Torres Gemelas, dos iconos turísticos; entre el lugar de la mirada y el lugar mirado, nocturnos. El primero representado mediante el dibujo ajeno, que el fotógrafo se apropia y reproduce, ampliado; el segundo, en cambio, es fotografiado en toda su indiferencia ante el inminente futuro de ausencia. El ticket se convierte en un recuerdo de viaje: es decir, la factura es un souvenir. También lo son esos dos rascacielos paralelos, que nos interpelan porque en aquella época sólo eran símbolos locales (del capitalismo, de Nueva York) y ahora en cambio son universales.
Como los retratos de delincuentes juveniles –con aura de ángeles caídos y vírgenes de extrarradio– que Beto Gutiérrez ha realizado durante años, es un documento de barbarie.
Y es la portada de la edición venezolana de mi novela Los muertos. Durante la primera década del siglo xxi publiqué libros que hablaban de la emigración y de la Guerra Civil. Es decir, de las experiencias que vivieron mis padres y mis abuelos. En 2002 viajé a la otra punta del mundo para reseguir los rastros dejados por mi familia migrante y por unos monjes misioneros que llegaron a Oceanía entre la Desamortización de Mendizábal y la Guerra Civil. Seis años más tarde publiqué Australia. Un viaje. La historia es agua de lluvia que se inmiscuye por las grietas y los poros de la materia, el texto. En ese libro y en el resto de mis libros de viaje seguramente podría detectarse la realidad histórica (ese mundo distinto, todavía más resquebrajado tras los atentados) como puede hacerse con la realidad digital que hay en el reverso de sus páginas. Pero ni el 11-S ni el 11-M son explícitos. Tal vez porque es propio de los escritores heredar temas y obsesiones leídas, ajenas. Tal vez porque la velocidad de la literatura es muy distinta de la de la historia. Quizá porque posicionándome literariamente (esto es: crítica y políticamente) en el debate internacional sobre la memoria histórica, entendía que también estaba interviniendo, en diagonal, en la conversación sobre cómo representar a las nuevas víctimas.
En los últimos meses he tenido la oportunidad de hablar abundantemente sobre ese tema con el escritor rosarino Antonio Galimany. Mientras escribía su primer libro de relatos, me confesaba la duda acerca de la obligación –tal vez autoimpuesta– de hablar sobre la violencia política de los años setenta, porque él siente como propia otra crisis, que sí vivió, la de la Argentina en 2001. Es probable que el hecho de no conocer otro presente español que no sea el democrático y, por tanto, el hecho de poder viajar con libertad, me llevaran a la necesidad de tratar de entender cómo fue un país bajo una dictadura y cómo fue la obligación de emigrar. Pero lo cierto es que, cuando en 2008, viajando por Jordania, quise trasplantar mi literatura de viaje a un contexto sin rastro genético, fui incapaz de hacerlo. Entonces se me ocurrieron la trama, la estructura y la intención de Los muertos. Una novela que ensaya preguntas como estas: ¿se puede hablar de la Guerra Civil española por elevación, situándola en la corriente histórica de los grandes conflictos y genocidios? ¿Se puede manipular desde Europa el imaginario popular norteamericano para hacerle decir cosas que son impropias de su origen? ¿Debe comenzar la exploración del tema de la muerte por la propia ficción, es decir, por los muertos de la historia de la ficción? ¿Debe la ficción rastrear su propia ontología? Ahora me doy cuenta de que nunca me hubiera planteado esas preguntas si no hubiera vivido en 2005 en Chicago y si, de camino, a finales de 2004 no hubiera visitado por primera vez Nueva York.
Fue en aquel viaje cuando una ciudad que hasta entonces había sido sobre todo ficticia se invistió para mí de realidad. Esa es una de las razones del viaje. Supongo que a partir de entonces, aunque seguí escribiendo sobre Australia o sobre La Boca, ya se había activado algún mecanismo en mi cerebro que, mucho más lento que la Historia –que es voraz y vertiginosa–, me condujo a Israel, a Jordania, a una trilogía sobre la ontología de los seres ficcionales y sobre el conflicto constante entre versiones y hechos, entre literatura e historiografía. Sé que no es más que una consecuencia de la autosugestión, de esa enfermiza necesidad que tenemos algunos escritores de ver hilos en la maraña de los textos que leemos y que escribimos, vínculos que dibujen un conjunto aproximadamente coherente, pero lo cierto es que cada vez que contemplo esa obra de Beto Gutiérrez me convenzo de que todo ha girado alrededor de Los muertos desde aquel día oriental. La lectura de La contravida, de Philip Roth, Lost Girls y Promethea, de Alan Moore, Confesiones de una máscara, de Mishima, o El asco, de Grant Morrison; las horas dedicadas a Galactica, Mad Men, Fringe, In Treatment y otras series que especulan sobre la invención de la identidad personal; la corrección literaria de las miles de páginas de los Cuentos para un año, de Luigi Pirandello, que ha traducido Marilena de Chiara; o mi último libro, Teleshakespeare.
También esa obra de Beto Gutiérrez: esos dos edificios se convierten en iconos, en dibujos o fotografías, en el espacio que invadieron King Kong o Superman. Esa obra está hecha de papel o de píxeles, pero en su materia se inmiscuyen tanto la Historia como la Imaginación. Al menos cuando la miro yo y, por tanto, sobre ella me proyecto.
Milpalabras
Alan Pauls
Fischli & Weiss y The Way Things Go. La comedia de las cosas
The Way Things Go (1987) es una reacción en cadena filmada que dura...
Milpalabras
Lux Lindner
Nueva señalética para laberintos comprometidos
¿Cuál es el mínimo de forma y ambigüedad admisible para que proyectos antidistópicos de núcleo ternurista interpolados dentro de un sistema...
Milpalabras
Néstor García Canclini
Todo comienza al preguntarse sobre el ocultamiento de la amistad. ¿Por qué si hay tantos libros y revistas dedicados al amor, se reflexiona poco, salvo en...
Send this to friend