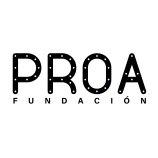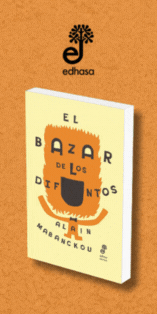Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
El inventor
Miguel Bonnefoy
Hay veces en que la historia parece titubear por un instante y cuestionarse si acaso podría tomar otro rumbo antes de seguir su marcha inexorable. No se trata de revoluciones grandilocuentes, ni de sobresaltos del poder, sino de esos desvíos ínfimos, apenas perceptibles, en los que una idea solitaria o una invención discreta amenazan con torcer el curso de los acontecimientos. Son momentos en que el porvenir se asoma a algo distinto, más tenue, más incierto, antes de ceder a la inercia de lo establecido. De estas cuestiones se vale el franco-venezolano Miguel Bonnefoy para urdir menos la biografía de un hombre que una fábula sobre el prodigio de inventar lo real.
El inventor sigue los pasos de Augustin Mouchot (1825-1912), un profesor de matemáticas francés, más adepto al rigor de la escuadra que al vértigo de la chispa, que quiso atrapar el sol con un espejo. Hijo de un cerrajero y de constitución frágil, trajinó la infancia entre el brillo opaco de los engranajes y las sombras largas de una salud incierta; una conjunción que prefigura tanto la vocación técnica como su deriva visionaria. Aunque nada en su semblante de funcionario, en sus hábitos regidos por el compás y los horarios de clase, anunciaba la inminencia de una vocación prometeica, mientras Mouchot enseña álgebra en Tours y luego en Alençon, entre pizarras, fórmulas y adolescentes soñolientos, bajo esa vida gris y reglada, y con el favor de una biblioteca que le cae en gracia, comienza a palpitar una obsesión absurda, desmesurada: construir una máquina que transforme la luz solar en energía útil. Nada menos que un sol doméstico, obediente, contenido en una caldera. La idea, tan disparatada como en cierta medida elemental, desafía el sentido común de su época: en pleno auge del carbón y la máquina de vapor, proponer una energía invisible, voluble, celestial, suena a una afrenta sin pólvora.
De modo que, con paciencia de artesano —su figura dista tanto del sabio de academia como del loco de altillo—, Mouchot diseña un horno solar mediante lentes parabólicas y un sistema de calderas; el artilugio convierte agua en vapor, el cual pone en marcha un motor pequeño. Su logro técnico llama la atención, no sin un considerable esfuerzo, de algunos sectores científicos y estatales: participa de exposiciones industriales, logra subvenciones modestas, llega incluso a presentar sus máquinas en la Exposición Universal de París de 1878, donde obtiene una medalla de oro. El reconocimiento, como el sol que lo inspira, parece alzarse al fin.
Pero entonces, como corresponde, sobreviene el eclipse. La guerra franco-prusiana primero, el ascenso de la energía fósil, la presión de la economía extractiva y la falta de visión política más adelante terminan por relegar su proyecto. El Estado francés, seducido por el carbón barato de las minas coloniales, corta los fondos. Sin público ni presupuesto, Mouchot vuelve al aula, escribe sus memorias técnicas y, mientras su máquina se oxida en algún olvidado rincón, él se apaga como una lámpara sin llama.
La narración, que se mueve con esa ligereza que uno encuentra en los sueños una vez aceptadas sus reglas, evade el énfasis biográfico y acepta el desvío que ofrece alguna historia secundaria. Bonnefoy no se propone restituirle a Mouchot su lugar en el panteón de la historia, sino algo quizá más audaz: lo rescata de los archivos apolillados para lanzarlo hacia una forma de posteridad literaria. Más que reconstruirlo, en todo caso lo reinventa; de ahí que importe menos el afán documental que el vuelo imaginativo, que no contradice los hechos, pero los vuelve superfluos. Tal vez Mouchot no existió nunca, o al menos no así. ¿Y qué lo distingue, entonces, de un personaje de ficción? ¿Qué separa a un hombre olvidado de uno inventado, cuando ambos apenas sobreviven en los márgenes de un archivo o en las páginas de un libro? Al borrar las fronteras entre lo que fue y lo que pudo ser, el relato otorga no una sobrevida, sino la posibilidad de una vida más real que la propia existencia histórica.
La parábola final de Mouchot —olvidado, relegado a los márgenes de la historia— remite a la caída de Ícaro. Pero, como en la pintura de Brueghel el Viejo, el mundo no se detiene a mirar el desplome: arde el sol, el barco navega, el campesino ara la tierra. Ícaro ya no está en el centro del relato, ni siquiera en su orilla. Y la Historia, indiferente, sigue su curso. Casi como si dijera que el verdadero fracaso no es errar, sino acertar en el momento equivocado.
Miguel Bonnefoy, El inventor, traducción de Regina López Muñoz, Libros del Asteroide, 168 págs.
Brooklyn, una novela criminal
Jonathan Lethem
Patricio Pron
Niños: juegan al béisbol, viajan en la plataforma entre los vagones del metro, roban en las tiendas, se insultan, se golpean, comparten secretos. Niños “de todo tipo,...
La última novela
David Markson
Juan F. Comperatore
Reservorio de chismes de salón, anécdotas menores, efemérides marginales, subrayados de lecturas discontinuas, citas de atribución dudosa y recuerdos deshilachados de vidas ajenas; entre toda esa hojarasca...
El jardín de rosas
Maeve Brennan
Virginia Cosin
Existe un término en alemán para designar el acto de “esparcir”, “desparramar”, “despedazar”, “traspapelar”, “desperdiciar”, pero que también se usa en bibliotecología o lexicografía para “formalizar”, “extractar”,...
Send this to friend