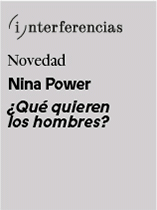Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Vladimir Sorokin, El día del opríchnik, traducción de Yulia Dobrovolskaia y José María Muñoz Rovira, Buenos Aires, Alfaguara, 237 págs.
Pocas fuentes de ruindad tan activas como la alianza entre fundamentalismo y tecnolatría. Hecha de dos obsesiones, reemplaza la legalidad por la excepción trascendente, justifica las violencias del deseo, alienta la fantasía de satisfacción ilimitada y estimula corrupciones y dependencias. El tecnointegrista es despiadado pero se consiente todo, aun lastimarse un poco a sí mismo; vive en regreso constante a la perversión polimorfa. Es amoral, malvado y comprable como los niños. Si está en posición de dominio, habla como si tuviera un conocimiento: es vulgar. Para el escritor satírico, el más susceptible a la estupidez, el más atento al rebote de su palabra en la realidad, enfrentarse con una monarquía beata high-tech debe ser un deleite; lo que tal vez explique cómo ha hecho Vladimir Sorokin para obtener encanto de una sociedad tan repulsiva como la que imagina en El día del opríchnik. Sorokin dice que el tema del libro es la ebriedad de poder; la crítica rusa habla de poética excremental. Más bien sucede como si, desde su saña, el libro también festejara algo; y seguramente festeja el logro de haberse unido a la gran cadena de la sátira rusa, la de Almas muertas, la de El maestro y Margarita.
Toda sátira es macabra y jocosa y se centra en algún modo de la estafa, pero la especialidad de los rusos es la brecha abismal que media en su país entre el discurso público y la opinión privada. Misteriosa Rusia, suspiran los occidentales. ¡Por favor!, dice Sorokin: pura simulación; a ningún ruso lo inmuta que un funcionario se deje untar mientras exige al burgués que reverencie la santidad del Estado. Pero el represor que protagoniza El día… es algo más. Andréy Danílovich Komyaga está siempre a punto de reventar: de crueldad contra los opositores, de rencor contra los inconformistas y críticos, de fruición asesina, secreto, drogas, comida, sexomanía, y también de fervor, emotividad y compromisos de servidor, y su único punto fijo, lo que previene el desparramo, es el ensueño en las tetas de su soberana: la “portentosa pechuga moldeada con la grasa de los súbditos”. Pero el oficial Komyaga es una bestia aciaga; aislado de la sociedad en su cofradía policial secreta, sabe que en la falta de ley del sistema al que sirve se puede ser impune pero la inmunidad no existe; que la condición de leal no depende de él. En el momento menos pensado pueden bajarle el pulgar.
En Occidente se conoce al hegeliano Koyré y al postderridiano Boris Groys, pero no una filosofía comparable a la poesía o al cine rusos. Groys sostiene que en la cultura de su país no hay nada que no se haya hecho con importaciones. Para Sorokin, la muy exportada espiritualidad rusa no pasa de ser una mentalidad: es una combinación de misticismo y anarquía de la cual mana una incesante “intensidad melancólica”. Así parece. De Gogol a Biely, de Bulgakov a Nabokov, estos rasgos han inspirado un género característico, la sátira fantástica, que, después de haber subsistido bajo los soviets, hoy prospera en las fábulas de Víktor Pelevin y en las novelas de Sorokin se vuelve cada vez más turbia y chusca, como si Sorokin quisiera demostrar que ni toda la grosería junta del espectáculo capitalista le bastará al régimen del judoka Putin para soportar con aplomo la fina, lacerante grosería que puede alcanzar una novela, si no se disipa en meros alegatos.
Sorokin (1956) ha escrito mucho ya, novela y cine, y sembrado camorra aunque no fuera su programa. En los años ochenta, cercano al Laboratorio de Cultura Moderna de Mijail Epstein, fue de los que se sustrajeron a la polaridad entre poder soviético y disidencia, que para ellos era funcional al sistema. No le costó nada ver que la democracia vigilada, plutocrática y teologal de Putin perfeccionaba el proyecto ruso de eterno comienzo nuevo –de encuentro de un lugar no en la historia sino después–, y naturalmente hizo de sus novelas maniobras violentas contra la edificación. Él las llama “textos”, y afirma que todo texto muere y se vuelve engañoso no bien la tinta alcanza el papel. Niega a la literatura la importancia moral que le atribuía Dostoievski y al escritor el atributo socialista de ingeniero de almas; no cree que sea responsable de sus fantasías; por su parte, escribe para defenderse psíquicamente de la realidad. Como exige la sátira, es un narrador de dispositivos ingeniosos y cuidados. La cola, su primera novela, consta enteramente de jirones de conversación de gente anónima que espera una entrega de jeans norteamericanos. En Hielo, un thriller de una ambivalencia que desasosiega, estalinismo, nazismo y perestroika son igualmente parasitados por una secta que adora un meteorito caído en Siberia y, aunque con métodos drásticos, realmente devuelve a ciertos humanos a un estado de pureza. Pero los actualizadores de la Rusia perenne no toman la depravación, las ensaladas verbales y la arquitectura incongruente de las novelas de Sorokin como meras extravagancias. En 2002 el movimiento Avancemos Juntos lo querelló por hacer pornografía (en Grasa azul, donde clones de Chéjov, Ajmátova o Platonov producen sebo combustible para una estación en la Luna) y, aunque salió sobreseído, el proceso lo coronó como basilisco de todo el arco parlamentario. Sin embargo para él nunca se ha tratado de rebeldía sino de miedo. Miedo a la fuerza punitiva del Estado que “todo ciudadano soviético mamaba con la leche materna”. Miedo a una inagotable energía siniestra de Rusia, que hoy ve en el menor funcionario y en la manía de superpotencia. Como réplica a esa energía tienen que haber nacido la fuerza y la desfachatez de El día del opríchnik, una novela basada en un patrón que pocos escritores –Lamborghini o Vonnegut quizás– se atreven a aplicar en toda su crudeza: llamémoslo los argumentos del cretino.
Andréy Komyaga monologa a lo largo de un lunes corriente de su vida laboral. Es alto agente de la Oprichnina, una policía secreta que reproduce la que creó Iván el Terrible en el siglo XVI. Ahora es 2027. Rusia ha sido absorbida por su pasado. Aislada dentro de una Gran Muralla, abre y cierra a placer los tubos que pedorrean gas a una Europa zaparrastrosa, negocia avaramente con los chinos y gasta todo producto industrial que China fabrique, es decir todo, desde “burbujas informativas” hasta drogas de diseño y Mercedes inteligentes. La autocracia, bajo cuyo Soberano se aúnan Iglesia Ortodoxa y tradición nacional, se sostiene mediante un control hecho de sentimentalismo, sobriedad falaz y represión bruta. Pero el privilegiado Komyaga es siervo de un sistema más inflexible: una productividad sin pausa que abarca incluso el placer. En dieciséis redituables horas encabeza una redada contra un noble acusado de intrigar, lo ahorca, quema la casa y viola a la esposa antes de mandarla a reeducación, va a misa, se estremece con grave música rusa, almuerza comida rusa con sus cofrades, clasifica información, administra correctivos para escritores descarriados, presencia la azotaina a un escribiente, se arroba con paisajes de estepa, lagrimea con la vida del consumidor moscovita, encubre a un cortesano erotómano y ayuda a apuñalarlo cuando cae en desgracia, pacta un soborno con una diva del Bolshoi que quiere salvar a una amiga, tramita un negociado en la aduana con China, condena la degeneración verbal, blasfema a gusto, vuela a Siberia a entrevistar a una adivina por encargo de la Soberana y comanda el sabotaje contra un juglar. En compensación se brinda un trip de fantasías de conquista mediante inyección de diminutos esturiones en vena, y a la noche, después de cenar, devenga el dinero que recaudó y culmina el frenesí en el rito más querido: tras un sauna bien vernáculo, previa ingestión de una gragea que desarrolla al máximo los rutilantes penes renovados, cada opríchnik encula a otro hasta que, con el jefe encastrado al más joven, el anillo se cierra en un paroxismo de hermandad. No se tema que este resumen estropee la lectura; es muy incompleto. Entera, la jornada del personaje Komyaga produce agotamiento dañino; pero, habiendo leído sólo 200 páginas, uno comprende que la novela descansa en una administración sutil del desenfreno. No impresiona tanto que esos custodios de su patria sean delincuentes bufarrones como otra revelación: que son un fraude; chantas amplificados por la tecnología. El orden trascendente que se jactan de fortalecer es un vacío despótico; todo es arbitrario, todo se puede destruir y falsificar, no sólo los cuerpos; la libido del dinero reviste hasta la menor razón política y el placer es una tarea más; la historia es basura. A estas conclusiones el relato llega por el momento de inercia del discurso que Sorokin fragua para Komyaga –un mejunje de grandilocuencia pública, autoindulgencia dulzona y guarangada clandestina– y el efecto es asqueroso. Así se justifica un procedimiento que uno estuvo a punto de tomar por una trampa narrativa: a saber, que el protagonista relate con un detalle de información que no se entiende a quién está dirigiendo. Lo cierto es que precisamente lo dirige al lector, y en la tosquedad de la convención está la gracia. Sorokin no cree que la sátira requiera estilo ni la menor elegancia. El elaborado soliloquio de Komyaga no es un sistema de la locura; es la venalidad del neurótico. En el totalitarismo de la novela, soberano y funcionarios son un solo demiurgo que trata a Rusia como una masa humana modelable, una obra que pretenden consumar para siempre; pero esa mezcla de estética y trascendencia es un aspecto más del triunfo mundial del filisteísmo burgués: el kitsch. Para la oligocracia de Putin no debe haber insulto peor que este argumento y aun así asombra que Sorokin suscite tanto odio; habría que pensar si no es un valor literario.
Lecturas. Vladimir Sorokin, Ice [Hielo] (Nueva York, New York Review Books, 2007). De Víktor Pelevin están traducidas La vida de los insectos (Barcelona, Destino, 2001) y la soberbia Omon Ra (Barcelona, Debolsillo, 2003). Del filósofo y teórico del arte Boris Groys este año la editorial Katz ha publicado un libro de conversaciones: Política de la inmortalidad.
La carrera paciente de Lydia Davis
Graciela Speranza
Micrometafísica de una literatura inclasificable.
¿Qué escritor no querría deslizarse por la superficie de las cosas sin dejar de calar hondo, descubrir una...
Responsables del azar
Darío Steimberg
Reediciones y nuevas traducciones invitan a (re)leer la obra de Kurt Vonnegut.
Valorar una narración por su argumento no es parecido a explicar...
Los flashes y las manchas que nos hacen humanos
Jorge Carrión
Las novelas sin ficción de Emmanuel Carrère.
Todo es –al fin y al cabo– reescritura.
Emmanuel Carrère (París, 1957) ha confesado que leyó...
Send this to friend