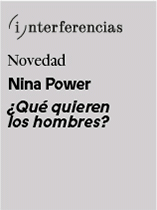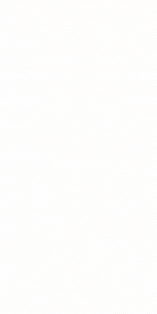Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Agustín Fernández Mallo, Nocilla Lab, Madrid, Alfaguara, 2009, 180 págs.; Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma, Barcelona, Anagrama, 2009, 194 págs. Eloy Fernández Porta, ?®O$. La superproducción de los afectos, Barcelona, Anagrama, 2010, 382 págs. Jorge Carrión, Los muertos, Buenos Aires, Mondadori, 2010, 168 págs.
Célebre fue el caso de Manuel Puig, que introdujo en los protocolos de la novela en español una serie de materiales narrativos que hasta entonces no eran propios: los del cine, el teleteatro, la radionovela, los mass media. Se trató de la incorporación de la cultura pop al campo literario. Esa riesgosa incorporación, que le valió a Puig la polémica sobre si se debía o no considerar su escritura como literaria –“sé cómo hablan sus personajes pero no cuál es su estilo” afirmó alguna vez Onetti sobre el asunto– aparece ahora potenciada por el refresh de una “generación” de escritores españoles. Experimentalistas después del supuesto fin del arte experimental; neofuturistas retro y todavía posvanguardistas después de la supuesta caducidad de las neovanguardias; literatos de la teoría y teóricos de la ficción; latinoamericanistas, norteamericanistas, peninsulares anticastizos: una nueva generación de escritores españoles trata de escrutar los umbrales de la literatura hispanoamericana…
La generación Nocilla. El concepto de “generación” pareciera ser muy caro a la tradición literaria española desde que Ortega y Gasset –queriendo refutar a Marx– lo erigió como categoría motora de la historia y organizadora de la tradición: la “Generación del 98”, la “Generación del 27”, la generación de la “poesía social del 50”, la de la “literatura del exilio”, la de “los novísimos”. Más allá de las limitaciones que el uso de esta noción pueda implicar, la “Generación Nocilla” (llamada así por quienes ven la irrupción en el Nocilla dream de Agustín Fernández Mallo), o la “Generación Afterpop” (como la denominan quienes toman la categoría de Fernández Porta como definitoria de un nuevo tipo de escrituras), o “de la luz nueva” (como la llama Vicente Luis Mora), merecería ser acaso descompuesta y abordada desde, por ejemplo, la perspectiva “constelar” que Haroldo de Campos proponía para comprender la descompensación de los relojes que desde siglos embarga a la literatura hispanoamericana. La última constelación reúne escrituras tan disímiles como las de Juan Francisco Ferré, Germán Sierra, Robert Juan-Cantavella, Manuel Vilas, Lolita Bosch, Javier Fernández, Milo Krmpotic, Mario Cuenca Sandoval, Javier Calvo, Doménico Chiappe, Gabi Martínez, Álvaro Colomer, Harkaitz Cano, Diego Doncel, Mercedes Cebrián, Vicente Muñoz Álvarez, Salvador Gutiérrez Solís, Vicente Luis Mora… Agustín Fernández Mallo, Eloy Fernández Porta y Jordi Carrión. Numerar es odioso, porque supone ponerse a calcular la densidad del témpano por la punta del iceberg.
El número, que a muchos parecerá excesivo, podría sin embargo corresponderse con el de una lista de créditos en un disco sampler. Es que precisamente algunos de los pormenores de esta nueva generación tiene para muchos su starting point con la aparición en 2006 de Nocilla dream, la novela que catapultó a Agustín Fernández Mallo por fuera del campo poético en el que hasta entonces se lo venía conociendo. Aunque en rigor tampoco sea el poético su verdadero lugar de procedencia. Fernández Mallo, licenciado en Ciencias Físicas, participa de un extraño paradigma en el que se podría incluir a toda una serie de escritores ajenos a la formación literaria –del tipo Michel Houellebecq, graduado en Ciencias Agrónomas–. Más trivial, pero también más radical, el otro lugar de procedencia de Mallo podría ser el sencillamente dominado por la cultura industrial. Fernández Mallo –muchas veces sindicado como un “escritor DJ”– pone la arquitectura de sus imágenes como esqueleto para el festival de citas que pueblan su trilogía Nocilla Dream (2006), Nocilla Experience (2008) y Nocilla Lab (2009). Los tres “libros”, que en rigor pueden ser leídos como tres sesiones sampler, entretejen paisajes del desierto de Arizona con otros londinenses o españoles para concluir en una región al sur de Cerdeña que al narrador curiosamente le recuerda a determinados paisajes de las Azores –islas que, como se sabe, son caras a la cosmovisión de Enrique Vila-Matas–. Este desplazamiento –que pareciera querer poner en escena una modificación tectónica– ya había comenzado con los escenarios de Arizona, donde se puede decir que se habían sucedido los primeros sismos del Nocilla project. Este peculiar modo de comprender la literatura como “movimientos en el paisaje” (en guara.com/fernandezmallo/ se puede ver Proyecto Nocilla, la película) también pareciera implicar movimientos en los géneros artísticos que practican sus personajes. Desde el artista plástico de Nocilla Dream que masca para obtener un verde más suave, un rojo más intenso –chewing gum sobre lienzo– al restaurante de Nocilla Experience que se especializa en la preparación de platos compuestos a partir de lo más trash de la cultura industrial –incluidos los atardeceres cinematográficos–. Asimismo, las referencias procedentes del mundo de las ciencias se emulsionan con las de las artes audiovisuales. En efecto, hay un uso replay del apropiacionismo Xerox norteamericano que encuentra una inesperada deriva literaria en Mallo. Entendidos como animaciones festivas de la literatura, sus textos se imponen como un festival catedralicio de “plagios” y de “citas” superpuestas: diversos bloques textuales pergeñando los muros de un edificio copyleft. Cortazariano y borgeano confeso, Fernández Mallo va de un extremo a otro de la trilogía de sus Nocillas ingresando por la puerta del sampler y saliendo por la costa pop del comic: en el final de la trilogía un AFM “retratado” por Pere Joan sale de la novela para irse a encontrar en una torre petrolera con el mismísimo Vila-Matas, quien rigurosamente está cumpliendo, en un paisaje marino al sur de Cerdeña, con el ideal blanchotiano de la disparition. Inesperadamente, aquel ideal de la desaparición de la literatura perseguido por Blanchot encuentra su realización en el entramado sampler y desjerarquizador de la era postintertextual.
La era Afterpop. Pero si –como desata el libro de Pablo Gil– de El pop después del fin del pop se trata, el exponente teórico de la generación Nocilla ha de encontrarse en el trabajo de Eloy Fernández Porta. Autor en 2007 de Afterpop. La literatura de la implosión mediática, ha iniciado desde entonces un fecundo periplo que cuenta entre sus mojones con otros dos libros: Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop (2008) y ?®O$. La superproducción de los afectos. Su ensayo Afterpop apareció para confirmar las hipótesis de que ya no se podía pensar la cibercultura sino como recontextualización sincrética de las querellas entre la cultura letrada y las culturas industriales. Así, la era Afterpop emergía como una de las salidas que desde el corte español se le podía proponer a la era globalitaria. En ese plan la “era Afterpop” podía ser la coartada de vernaculización española de toda una serie de producciones que para Porta se podían identificar con las post-posvanguardias y el apropiacionismo Xerox, y continuaba con el ambient de Brian Eno en un curioso itinerario según el cual era posible ingresar a la cultura industrial por la compuerta de la narrativa y salir por los sistemas de aireación de la música electrónica. Ya profundizando su periplo, en Homo Sampler Porta realizará un estudio estereofónico de lo contemporáneo, encontrando en los protocolos del sampler una arquitectura para el flujo de la información en la era de la reproducción digital. En esta estación, con sus condensados movimientos teóricos, Porta entrega dos nociones que, aunque no del todo agotadas, concentran la potencia de su pensamiento: “UrPop” y “tiempoTM”. Lo “UrPop”, entendido como aquello que reenvía al carácter ancestral de lo contemporáneo –y que, como cualquier borgeano recordará, refiere a “prototipos inaccesibles”–, pone a toda la producción de la era After en el lugar de los “hrönirs digitales”: copias alteradas de originales extraviados (como lo testimonian las propias citas de Fernández Mallo en sus libros). El “tiempoTM” se impone asimismo como aquello que no puede escapar a las propias condiciones apoteóticas de la producción seriada: un ir y venir que encuentra en el presente continuo un único tiempo posible.
Finalmente, ya hacia el final del intenso periplo intelectual, en su último libro Porta nos entrega la decidida teleología de su proyecto: una critificción que, pergeñada desde el año 2040, imagina el desplome de la sociedad globalitaria. En el trasfondo de todo esto se yergue una sociología a la zaga del imperio de las mediaciones afectivas y que, por ejemplo, enfrenta a las celestinas de la era digital: redes como missedconnections.com, que se especializan en el siglo XXI en gestionar encuentros con aquella passante a quien Baudelaire en el siglo XIX sólo podía dedicarle un soneto en Las flores del mal (“O toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!”); o redes como craiglist.org: sitios para encontrarlo casi todo en casi todas las ciudades del mundo. O sitios que se especializan en organizar toda la logística de las infidelidades perfectas: el perfil de los aspirantes al affaire, sus compatibilidades, la ciudad, el restaurante, el hotel, las posiciones favoritas de cada uno en la cama y, lo más importante, guardar el secreto para que los chantajistas no se enteren.
Teleficciones. Si en la Argentina de fines de los sesenta escrituras como la de Manuel Puig ya habían rubricado el acta de desembarco de los mass media en el papel, todavía en 1993 Ray Loriga planteaba que en España “se escribía literatura como si no existiera la TV”. Esa descompensación entre una y otra literatura (la argentina y la española) podría servir de punto de partida para pensar la ontología de dos tradiciones literarias que en buena medida se han propuesto como disímiles: a la tradición antirrealista pergeñada por Macedonio, Borges y Girondo en los veinte se podría anteponer la tradición española del realismo “duro”: Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas “Clarín”… Si en algún punto ya el realismo del siglo XX podía ser pensado en relación con algún fragmento de “realidad” como referente –la cultura industrial documentando en sus soportes audiovisuales los últimos vestigios del mundo–, la literatura Afterpop se impone también como una representación de las pantallas en el soporte del papel: “realismo en segundo grado”. El movimiento podría ser leído como parte de la singular permanencia en la escritura española de la dura tradición naturalista del XIX: un estiramiento de la incorporación de discursos hacia toda una serie de nuevos saberes científicos o multimediales. No obstante, la declaración de Loriga en relación con la necesidad de incorporar los nuevos medios a la literatura española, a su manera, parece haber auspiciado una innovación que ha reparado en la incorporación no sólo de las pantallas de TV y de la técnica de reproducción aleatoria al soporte de la “novela”, sino de todo un conjunto de materiales multimedia. Así parecen indicarlo las “literaturas trónicas” de estos escritores samplers. Así parece indicarlo también Los muertos, la reciente teleficción de Jordi Carrión. Lanzada como “la novela que anticipó el final de Lost”, la escritura de Carrión se impone como un estallido de la era digital en el soporte del papel: el keyboard de Carrión como la consola de pruebas que ensaya las diversas formas de una detonación del sistema literario.
Acaso precisamente el escritor más argentino, o incluso latinoamericano, de la narrativa contemporánea sea español y se llama Jordi Carrión. Borgeano, pigliano, también rulfiano y puiguiano. Aunque no únicamente: también tomado por la máquina de la literatura norteamericana y por la relación entre literatura e imagen normativizada por W.G. Sebald. Los muertos se deja leer como la irrupción en las convenciones de la novela de una serie de técnicas y protocolos emanados desde la estética del cine y las series televisivas más destacadas de los últimos años: Matrix, The Sopranos, Dr. House, la saga de The Godfather, Lost. Los muertos, una teleserie pergeñada por Mario Álvares y George Carrington (evidente álter ego de Carrión) y supuestamente filmada con tomas a distancia (del tipo de las cámaras de seguridad), se impone asimismo como la asimilación narrativa de los cortos de Nacho Vigalondo, otro de los sucesos de la escena española que nutren la máquina teleficciva del autor de Crónicas de viaje: Buscar (2009). A una secuencia se añade otra, y otra; una concatenación de escenas que configuran el impresionismo píxel de una serie televisiva en dos temporadas que la novela narra y a la cual se añaden incluso las acogidas de la crítica: ensayos que en su interior cobijan los más intensos intentos por capturar la ontología de la ficción contemporánea. Si desde hace tiempo los estudios literarios devenidos en estudios culturales vienen reparando en las series televisivas como objeto, Carrión va un paso más allá al imaginar –zapping mediante– una serie que sea capaz de nutrir la prosa de su propia crítica cultural.
La discusión de fondo implica modos de abordar por un lado las flexiones de la cultura letrada en la era industrial y, por otro, las flexiones de esta última en su encuentro con la cibercultura. En palabras del multidisciplinario Michael Betancourt: “Las diferencias y dinámicas que contraponen el mundo del arte y los mass media son tan importantes, y tan parecidas en su dominación, que cualquier forma artística de ruptura deberá, necesaria e inevitablemente, abordar ambas formas culturales a la vez”. Pero, lejos de continuar con un viejo desdén –aquel que olvidando el Siglo de Oro y amparándose en el boom considera con autismo territorialista la superioridad de la “literatura hispanoamericana” en relación con la “española”–, bien vale aquí parafrasear a Ray Loriga –gurú de la literatura Afterpop– para pensar el nuevo estado de situación que la literatura española contemporánea viene a imponer: en alguno de los países más modernos de la subdesarrollada América Latina pareciera que se escribe –pero que sobre todo se lee, se edita– como si todavía no existiera Internet.
El horizonte performativo. En sintonía con la tesis que Reinaldo Laddaga desarrolla en Espectáculos de realidad –“toda literatura aspira a la condición del arte contemporáneo”–, la teatralidad, la performance y las sesiones DJ también forman parte del horizonte del grupo. En 2010, el Centro Cultural de España en Buenos Aires fue escenario del espectáculo Fernández & Fernández. La performance forma parte de un “género” de presentaciones que Porta y Mallo cultivan como una emulsión de imágenes en pantalla, sonidos y voces que reproducen distintos frags de sus trabajos. Jordi Carrión alguna vez también se extravió en esos géneros, como por ejemplo en la performance impulsada por Marc Caellas en Los críticos también lloran (homenaje a Roberto Bolaño) (disponible en Canal-L).
Las teleficciones y las teorías de Carrión, las escrituras sampler y apropiacionistas de Fernández Mallo y las “critificciones” de Fernández Porta se imponen indudablemente como las formas novoseculares de explorar las relaciones entre ensayo y ficción, cultura letrada, cultura industrial y cibercultura, la realidad y su agujero negro: el teatro.
Lecturas. Agustín Fernández Mallo publicó en 2006 Nocilla dream (Canet de Mar, Candaya). En 2007 y 2009 aparecieron las otras dos entregas de su trilogía Nocilla: Nocilla Experience y Nocilla Lab (Madrid, Alfaguara). Eloy Fernández Porta publicó, en 2007, el ensayo Afterpop. La literatura de la implosión mediática (Córdoba, Berenice). En 2008 apareció Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop (Barcelona, Anagrama). ?®O$. La superproducción de los afectos fue Premio Anagrama de ensayo 2010. Jorge Carrión es autor de numerosos ensayos de crítica y crónicas de viaje.
Juan Mendoza es Licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Rosario. Ha realizado estudios de posgrado en España y en la Universidad de Buenos Aires. Es autor del libro El canon digital. La escuela y los libros en la cibercultura (de próxima aparición). Administra el sitio www.tlatland.com.
Del pasaje
Marcelo Cohen
Las historias improbables de Kelly Link: un realismo infiltrado por lo sobrenatural.
La querella entre vida política y vida poética no deja de...
Cataclismo y aceptación
Marcelo Cohen
Yuri Herrera, Señales que precederán al fin del mundo, Cáceres, Periférica, 2009, 128 págs.
Pese a que atraviesan las iniquidades más estridentes del México contemporáneo,...
El hombre que fumaba y el millón de soledades
Germán Conde
Luiz Ruffato, Ellos eran muchos caballos, Eterna Cadencia, 2010, 160 págs.; Estuve en Lisboa y me acordé de ti, Eterna Cadencia, 2011, 96 págs.
En...
Send this to friend