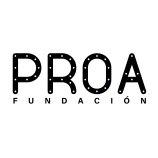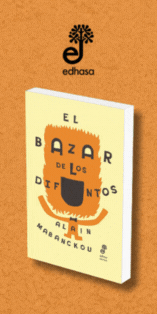Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Archivo 1995
Gian Paolo Minelli
Una noche de 1995, el fotógrafo suizo Gian Paolo Minelli tomó una fotografía de Raúl Lozza, pintor argentino hijo de padre italiano, apoyado contra una pared de Buenos Aires. La pose aparece en otras fotos: era un requisito exigido por la larga exposición en el retrato nocturno. En cambio, resulta curiosa la remera que lleva el pintor, en la que está reproducido uno de los coplanares que lo habían consagrado a mediados de siglo. Son los años en que un húngaro radicado en Suiza —Miklos Von Bartha— apuntalaba el coleccionismo internacional del arte concreto argentino. No hay una conexión necesaria entre los dos hechos. La lista de los artistas que debían ser retratados en esa oportunidad no había sido hecha por Minelli sino por una crítica de arte que había empezado su carrera dos décadas antes escribiendo para el Centro Editor de América Latina y que ahora apuntalaba su prestigio desde el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Sin embargo, era la historia la que en sus últimos avatares ponía las condiciones de posibilidad para que Lozza se comportara como un fan de su propia producción: si la obra de un artista depende de su confianza en lo que hace, las formas con que se manifiesta esa confianza las impone la sociedad. Las pinturas que hicieron conocido al artista concreto eran de los años cincuenta, pero esa fotografía en la que salta a la vista un dispositivo gráfico propio de la cultura fandom de los noventa no podría haber sido tomada antes de esa fecha.
Archivo 1995, exposición que reúne retratos fotográficos de treinta artistas argentinos tomados ese año por Minelli, es una muestra sobre la distancia. Lo es en el sentido de que aborda el espacio interpersonal que separa al retratado del retratista: en algunas imágenes impresiona la cercanía, el tono conversacional del encuentro; en otras, en cambio, prevalece el alejamiento, y es difícil determinar si se trata de un atributo dictado por cierta pose de autor o el resultado azaroso del encuentro entre dos temperamentos. Pero la distancia también emerge como una magnitud imaginaria en la relación que en cada caso separa al artista de su propia producción. Lo vimos con el ejemplo de la remera: la obra aparece ahí como reproducción, es un comentario diferido que supone una larga historia de mediaciones en la industria editorial (en los libros sobre arte argentino de mediados de siglo ya aparecían fotograbados con la obra de Lozza). En otros casos, una pintura que todavía está sin terminar convive con el cuerpo de un artista que parece absorbido por la tarea. Acá la fotografía de artistas debe mucho a la literatura: la descripción de la obra in statu nascendi era un procedimiento habitual en los relatos que los críticos escribieron durante más de un siglo para acercar al gran público de la prensa esa experiencia casi religiosa que era la visita al taller. En su espesor mitológico, estas fotografías parecen decirnos que el artista es naturaleza en estado puro, y que el trabajo del genio que emana de sus entrañas no se va detener por la llegada de un intruso. De esta forma, tenemos, por un lado, una colección de próceres, suspendidos en un hieratismo de daguerrotipos; por el otro, una galería de presas: trofeos arrebatados virilmente a la marcha de la vida, en el curso de un voluntarioso safari fotográfico.
La proximidad física entre el cuerpo del artista y ese conjunto de artefactos materiales con el que se identifica comúnmente una obra confirma un esquema de causalidad. Sugiere que una cosa sale de la otra: entre la vida y la obra hay una continuidad absoluta. El estatuto que tiene un cuerpo de obra —metáfora somática que usamos, todavía, ingenuamente— no se puede pensar sin las relaciones imaginarias de contigüidad que lo largo del siglo XX han confirmado las fotografías del artista-en-el-taller. Es larga la tradición de retratos fotográficos de artistas visuales en la Argentina. De Saderman y Makarius en adelante, el trabajo de Minelli soporta el peso de una historia que se suma a las coacciones de una sociología: pocas imágenes tienen condiciones de producción y circulación tan rígidas como los retratos de artistas. Las fotos escapan a ese tipo de presiones por lo que nos regala su memoria involuntaria. A la curiosidad del historiador positivista le gustará paladear la constitución cronológica del elenco: los artistas retratados son contemporáneos entre sí (por supuesto: de otra forma no podrían haber sido retratados el mismo año) pero, sin embargo, no son coetáneos: nacieron, incluso, con décadas de diferencia. Amasada por la aparición simultánea de ciertas contingencias —una vida que se prolonga, por aquí; una obra que sale a luz en una fecha todavía temprana, un poco más allá—, esa disparidad de tiempos es lo que define una escena. Y tal vez, como ha sugerido Raúl Antelo, esa emergencia de conexiones impensadas que resulta peculiar a cada escena también sea el movimiento propio de cualquier archivo.
Gian Paolo Minelli, Archivo 1995. Buenos Aires, encuentro con treinta artistas, curaduría de Laura Buccellato, Fundación Larivière, Buenos Aires, 26 julio – 28 de septiembre de 2025.
Campo e cidade na América Latina
Varios artistas
Guillermo Jajamovich
Financiado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento (CINVA) funcionó con sede en Bogotá entre 1951 y 1972. Aunque localizado...
Tics modernos
Joaquín Aras
Juan Cruz Pedroni
Con la condensación y la hondura de un poema filosófico, Joaquín Aras demuestra en Tics modernos que el foco en una modalidad discursiva como...
El desvelo de Eros
Fátima Pecci Carou
Andrea Giunta / Danila Desirée Nieto
¿Qué sucede con el amor en tiempos en que parece dominar la crueldad? Habitamos un presente convulsivo en el que la sensibilidad social se convierte en botín:...
Send this to friend