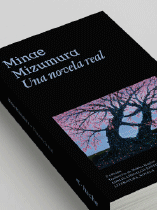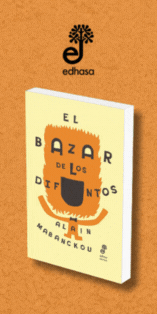Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
La verdadera legibilidad siempre es póstuma.
Ricardo Piglia, Notas sobre Macedonio en un diario
Me propongo reivindicar un libro que rechacé hace cuarenta años, dando las explicaciones de cada decisión.
La primera novela de Marcelo Cohen fue El país de la dama eléctrica, escrita entre 1981 y 1982 en Barcelona y publicada recién en 1984. En el título asoma el Cohen traductor, quien eligió escribir país donde Jimi Hendrix había optado por una palabra más amplia, como land: se llamó Electric Ladyland su álbum doble de 1968/69. Tratándose de una novela de exilio, de nomadismo, de búsqueda, de aventura, de errancia, de trip, la electricidad —que es femenina porque es oceánica— es el único país cuando todo es atopía y utopía. En un momento del relato, las alfombras esas donde se lee Bienvenido son condenadas.
Cuando me convocaron para este recordatorio, lo primero que se me vino a la cabeza fue que conocí el debut de Marcelo como novelista en tiempo y forma, justo en el momento en que acomodaban el libro en las vidrieras. Yo tenía diecinueve años como el protagonista, pero a diferencia de Martín Gomel, yo había dejado de ser rockero por las mismas razones que la novela aduce. El rock argentino se había convertido en pop, ya no exigía una forma de vida alternativa como venia contracultural, porque había quedado reducida a una música, gracias a un mercado que la esperaba ansioso con el retorno de la democracia. Después de Malvinas, el rock argentino se volvió música nac & pop hegemónica. Era un asco: mi primito de ocho años ahora escuchaba a Sumo cuando hacía unos años la familia me condenaba por freak. Había ganado el “rock bueno” de la mano de Juan Alberto Badía, que contaba entre los números de humor de su programa con los sketches de Paolo El Rockero, un antecedente de las caricaturas que haría Capusotto en este siglo.
¿Por qué había cambiado yo el rock? Por la crítica literaria. Estudié Letras en la UBA en los míticos ochenta, cuando los que no volvían del exilio volvían del silencio. David Viñas, Noé Jitrik, Enrique Pezzoni, Jorge Panesi, Beatriz Sarlo, Beatriz Lavandera, Josefina Ludmer, Nicolás Rosa y muchos más fueron mis profesores. Una etapa de iluminación e iluminismo, donde tras cada teórico me formaba vía lácteas de sinapsis en la cabeza. Cuando aparece El país de la dama eléctrica seguía creyendo (como ahora) que Hendrix representaba el cenit del rock dionisíaco (como Led Zeppelin lo era del apolíneo, o de cómo resumir la diferencia entre los sesenta y los setenta). Pero yo había sido cooptado por la saermanía que dominaba los claustros, todavía ubicados en Marcelo T. de Alvear: Sarlo y Panesi lo incluían en sus materias obligatoriamente, mientras Nicolás Rosa le había dedicado un seminario entero a un solo libro del santafesino. Efectivamente, ¡cuatro meses para analizar sólo El entenado! El país de la dama eléctrica me retrotraía al rock que quería dejar atrás. Gracias a que Sarlo incluyó Insomnio en su seminario sobre la literatura y la dictadura fue que volví a Marcelo, pero a El país lo menosprecié en su momento, por eso ahora lo quiero reivindicar, entre otras cosas, porque ahí se puede rastrear en estado larvario todo lo que definiría la literatura coheniana después. Incluso la novela tiene lugar en una isla. Pero la mayor razón detrás de este acto de justicia lo resumió Piglia con este concepto: “La verdadera legibilidad siempre es póstuma”. Y en lo que a mí respecta, pronto conocería a los grandes críticos de rock/pop anglo y al underground de acá y el indie de allá, que me empujarían a negar esa etapa de negativa hegeliana para volver al rock.
Por si faltaba algo para que El país pueda considerarse la Rayuela del rock, lo primero que se lee es “París”, lo que se busca es una mujer esquiva, y en la primera página se habla de una “autopista del sur”. Alguien dirá que esos gestos son propios de un principiante, lo de explicitar el homenaje, así como bautizar Felisberto a un personaje y señora Willcok a otra, cosa que el primer Marcelo también hizo. La pregunta que uno se hace es cuándo una subcultura se retrata a sí misma en una novela. La respuesta es: cuando muere. El país es la primera y única novela sobre el rock tal como se lo concibió en la Argentina de los sesenta y los setenta. El detalle de que la banda del protagonista fuera bautizada Barco Ebrio bastaba para que abandonara el libro por efecto cringe. Y eso que ya habían aparecido espectros de Hendrix, Morrison, Lennon y Joplin junto al de Rimbaud, Ducasse y Baudelaire. La subcultura rock que documenta ficcionalmente El país equivale al proyecto explícito de Luis Alberto Spinetta a la altura de Pescado Rabioso: Hendrix con Rimbaud. Se trata de una psicodelia maldita, donde el sistemático desarreglo de todos los sentidos desemboca en el trip. “I want to see and hear everything”, cantaba Hendrix en 1967, mientras Morrison explicaba que el nombre The Doors se completaba en el título Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. “¿Nunca tomaste un ácido? ¿Y te vas a jubilar sin haberlo probado? Si nunca entraste en cortocircuito, no podés seguir viviendo”: de estos diálogos se alimenta la tribu rockera de El país. Retengan la palabra “cortocircuito”.
El proyecto de “novelizar el rock” que inaugura aquí Marcelo Cohen, sin querer, tendrá su continuidad en ¡Nítida esa euforia! (1999) de Marcelo Eckhardt, que fue incluida como ejemplo de literatura de izquierda por Damián Tabarovsky en su manifiesto, y también en Historia de Teller, que Jorge Lanata publicó en el 92 (y que, por supuesto, no podría ser jamás considerada literatura de izquierda). En el primer caso, el rock habilita un experimentalismo textual extremo. Mientras que en el segundo, Lanata invierte el proyecto del héroe vitalista de Cohen, que no era sino un destilado de un personaje suyo anterior, un tal Rovaldo que en el cuento “Música del jardín de Florencia” también vive en la isla Villa Canedo y vive cantando como un pájaro, porque nació para cantar. Entonces la moraleja a fines de los ochenta es otra: ahora la verdadera vida está fuera del star-system rockero. Ya en 2008, Mi nombre es Rufus de Juan Terranova representará un réquiem para los noventa como El país lo fue para los setenta. Desembocando en las actuales Este es el mar (2017), de Mariana Enriquez, y Derroche (2022), de María Sonia Cristoff, llegamos a los dos ejemplos de hasta dónde llegó la dama eléctrica de Cohen: mientras una se toma demasiado en serio el fandemonium y el Club de los 27 (así se los agrupa a aquellos rockeros que murieron a esa edad, como, justamente, Jimi Hendrix), la otra indaga con fe e ironía a la vez sobre la capacidad subversiva del rock y su promesa de una bohemia anárquica. Hasta aquí llegó —¡a inaugurar un género aún vigente!— la que parecía una inocente novela de iniciación basada en el hashtag “rock”.
Ahora pasaremos a lo que importa: hasta qué punto esta novela anuncia la poética que terminó desarrollando Marcelo en su obra posterior.
“El rock es una música realista”, define Martín Gomel en El país de la dama eléctrica. Y desarrolla:
Con los ruidos, con todos los matices de los ruidos, se hace el rock. Hay que estar atento al cling-clang de los molinetes en los omnibuses, al viento en las azoteas, al chirrido de las bisagras sin aceitar, a los portazos y las frenadas y las anginas y las máquinas de café y las preguntas que los chicos les hacen a los padres al salir del colegio, al escozor de los pinos también. Después se guarda todo en el cuerpo hasta que se acomode y se va cantando sin pensar […].
Entonces, el rock hace ruido porque se hace con ruido y porque cumple con su destino realista, que es el de absorber la música de la vida, la caósmosis sonora que habitamos. Los ruidos entran al cuerpo y salen por la voz y la electricidad de los instrumentos. Así se hace rock.
Conforme esta concepción, sería el futurista Luigi Russolo —creador del intonarumori, una máquina que canta ruidos— el antecedente del Hendrix más extremo. O sea, en el futurismo italiano y su mimética del caos bélico radicaría el origen del rock. Al menos, el rock como podemos escucharlo en la sub-versión del himno estadounidense que ejecutó el guitarrista de Seattle en el festival de Woodstock de 1969.
En su excepcional ensayo “El sonido de las cosas. Notas sobre literatura” (2016), nuestro escritor insiste en que “El universo no es silencioso” y en que “Vivimos rodeados de ruidos”. Si “el sentido común se emperra en creer que puede capturar lo real, pero vive en una réplica exigua”, para ampliar su “realismo”, su apertura a lo real (no sólo a la realidad), la literatura debería abrir el oído y así incorporar el ruido, como lo hizo la historia de la música, que fue dejando atrás su obsesión por la altura y se fue adentrando en el sonido en sí, en el timbre, en el color más allá de la nota. Salir del limitado catálogo/Pantone de notas, abriendo la ventana para que entren los insectos de la gran sonoridad. “Lo que pertenece al campo de lo difícil de nombrar”, concluye Cohen, antes de comenzar a describir y enumerar los sonidos que oye en su propia casa al momento de escribir. Les leo dos de mis momentos de “sensación verdadera” favoritos firmados por Cohen.
Uno todavía revela el influjo de Felisberto Hernández y pertenece a un cuento arqueológico, de comienzos de los ochenta, “El instrumento más caro de la tierra”, y dice: “La voz de esa otra mujer había terminado por adueñarse de la llovizna, la pintura de las puertas, el empedrado, las cornisas. Se entrelazó con la luz como un par de piernas a un árbol delgado y subió hasta abovedarse sobre la calle. Nada más que un suspiro continuado, creciente”. Ante esta escucha de una mujer al borde de un orgasmo, el protagonista del relato saca su bandoneón e intenta responder con un fraseo desafinado. Otra vez, el realismo musical.
El otro fragmento es de El oído absoluto (atentos a ese título), que dice: “Cenamos sin grandes inconvenientes. El tintineo de los cubiertos se alejaba de la mesa para planear en la oscuridad del jardincito entre olores de tierra y dama de noche, mientras otros ruidos, siseos de lechuza, rumor de cañas, un motor de bomba en alguna casa, traspasaban la bruma de organza que subía desde el río. Tomamos café, también fumamos”. Estos compuestos perceptivos (u ovillos, madejas, así se los llama), que ponen a constelar sinestesias (especialmente entre lo olfativo y lo auditivo), se enredan con las acciones y superan tanto aquella cuestión de “narrar o describir” como el oculocentrismo. Estos montajes sensoriales entienden que desde John Cage, la cuestión no es tanto saber mirar como aprender a oír, a ser receptor de los sonidos del ambiente. “Nada Brahma” repite un mantra indio, que traducido sería: “El mundo es sonido”. “Todas las cosas tienen música hoy / Y cada tonta cosa es música / Del sol de la tarde”, como cantaba Luis Alberto Spinetta. O más simplemente: “Todo tiene música / el mundo es una canción”, como lo decía Donald, el creador del sucundúm, palabra que amaría Marcelo, inventor del gongue.
También en “El sonido de las cosas”, Cohen cita a Michel Serres: “El ruido es nuestra percepción del desorden, nuestra apertura heroica a las dificultades, a lo que escapa a la ley”. Esta apertura heroica puede tornarse política cuando al escribir se incluye aquello que desafía al sentido en común. “Si vemos al mundo actual como un texto inflexible, institucional o letal —escribe Marcelo en su ensayo “El futuro de la lírica”, recientemente reeditado—, no podemos sino llamar política a la irrupción de toda singularidad en algún punto de ese texto”.
A esa irrupción de singularidad la denominaremos “síncopa” o también “síncope” del texto. Nos apoyamos aquí en un viejo ensayo de la francesa Catherine Clément, La síncopa, la filosofía del rapto, de 1990. “Es la música la que abre más ampliamente las puertas hacia el síncope”, escribe Clément, definiendo el síncope como ese eclipse cerebral que nos hace preguntar “¿Dónde estoy?”. Esa abrupta suspensión del tiempo, que contradice el progreso natural de la temporalidad. ¿Se acuerdan que les dije que retuvieran lo de “cortocircuito”, el cortocircuito del trip? Bueno, es por ahí.
Advirtiendo varias décadas antes lo que sucedería en el Delta Panorámico con el idioma local “deltingo”, ya en El país de la dama eléctrica manchan la marcha sintáctica y semántica síncopas, síncopes, ruidos, trances, palabras-anzuelos. “Simplemente [él] creía que para mí iba a ser mejor algo menos ‘anguloso’ que la Arquitectura. ‘Anguloso’, dijo; la palabrita me metió un anzuelo en la oreja. Después de eso, sin embargo, no supimos qué más decir; y volvimos a casa”. En este párrafo de El oído absoluto, un personaje se siente afectado por una “palabra fuera de lugar”, en síncopa, a la que llama “anzuelo en la oreja”. Esas desautomatizaciones del lenguaje abundan en aquella novela de 1984; por eso, a continuación, intentaré una breve clasificación y enumeración de esas palabras-anzuelos, que nos pescan in fraganti. Un grumo de nonsense que acaso el Deleuze que buscaba la lógica del sentido no sabría si ubicar en el team Lewis Carroll (lo lúdico) o en el team Artaud (lo patológico).
1. Los pares disléxicos o “diamudos lectos” (dialectos mudos)
Cantil infanción – elcargas deséctricas – sonrosa esplendorosa – sendita viborero – mi matora nebefacdre – novela con cauterme – corozo generazón – son liento como el vibes – el tórrido tolvo – batengrejo carista – caliente serpino – salivoteos rijosos – su propia sonrócil indisa – naturanente impoleza – lo saveras de bía – me cando acervoy – diamudos lectos – indisluz de contratinta – anubes de lasgravio
¿“Cantil infanción” dice lo mismo que “canción infantil” o aporta un surplus de sentido? Por lo pronto, la respuesta merece un análisis semiótico (¿alguien se acuerda de la semiótica?) más pormenorizado. Sin embargo, no concordaría con llamar a estos momentos de cortocircuito sintáctico y semántico simplemente “musogramas”, como he visto en una de esas tesis que se suben a Internet. ¿Serían “sonoramas”? Hmmm, yo diría que por el ruido que producen son “cacogramas” directamente…
2. La onomatopeya infraverbal
gggárgggaras – chiiirc chrriich prrraccckraaamb, algo que vuela pariuriupaaauuu – psssuuuooop – murrmmurra – sobre el chuntru chap chu chuntrap de mi tema – tumtúm – psssuuuooop – Prrrsh – ccrrrjj – Lo que pasa es spuaaffftt- Prrr-Prr-prrroommm- ssssffffsss, silbó la quemadura – como ranitas, bbuooop, como ventosas – y wwaugggg, bbrrriiirrrch – caían pac paprrrac – vuelvo a pisar y ruguiggrrroaaaac – me lleva prrrom – las articulaciones me recriminan en cricrí en zwahili – shuiccchhuccc, se enfervorizala tijera – el chirifuf del pasto seco –
Se trata de una naturalización sintáctica de la onomatopeya, que equivale a la naturalización que nuestra cultura hizo de la arbitrariedad del signo. Pero cada vez que estos sonidos irrumpen, la neurosis sintáctica hipa síncopas psicóticas. Es una intrusión gráfica propia de la historieta, lo que podríamos denominar “partitura cómic”: justamente el compositor Christian Marclay usó como sheet music esas onomatopeyas que recortó de tiras y pegó en largos papeles que los músicos debían interpretar. La música se hace figura en el texto lingüístico, aspirando a una mimética del sonido en la palabra: en vez de decir “el ruido que hace el pasto seco al ser pisado”, se escribe “el chirifuf del pasto seco”.
Una novela posterior como Balada (2011) comenzará y terminará gracias a dos series diversas de “pautas musicales” a cargo de pasos, ora sobre botas, ora sobre pantuflas. Toc paf. Toc fff. Toc… primero, y al final, Bf, tpafft, bf, ptafft.
3. Idiolecto como esperanto autista, en la masmédula del lenguaje
Verbos:
está cómodo sufrensillentio – las aspas gaviotean – comilfó – el sol reverbechispa – ellas sisilban – paseggiando – pellizcuch – suponvenzo – fragorea – se escondiuna – ella soñadea – Ángela carcajisa – está llorilorando – yo supogino
Adjetivos y sustantivos, más cercanos al experimento de la panlengua de Xul Solar:
autocares – piernas godoplumosas – siestarada – exhaústime – lislita – l´isla – distingúblico- media vuevuel – hombros cavilundos – camiomión – el desayún
Cuando en medio de una oración, respetuosa de la burocracia sintáctica como corresponde a la gramática vigente, nos sorprenden un “psssuuuooop”, un “soñadea”, un “desayún” o algo como “cantil infanción”, ¿no nos produce lo mismo que dice Marcelo que provoca un ruido soplado por Ayler? Como leemos en el ensayo musical titulado Fuera de sí: “Todavía hoy, y hasta en oyentes expertos, el sonido del saxo de Albert Ayler provoca una erupción de asombro, trance estético, emoción violenta y chorritos de risa que se resume en una pregunta insistente: ‘¿Y esto de dónde sale?’”. Comprobamos que ese ruido semántico fue importado del free jazz. Si William Burroughs aseguraba que la pintura estaba adelantada respecto de la literatura, para Cohen, la literatura debe aprender de la música. Cohen lo afirmó en el ensayo Música prosaica: Faulkner devino Louis Armstrong cuando mancilló la herencia de Joseph Conrad, apropiándose del habla de un loco en El sonido y la furia.
A medida que leemos lo que sea, “autocompletamos” al modo del Whatsapp las palabras de una oración, pero cuando Marcelo nos “dislexia” (valga el verbo), mina el campo sintáctico de “cacografías”, nos hace leer como él traduce (o al menos, como contó que traduce en los ensayos de Música prosaica). En el papel de lectores, terminamos compartiendo con él el oficio que siempre reivindicó.
Para terminar, quisiera apretar el fastforward hasta una reseña de 2019, aparecida en Otra Parte Semanal. Ahí Marcelo escribe sobre el disco Calibán, del dúo Ruido de La Plata. Sólo munido de palabras, dramatiza el modo en que el noise lo afecta. Su desafío consiste en desnudarse ante la “música”, expuesto inerme a una plena intemperie ruidista. “Mi cerebro se defendió con un chorro de comodines” ante un “ruido sin narración adjunta”, y en una “incómoda impotencia figurativa”, “exonerado de traducir”: “fui a la vez oreja-y-sonido”.
La directa experiencia del ruido es liberadora. Nos provee de “vivencias sin nombre” y “nos dispensa un buen rato del peso del sentido”, por lo cual “donde termina el lenguaje empieza la música”. El ambicioso objetivo de Marcelo Cohen consiste en lograr que donde empiece el lenguaje no termine la música. Su proyecto de poner en crisis la relación naturalizada de lo real, lo imaginario y lo simbólico lo emparentan con los más ambiciosos escritores argentinos del siglo pasado, y lo alejan de la ficción o la crónica hoy entrenada en talleres y masterizada por editores (ni hablar de todo eso que se escribe orientado a ser tarde o temprano un guion de Netflix).
La libertad de Marcelo como narrador debería ser envidiable, si es que emularla resultara demodé. Él problematizó la relación de las palabras con lo real, desarmó la ingeniería de lo simbólico hasta descular cómo funciona el lenguaje y, por último, estimuló lo imaginario, multiplicando mamushkas narrativas, hasta crear finalmente un procedimiento generativo de relatos casi infinito (¿qué es el Delta Panorámico sino una máquina ficcional liberadora, IA propia, aprendida de su admirado Roussel o los Oulipo, ejemplos que también podrá seguir un César Aira, pero desde otra estética?).
Es necesario volver a leer a Marcelo ahora, más que nunca. ¿O acaso no necesitamos algún cortocircuito entre tanta normalidad?
Nuestro año glacial
Paulo Andreas Lorca
Vivimos tiempos elementales. Es decir, los nuestros son tiempos sitiados por el insólito flujo de los elementos —incendios, tempestades, erosiones, deshielos— a causa de la influencia antropogénica....
Energía y optimismo. A propósito de los sesenta años de la galería Ruth Benzacar
Manuel Quaranta
Desde su advenimiento en el siglo XIX —apuntalado por la autonomización del arte, la emergencia de un mercado y la individualización del artista—, las galerías han sido...
¿Cómo se cuenta el cambio climático?
Nicolás Scheines
El último 22 de noviembre finalizó la COP30 y existió un único consenso: el documento firmado no estuvo a la altura de las expectativas. Estas eran altas...
Send this to friend